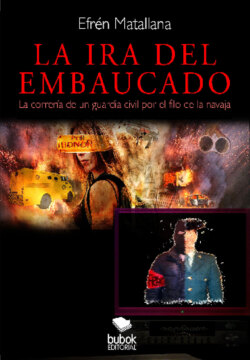Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 24
ОглавлениеXVI. COMIDA PARA DOS MÁS
1
El brigada retiró el pequeño candado del teléfono, enganchado a la ruleta del dial.
—El rapapolvo no será pequeño —masculló mientras marcaba el primero de los números, el del Juzgado; a continuación tenía anotados el del Colegio de Abogados, el del médico y el de los familiares de los detenidos.
Por último, participó los telefonemas a las Planas Mayores de los respectivos escalones jerárquicos, tras lo cual agregó, para sí:
—Que se jodan, y si no que los detengan ellos.
Como aprehensión figuraban géneros por valor de 250.000 pesetas, un vehículo robado con graves daños en la carrocería, la incautación de una pistola simulada y dos grandes navajas.
En cuanto al R-18, los desperfectos eran tremendos: el capó levantado en forma de pirámide, sin faros ni rejilla, el radiador a rastras, las ruedas delanteras divergentes y los laterales machacados. El Land lo había remolcado —más bien arrastrado— hasta el cuartel, y allí seguía, comentado por todos: siniestro total.
—Salvador, creo que nos hemos pasado —ponderó su dueño.
Pegado a la ventana de su oficina, el suboficial contemplaba atribulado su descuajaringada posesión, soltada o arrumbada al pie del terraplén de césped en la zona PROHIBIDO APARCAR EXCEPTO GUARDIA CIVIL, donde unas horas antes descansaba incólume y ahora como un gurruño de chapas; excepto por su impoluto color blanco, el resto recordaba a uno de esos coches bomba después de que han hecho explosión.
Salva, afanado en ordenar las diligencias en tanto llegaba el abogado de oficio, buscaba palabras de ánimo. ¿Qué podía decirle?
—Al menos el servicio ha sido un éxito total. Hemos logrado una detención sin disparos y sin heridos. Quizás la medalla que le den pueda compensar, en parte, el desastre. Incluso es muy probable que le concedan una bufanda —remachó, alentador.
El suboficial, sin dejar de darle la espalda, soltó una risita al cristal.
—Conque una bufanda. ¿Te refieres a esos pluses arbitrarios que de cuando en cuando se conceden los oficiales y sus vasallos más abyectos?
Salva dejó de trajinar.
—Naturalmente —respondió, convencido—. Usted tiene derecho. Aquí están los resultados. Nadie podrá negarle su esfuerzo y su riesgo. Es obvio que ha hecho más de lo que debía. Sin duda, merece algo más que una simple felicitación.
El brigada se dio la vuelta.
—Ay, Salvador —se quejó con más ironía que pesadumbre—. Necesitas que te siente junto a un toro de piedra y recibas una gran calabazada. Yo días libres extras ni servicios de escaqueo te puedo dar; más avisos para sobrevivir en esta pizmienta milicia, muchos te daré —caminó hasta la puerta y la cerró—. Siéntate —señaló a la única silla de dotación de la oficina, un sólido armatoste de apariencia medieval, todo de madera, de bordes redondeados por el uso y la vetustez; él lo hizo en la suya, un raído sillón de ruedecillas chillonas el cual ocupó frente al guardia con la mesa de por medio.
Bastet surgió de algún recoveco, cruzó la habitación, ralentizándose junto a Salva con el lomo curvado, y fue a enroscarse a la derecha del comandante de Puesto, entre la esquina y el aparador de puertas de cristal, traslúcido de lomos de libros.
La cara chata del felino y sus orejas puntiagudas encuadraban a Salva.
—Gracias al Todopoderoso que no ha habido disparos —prosiguió el brigada en tono abatido—. De haber ocurrido, siquiera al aire, lo más probable es que hubiéramos continuado el episodio en el juzgado de guardia, declarando como acusados por dudoso cumplimiento del deber y de la defensa propia, pues que sin apoyos morales y sin la asistencia letrada del Cuerpo nadie nos habría librado de caer en prisión, y nuestro caso se habría convertido en uno de tantos para saciar la mala conciencia de instituciones y elementos supervivientes del antiguo Régimen.
Se pasó los dedos por el hirsuto pelo canoso, para continuar con resolución:
—Aunque la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, no ha sido así en este Cuerpo, Salvador, pues a costa de nuestro sacrificio, es decir, del pundonor que nos mueve como Servidores, pervive una cúpula anacrónica, casi perversa. Ya es hora de que empieces a ver detrás del fulgor. No permitas que te arrastren a la manada, una manada que si estuviera unida haría pasar hambre al león, y pues que no es así, ándate con ojo: la realidad subyacente, ya sabes. Mi talento se ha embotado. Pero el tuyo posee el ímpetu de la juventud. ¡Ah, juventud, divino tesoro!
Fijó los ojos —brillantes de revelación— en Salva:
—He perdido mi coche. ¡Qué le vamos a hacer! Ya me ha ocurrido otras veces y siempre acabo arrepintiéndome. ¿Por qué lo hago? Esencia del Deber. Honor. Satisfacción moral. Nada más. Y nada menos. Merezco lo que me pasa. Y tú, pobre muchacho, arriesgaste el pellejo y un prometedor porvenir por un fracasado como yo… —se miró las manos, que abrió y cerró en un estallido de despecho—. ¡Ah, Marta! —Retomó la desconcertada mirada de Salva, y agregó con abstrusa vehemencia—: Sé que no me estoy equivocando contigo. Perdóname —rogó en un giro afligido—. Me has salvado la vida. Te estoy tan agradecido que ni aunque te pusiera libre todos los fines de semana que tienes por delante podría corresponderte… No tengo palabras. Sé que diciéndote gracias, lo entiendes. Porque tú eres especial.
—Otro en mi lugar habría hecho lo mismo —respondió Salva, en un intento por aliviar la creciente carga emocional que parecía abrumar al comandante de Puesto.
—Especial porque te he observado —continuó el brigada a su aire—, y veo en ti una aptitud superior a todos los compañeros que he conocido (y te aseguro que han sido muchos), y pues que respondes con emoción recia, quiero avisarte de que un talante tan claro como el tuyo puede llegar a ser un lastre. Te falta, cómo te lo diría… Una cortina de humo veladora y valedora de tus verdaderos sentimientos, y con ella sobreponerte a la felonía de los compañeros, que más que compañeros son coincidentes laborales. Para las cosas importantes, siempre estarás solo. Lidiamos en medio de una corrupción de necios. Y la peor de todas es la de la contemplación impasible: una clase de corrupción merecedora de un recio escarmiento y que sólo los menguados censurarían. Para mí es tarde. Tú, en cambio, dispones de tiempo. No lo malgastes absolutamente. Hablo de vivir siempre lúcido.
Se retrajo; tomó las diligencias.
—Pero ahora mismo lo que más falta nos hace es conseguir dinero para la manutención de los detenidos, pues el juez de Dosarcos, por cierto, compañero del mus y eterno adversario en el ajedrez (y aquí la palabra compañero está bien empleada) me ha pedido «por favor», que los tenga aquí hasta el lunes, cuando dizque podrá hacerse cargo de ellos. Quizá hoy sea distinto —se puso en pie, y Salva con él—, si es que localizo a alguno de los caudillejos de las planas mayores, que cuando se les necesita ninguno aparece. Por ahora releva a Goyo en la vigilancia de los detenidos.
Al agarrar Salva el pomo de la puerta, el suboficial lo retuvo con una pregunta:
—¿Cuántos de los libros que he puesto a tu disposición has leído?
Salva lanzó una ojeada al aparador; Bastet dormía con la cabeza sobre las patas delanteras. Una visión irradiante de calma.
—Dos. Y tengo empezado otros dos, uno a punto de terminar.
Las pupilas del brigada reflejaron un destello de gozo.
—Bien. No dejes de hacerlo; es la única manera de no acabar demasiado humillado ni ofendido. Siempre lúcido, no lo olvides. Vigila a los detenidos, pero mayormente a ti mismo.
2
Todos los muebles de la Sala de Armas habían sido arrinconados hacia la pared de las estanterías. En la otra mitad del cuarto, la despejada de enseres, los dos muchachos, de pie, recostados contra el tabique, las manos esposadas a la espalda, cuchicheaban jocosos.
Goyo le había advertido de que prestara especial atención a que no se rompieran la crisma contra el futbolín, las estanterías o la pared, y aunque eso sí lo estaba consiguiendo, lo que no podía evitar era que no dejaran de moverse ni que permanecieran callados.
—Que os calléis —repitió; pero no ganó mucho.
Salva, desde el quicio, no les perdía de vista, y de paso repasaba los estantes abarrotados de papeles que cubrían las paredes: legajos polvorientos atados con cintas de color rojo, carpetas de plástico —también de color rojo— que estrujan mamotretos de oficios (de entrada, salida, enterados, recibís…); repetitivos partes consecuencia del agobiante recelo de los diversos escalones de mando, quienes, a pesar de la evidente atrofia que ello generaba en la operatividad del Puesto, exigían de modo irremisible y en los que jamás perdonaban que no constara de manera clara y pulcra: «Dios guarde a V., muchos años». Pilas como troncos de árboles que debieron de ser antes de convertirlos en celulosa para algo tan inane como aquel cúmulo de pejigueras burocráticas. Un gasto de material, tiempo y hombres, insuficientes ya de por sí, que resultaba deprimente a su idea de seguridad pública. Dedujo que el brigada, al que no terminaba de entender del todo, se expresaba con acierto cuando anatematizaba contra tamaña servidumbre que le constreñía a descuidar labores policiales, así tuvieran que investigarse cien delitos en serie contra las personas o la propiedad…
Por ejemplo, los endémicos e infalibles robos de ganado que la superioridad desatendía, apreció tangencial, suspicazmente.
Ciegos de algún estupefaciente, los escandalosos detenidos reclamaron toda su atención.
—Que os estéis en silencio, y separados —se oyó demandando con afectada voz autoritaria.
—Salvador, que te están chuleando —le canturreó Félix, seguido de Velasco, ambos entrantes de servicio.
—Hola, Gordo —le saludó en confianza—. Tranquilo, que como me cabree se van a enterar… —Ni caso: los sujetos escupían y cuchicheaban, con hilaridad insolente, acerca del último tripi en chirona: «Mucho mejor que el pillado en la calle durante la provisional».
A Velasco, que jugueteaba con Rufo en el pasillo, aquel cachondeo le llevaban los demonios; penetró rápido, agarró a uno por la pechera y cuando parecía que iba a abofetearlo, éste, que no se lo esperaba, se vio barrido por una contundente patada. Esposado y con los pies en el aire la culada fue mayúscula. Que el otro supiera lo que iba a ocurrirle no hizo que la sentada fuera menos sonora ni brutal.
Despatarrados como borrachos, se mantuvieron callados… dos minutos; tras los cuales volvieron a soliviantarse con siseos y resoplidos de risa. Velasco hizo un conato de nuevo abalanzamiento, pero Salva le paró, y como los otros cerraron el pico, el guardia prosiguió la rebatiña con Rufo y el trozo de longaniza que, tironeándole, ora de las orejas, ora del rabo, le escamoteaba sin tregua.
Por su parte, el brigada, atareado en contactar con los jefes de cualquiera de los escalones superiores (todos ausentes por «Comisión de servicio»), iba y venía ensimismado, considerando suposiciones que presagiaba desastrosas: las inexistentes dependencias para la permanencia de los detenidos, su manutención; y cuando escuchaba algún comentario acerca de su machacado auto, perdía su habitual serenidad en forma de masculladas maldiciones.
¿Se lo agradecía el Cuerpo? ¿Acaso tenía obligación de enfrentar sus medios particulares a los transgresores de las leyes?
Salva estaba seguro de que alguien le echaría una mano, y aquel taciturno cascarrabias lograría una vez más, como mínimo, una estupenda anotación en su hoja de servicios. Su expediente personal debía de estar saturado de ellas. Si no cómo explicar que al cabo de tantos años de supuesta frustración profesional acometiera la captura de unos delincuentes con tan audaz revuelo.
No le comprendía, pero le estimaba por cierta inexplicable afinidad.
Cuando una llamada de la Jefatura requirió al suboficial, Salva no dudó en confirmarse estos vaticinios. Como las puertas de la oficina y de la Sala de Armas se hallaban una enfrente de la otra, Salva no tenía dificultad en oírle.
—Sí, mi capitán, ya sé que en el siglo pasado eran los mismos guardias los que se hacían cargo del sustento de los detenidos… Sí, y que hasta los indigentes había que cobijar a veces… Pero es que los tiempos han cambiado… Perdón, mi capitán… Sí, sí, ya sé que vuelvo a molestarle, pero es que si no dispongo de presupuesto… Sí, dígame, le escucho… No, no quiero que lo ponga usted, por supuesto… ¿Que haga una colecta en la Unidad?… Y en lo que se refiere a mi coche, no es que quiera que la Comandancia me compre uno… Sólo he planteado la posibilidad de que el Taller me facilitara, siquiera, la mano de obra… Desde luego… Sí, sí que lo he entendido… —dejó de hablar; crujió el auricular y retumbó la campanilla.
Se oyó un chillido: Rufo había acabado por morder al burlador de la longaniza. Saltaron risas, de todos, también de los detenidos, que se desataron en tísicas carcajadas. Velasco asomó con una mirada torva y la expresión de sus rostros se les mudó como si las tuvieran de plástico y las hubieran acercado demasiado al fuego.
—Está bien; está bien. —Félix sujetó a Velasco, quien pretendía entrar a repetir el ataque. Y dirigiéndose a Salva—: Anda, déjame a mí —le reemplazó en ademán cordial.
El guardia primero se aproximó con paso inapetente hacia los detenidos, y de súbito se inclinó para largarles sendos y consecutivos guantazos que los volteó hacia sendas y opuestas esquinas.
—Así es como hay que tratar a estos pájaros —explicó dogmáticamente a Velasco. Éste acató la lección con gravedad socarrona.
—¡Eh, joder! —gritó el comandante de Puesto, saliendo al pasillo—. El que me los marque va para adelante. Buscadles sillas y que se sienten.
Un sentimiento de rabiosa conmiseración por aquel desvalido suboficial hizo que Salva se apresurara a cumplir la orden, en tanto lo veía renquear embargado por una desolación que sin duda superaba a la de aquellos desgraciados a los que ayudaba a incorporarse para que tomaran asiento.
Requirió a sus hombres disponibles en la oficina.
Insinuó la manutención por cuenta de todos y los belfos de Barahona relincharon al punto:
—Mi brigada: yo lo siento mucho, pero no pongo un duro —expuso, mirándose las puntas de los zapatos y meneando con ostentoso pesar la renegrida cabeza—. Las mil pesetas que puse cuando el robo a los extranjeros, para que llamaran a Austria, porque la Comandancia no autorizó el uso del teléfono, todavía las estoy esperando. Y lo mismo pasó con los muchachos a los que les robaron la furgoneta en el parque de la Telefónica —continuó con nerviosa osadía—, que entre todos tuvimos que pagarles la comida. Nos tocó a quinientas; otras que no he visto.
—Yo tampoco puedo poner nada —se sumó el guardia Nieves; Goyo y Félix componían significativas muecas—. Si el Cuerpo quiere que trabajemos, que sea con el dinero del Cuerpo. Pero no con el mío. Porque si Barahona puso mil para los extranjeros, yo, para dar de comer a los del accidente del autobús, puse…
—Eh, eh, que no he contado lo del accidente —saltó Barahona—; que yo también…
—¡Basta! —interrumpió el comandante de Puesto—. ¡Idos todos ahora mismo!
Asomó al pasillo y llamó a su mujer.
—¡Dolores!
Rechinó una puerta.
—Dime, Ramón.
—Prepara comida para dos más.
Sí: desvalido, y solo.