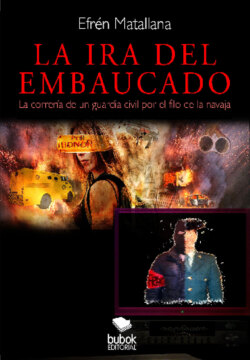Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 26
ОглавлениеXVIII. UNA CANCIÓN SIN NOMBRE
1
La esperaba con avidez de macho en celo, una clase de celo más bien espiritual por tener alguien con quien despejarse del creciente extravío profesional. La segunda cita. Esta vez a y veintidós. La anterior fue tan fugaz que ella asistió por mero compromiso. Un cuarto de hora que pasó como un turbión de felicidad.
El minutero marcaba y veinte.
Anabel dobló la esquina de la iglesia, puntual, erecta, la melena cobre rayándole las clavículas al ritmo de sus pasos elásticos, la roja camiseta de tirantes resaltando su pulido talle, sus dorsales acentuados, su apostura desenvuelta, deslumbrante. Arrebatadora.
Sus ojos nato le vinieron a los suyos como balas anhelantes.
¿Será posible que yo algún día llegue a solazar por entero y a base de bien tan conspicuo soma y psique?, suspiró mientras se estremecía de placer al sentir su beso en la mejilla.
—Juntos otra vez —dijo ella, ignorante del contento que le producía, o tal vez no.
—Me alegro por mí —contestó Salva.
—¿Y eso?
—Me habría muerto si no te hubiera visto.
—Humm, ya será menos —brillaron sus ojos nato—. ¿Esperas desde hace mucho?
—Lo justo. ¿Podrás quedarte hoy un poco más?
—Sí, un poco más —fue su vaga respuesta.
—¿Adónde vamos?
Acordaron pasear por el rebautizado parque de la Libertad, deleitarse con el rumor del río y los chorros de la nueva fuente, bajo el palio de sombras netas de los grandes árboles, viéndose y sintiéndose después de otra larga semana. Estar juntos únicamente en domingo y a contrarreloj no era lo mejor que pudiera pasarle, pero de momento era todo lo que podía conseguir.
—¿Qué tal tu trabajo?
Trabajo. Le encantó. La palabra «servicio», tan oída a diario, empezaba a repugnarle. Palabras que hasta hacía bien poco eran parte de la magia con que levitaban sus sueños, infirió con despecho, y optó por mentirla.
—Bien. Pero no del todo —añadió, sin poder evitarlo.
—¿Y eso?
Daba igual. No tendría mucha importancia referir sus inquietudes. A diferencia del otro suelo —el laboral—, con ella sentía que pisaba sin tambalearse.
—Me pasan cosas que no llego a explicarme, pequeños problemas de adaptación a los que espero acostumbrarme.
(ya te acostumbrarás, ya te acostumbrarás)
—Por ejemplo…
—Nada en particular; apreciaciones personales. —No poder confesarse sin ambages le oprimía como un firmes en el que se estuviera conteniendo unas furibundas ganas de mear.
El pudor y frases machaconas como «los trapos sucios se lavan dentro», «el Régimen Disciplinario vela por la tradición», le impedían hacerlo. Él creía en la Institución, en lo que le decían sus jefes.
—¿Algún desengaño importante…? —insinuó Anabel, sagazmente tangencial.
—Sí, es algo de eso. —De pronto, Salva no pudo contenerse—: Tiene que ver con la veleidad de quien impone las Leyes y la sumisión injusta que los de abajo hemos de soportar.
Se preguntó, aprensivo, qué debería contestarle si ella le inquiría por los de arriba.
Pero Anabel habló segura de sí misma, dando por indiscutibles y claras sus palabras.
—Siempre ha sido así. El salvaje hedonismo en que vivimos y el zarandeo implacable de la masa social ha arrasado con la crítica y el pensamiento. Y esto hace que las oligarquías de siempre sean hoy más fuertes que nunca. Nos engañan con sus pantomimas y sus apariencias honorables. Pero basta con fijarse en cómo la aplicación de las Leyes afecta de manera tan diferente según el poderío del encartado. También en cómo los políticos, en especial los que van de renovadores, vociferan antes de encumbrarse y luego el cinismo y la hipocresía con que se conducen. Eso significa que el Sistema está podrido.
Rodeó una farola y prosiguió con sugestiva convicción.
—La gente prefiere una chorrada electrónica o unas zapatillas de moda antes que el compromiso social. Esa desgana nos hunde, festivamente, pero nos hunde. Nada ha cambiado en relación con la opresión de los que rigen el rumbo político y abajo la mayoría acomodaticia y los falsos progresistas, marionetas de la mano antigua y fascista que nos sigue manipulando entre bastidores.
Se calló ella, y él no supo qué decir. Entendía que comulgaba con aquella pelicobre de ojos balas nato, pero que no podía ni rebatir ni arrimar una idea propia, consistente y peculiar.
Fue una sensación de pusilanimidad insoportable.
Nunca seré digno de un ser tan preclaro y exquisito, se presagió angustiado.
—¿No crees que sea fascista la mano que os trata como a marionetas en tu trabajo? —sondeó ella con perfecta confianza.
Salva se sobrecogió. Definitivamente, se sintió sin ideas y sin aliento.
Se acordó de Carrasco.
—Creo que estamos dos clases de guardias civiles —y acabó por relatarle, según su pobre entendimiento, la abstrusa hipótesis de su compañero.
—Naturalmente —aprobó ella, entusiasmada—. No hay forma eficaz de lucha excepto la estrategia radical.
—¿Cuál? —se arredró él más que preguntó.
—Crean leyes que luego no cumplen, pero se aseguran de que los demás queden sometidos. Fomentan una sociedad que sólo beneficia a ellos como clase privilegiada, basados en proyectos de supremacía y de influencia al servicio de la ingeniería financiera y las inversiones multimillonarias con las que coaccionan al poder democrático; luego éste no existe como tal, y en último extremo reorientan los códigos jurídicos para que se les impongan fianzas que siempre podrán pagar: es parte del riesgo inversor. Es un juego en el que la gente de a pie vamos de comparsa para cubrir las apariencias del sistema actual, que, por otra parte, no para de llenarse la boca con la palabra «democracia», repetida hasta el hartazgo para que no nos demos cuenta de que no existe verdadera participación popular y que votemos lo que votemos la línea de gobierno está decidida de antemano por las oligarquías que financian al partido de turno.
Por debajo del puentecillo de madera al que habían llegado, el agua corría en regatos chispeantes e irregulares. Una minicascada exhumaba las raíces de un chopo. Entre ellas descubría Salva su intelecto en aquel momento. El de ella anidaba en la alta copa del árbol.
—La culpa no es de quien crea la ley; más bien del que la incumple —apuntó, titubeante.
—La tiene quien permite que suceda —dijo ella de codos sobre el pretil de maderos.
Otro mutis. Al cabo de medio minuto de insacudible perplejidad, Salva estimó:
—Así son las cosas, y nada puede hacerse. —Pero en el ínterin había cavilado algo singular: ¿Quién lo permite: el teniente jefe de Línea, el teniente coronel primer jefe de la Comandancia, el general crápula? ¿Quién?—. Quizás divagar sobre estas cuestiones no esté a nuestro alcance.
—Esa es la táctica de los que defienden la tradición —rebatió ella al punto—: apocarnos, resignarnos. ¡Explotarnos!
—Lo malo es que nosotros podemos hacer tan poco…
—Claro que podemos: luchar. Luchar con todas las armas posibles. Revolverse es evolucionar. —Palmoteó el tronco de la pasarela—: ¡Mira que cargarse un árbol para hacer esto!
—Desde luego —coincidió Salva, anonadado ante aquella propincuidad de vehemencia inaprensible.
En cualquier caso, Salva disfrutaba discutiendo ideas afines, aunque fuera bordeando una excentricidad que desconocía si le afectaba como orientación vital o como agente de la autoridad, o en ambas. O en ninguna.
—¿Vamos a El Holandés a tomar algo? —propuso.
—No. Veamos la fuente.
La estatua amorfa de la Libertad se bañaba bajo el chorro de su cúspide y el estanque circular recibía el torrente repartido en una docena de caños ruidosos que potenciaban la paz del entorno, y a ellos, además, la dicha. Una fina grieta dejaba escapar un tembloroso venero que, silencioso y afilado, buscaba el río. A él bajaron, saltando de piedra en piedra, insectos de flor en flor, soldados de trinchera en trinchera, contemplándose con disimulada excitación en los remansos de la corriente en los que reverberaban sus imágenes imantadas, ignaros del tiempo —el Tiempo—, deslizado, ingobernable, como el agua entre sus manos. Las piedras bajo sus pies componían arroyuelos y éstos murmuraban quién sabe si una queja o un agradecimiento.
Ella no tenía ninguna duda.
—Deberíamos sentir la naturaleza en todo momento, por su belleza y por su serenidad. ¿No te parece?
—Pues sí.
Como las palabras no le salían, se dejó llevar por los pies: vadeando, riendo, fantaseando que cruzaban tumultuosos rápidos en un lugar del paraíso. Inopinadamente —quizás subrepticiamente—, sus mejillas se rozaron en un impulso causal, y sus labios se tocaron y se separaron, sin violencia, sin atropello, deseando repetir. ¿Repetir cómo? Casualidad simulada o intención voraz. Milisegundos de consternación: que ella disolvió con un deliberado arrimo, una repetición húmeda y lenta, dulce y extática. Un suceso flipante y fugaz que precedió a la partida.
—Déjame acompañarte.
Ella lo desestimó con un gesto arrogante de la cabeza, la mirada calibre 7,62 nato rayada de complaciente desatención.
Quedarían en el rincón del viento, a la vuelta de la iglesia y de otra semana.
Otra interminable, desoladora semana.
—Si no pudieras por la mañana, entonces por la tarde.
Concretaron horas y minutos, y como garantía y concesión ella se despidió con otro beso.
Un beso como un soplo de vida para siete días. La relación no dejaba de ser promisoria. Regresó al cuartel arreado de gozo y excitación. Ella era toda conmoción espiritual. Se arrojó a la cama. ¿Para qué estudiar?
Mejor pasar el tiempo dormido y diluir con el sueño la conciencia de agente subyugado, de «prójimo corrompido». Retumbaron las paredes por un trallazo de música.
Rodó al suelo.
—Me distraeré con el Polilla.
Después de llamar y escuchar adelante entró en el cuarto… Bañado por el lívido resplandor del monitor, el semblante de su amigo resaltaba cadavérico en medio del resto de cosas que por efecto del cambio de imágenes parecían dotadas de más vida que el propio Monti. Sólo los enrojecidos ojos y el fatigado pestañeo desmentían que no fuera un fiambre sedente.
—¿Estás bien, Poli?
El aludido, sin despegar la cara de la pantalla, balbuceó:
—Pues claro —se inclinó para atraer una banqueta—. Venga, siéntate.
—¿Qué estás haciendo? —se interesó Salva, aceptando el ofrecimiento, atónito por el estado del Polilla y su hacer, entre frenético y zombi.
—Estoy componiendo música con un programa de ordenador.
Junto al AMIGA se amontonaban, según le iba señalando, el teclado del sintetizador, un emulador de sonidos llamado Proteus, un digitalizador de imágenes y otros periféricos con botones giratorios y lucecitas parpadeantes, que Salva no retuvo. Una maraña de cables reptaba por entre todos ellos. En las salidas estereofónicas sonidos rítmico-digitales de continuo detenidos y retocados.
—Intento acabar mi propia canción —explicó, recorriendo menús desplegables—. La música de los demás me sobra.
Salva coligió un marcado resquemor sentimental.
—Creía que a estas horas estarías con tu novia.
Monti chasqueó la lengua.
—La he mandado a tomar por saco. Mi novia es la Guardia Civil y mi música.
—¿Quieres hablar de ello?
No respondió el Polilla. Con ojos convexados en el fulgurante escalamiento de los caracteres alfanuméricos —que escrutaba como en un prospecto que contuviera el remedio a sus males—, le omitió con un abstraído desparpajo, que Salva estimó asaz elocuente. Monti enterraba una obsesión con otra. Las notas se peleaban o pugnaban por elevarse. Los grandes altavoces ubicados en las esquinas tiritaban hesitantes. ¿Era todo aquel fogoso talento consecuencia de los celos? ¿Precedía aquella impresionante tribulación del Polilla a su felicidad?
¿Acaso yo también tendré que pasar por cierto tormento?
Poderoso como se sentía, lo desechó y pasó a confortarlo.
—A mí tampoco me han ido las cosas como me hubieran gustado —intentó animarlo por el viejo dicho de «mal de muchos, consuelo de todos», su particular versión.
—Escribo una canción para la que no tengo título —dijo el otro a su aire.
Aire fantasmal.
No logró sustraerlo del subyugante influjo de aquella canción sin nombre y Salva optó por retirarse a su cama de colcha verde y oficial.
Con los pies encaramados al piecero metálico, absorto en el cielo rojizo que entraba por la ventana, se imaginaba fundiéndose con ella en la puesta de sol, sin límite de tiempo ni trabas, y los sonidos de la canción sin nombre —que flameaban innominados, fervientes, a veces luctuosos— no hacían sino lanzarlo como en un viaje inverso de tobogán hacia evocaciones menos agrias.
Tres encuentros y todo parecía marchar a pedir de boca. Anabel no le había comentado la posibilidad de que tuviera novio o relación similar y él tampoco se había atrevido a zanjar tan temerosa curiosidad. De momento se conformaba con el beneficio de la duda. Los temas de conversación, en cambio, fueron cordiales y sin tapujos, y como remate magistral ese beso largo y dulzón como el mejor de los melones de Goyo.
Tembló al conjeturar que sus ilusiones pudieran desvanecerse sin más y quedar disuelto en brutal desconsuelo, como ahora su amigo Monti.
¡Dios, qué tétrica melodía llena el pabellón y mis sentimientos!
He de salir.
Por grados ganaban el aire tercas notas graves, radiando… ¿desazón?, ¿rencor?, ¿agresividad? Acabó de abrocharse las zapatillas. Cenaría una hamburguesa, un vaso de leche, estudiaría un rato —a pesar de todo— y se acostaría temprano.
Por si acaso, preguntó a Monti. Escuchó la negativa respuesta que suponía y bajó al cuarto de Puertas a enterarse del siguiente servicio: de seis a catorce, con el guardia Jorge. Una buena noticia. Se ofreció al guardia de Puertas por si necesitaba algo de la calle.
Ocupado en tomar nota de un telefonema, referente el itinerario de la patrulla nocturna, Velasco negó con la cabeza.
Se le antojó extraño que un mando foráneo dictara los puntos importantes a vigilar en una demarcación de la que no tenía un conocimiento puntual. Pero tenía más hambre que ganas de cavilar. Entró en el bar Manola y en vez de pedir una hamburguesa, decidió nutrirse entero y a base de bien —le había cogido gusto a la frasecita de su afligido amigo—: encargó una tortilla de patatas con pimientos fritos, y cenó como un maharajá, olvidado de preocupaciones. La vida sin éstas era maravillosa.
¿O sería todo lo contrario?