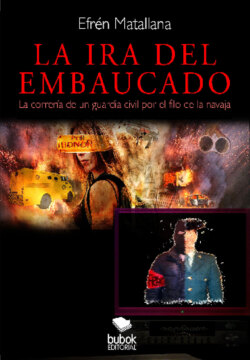Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 19
ОглавлениеXI. COMO UN JARDÍN SIN FLORES
1
Alternar con los compañeros era una recomendación que incluso emanaba de los Reglamentos: «Ha de procurar juntarse generalmente con sus compañeros y fomentar la estrecha amistad y unión que debe haber entre los individuos del Cuerpo, aunque también podrá hacerlo con aquellos vecinos de los pueblos que por su moralidad y buenas costumbres deban ser apreciados y considerados».
Pero después de la mareante salida con el compañero Velasco, a Salva le habían surgido serias y bascas dudas: desde que se despertó no dejaba de aletearle en el estómago un vómito imposible. Y es que tras regresar la noche anterior y dialogar largo rato con la taza del váter, ya no le quedaba nada por largar.
Tal como Monti le había prevenido, Velasco resultó ser un tipo cabal y algo tarambana. Y un farolero. Cómo iba a ser verdad que todas las chicas que le presentó, camino de la piscina, que fue el lugar elegido para iniciar la «parranda reglamentaria», se las hubiera tirado. ¡Una docena!
—Aquí en este poblacho, a los picoletos, por la cara lo que haga falta —le puso en antecedentes después de que les franquearan libremente la entrada.
El nombre dado para referirse al Cuerpo le produjo cierta cómica turbación, y aún no había salido de ésta cuando, ya tirados en la hierba, Velasco sacó de la riñonera una bolita verdusca a la que dio llama y luego mezcló con un cigarrillo que desgarró en canal de dos pellizcos.
Aquello sí que lo sobresaltó.
—¡Pero eso es un porro! —dijo, ahogando una exclamación de horror.
—Tranqui, Susaneguer —replicó Velasco, esmerado en el enrollamiento.
Salva no daba crédito. Zumbado por un temor pánico, empezó a recriminarle en susurros acerca de su ilegal comportamiento. ¡Tanto como asaltar un banco!
Velasco le pegó una fuerte chupada y, alargando el brazo por encima del hombro de Salva, invitó a alguien a sus espaldas:
—Eh, guapuras; ¿media caladita…?
Dos chicas —dos despampanantes hembras—, que Salva descubrió al volver la cabeza, rieron afectando repulsa.
Velasco las insistió con un guiño.
—Pero sólo si es entera —rieron ambas, y gatearon felinamente hasta ellos.
Acotado por curvas túrgidas, de prominencias sostenidas por triángulos precarios, simbólicos, enaltecedores, las dos como surgidas de algún papel satinado, hicieron que Salva se viera aspirando delirantes caladas al canuto.
—Eh, colega, pasa, pasa —se lo quitó Velasco para ofrecerlo a las damitas. Y al oído le vaticinó—: Este par de pendones caen. Para mí la del pelo corto, y tú a por la de los rizos —deslindó con un codazo.
La risa —franca, efusiva— que le entró a Salva admiró al trío.
A partir de ahí se le nublaba la concreción del resto de la aventura. Apenas si podía recordar cómo había sido remolcado por Velasco hasta el cuartel. ¡Qué vergüenza! Su primera salida de paisano y casi la pifia.
En una entrada fulgurante que Velasco hizo al pabellón durante su servicio, Salva se apresuró a interrogarlo.
—Anda, jodío, que se te iban las manos. Les dije que éramos picoletos y que te fumabas el primer canuto de tu vida. Y, además, les conté que eras virgen.
—¡Eso te lo estás inventando! —se indignó Salva.
—Por supuesto que les dije eso, hasta tú te echaste a reír. La Rizos no te quitaba ojo. «¡Cómo está el cachitas!», babeaba la golfa, «cómo la tenga así…». Hablé con el de la piscina para que nos dejara revolcarnos hasta cuando hiciera falta. Se nos hizo de noche, rodábamos por la hierba, entre latas de cerveza… Te pusiste a hacer el pino; caminabas con las manos y los pies en alto. Luego la Rizos te llevó detrás de un seto y ya no volví a saber de ti; hasta que la pava volvió para decir que estabas vomitando. Pero dijo que te habías portado como un jabato. Que sí, que sí; que lo dijo. Si no te acuerdas, no es mi problema, socio. Tuve que traerte del brazo. ¿También me vas a negar eso? Naturaca que no. Menos mal que pude colarte por la puerta del patio sin mosquear al caimán de Puertas ni al brigada, que andaba por la oficina.
—Gracias, Velasco. Pero sabes que no hubo ni la mitad de lo que has contado. Aunque no lo creas, no estaba tan mal y lo recuerdo casi todo.
—Casi todo, ¿eh? —atacó Velasco, socarrón—. Y qué hay de cuando te aplastabas encima de la Rizos.
—Creo que te refieres a un juego que propuso…
—Sí, que por aquí se llama el «metesaca». ¡Ja, ja! Anda, Susaneguer, que porque decían que tenían que irse, que si no pinchamos por la cara allí mismo. Nos reímos, eso fue todo. Y te aseguro que nadie que nos pueda causar problemas nos vio. Respecto a las pericas, si te pasas esta noche por la discoteca Bordaluna, seguro que algo te comes. Dijeron que bajarían a eso de las doce y media. Yo, porque tengo nocturno… Y para colmo de mala suerte, el teniente nos ha mandado a Morratal. No podré escaquearme, que si no me pasaba por el garito, me sacaba a la pelona y me la tiraba en el cuatro latas, que no iba a ser la primera. Bueno, ya que estás mejor, irás, ¿no? Confío en que dejes el pabellón bien alto por los dos.
—Pues no.
—¿Cómo que no? ¿¡Eres maricón, o qué!?
Lo requerían a voces por el hueco de la escalera y se alejó llevándose las manos a la cabeza.
Sin duda, la extravagancia de Velasco había sido toda una aventura que sobrepujaba lo tangencialmente profesional para internarse de pleno en su andadura vital. Y era demasiado. Demasiado fuerte empezar a bandearse con semejante abrumadora suerte. Podría llegarse a la cita —supuesta cita—, hacer un poco el ridículo y después mentir como un bellaco. Pero tal argucia no encajaba en sus ambiciones. Aspiraba a vivir con veracidad. Veraz consigo mismo. No engañarse, reconocer las limitaciones de uno, no abandonarse al albur, conformaban sus fundamentos.
O tal vez todo se reducía a un miedo inconfesable.
Un conato de náusea se le alzó en el vacío estómago.
Zozobró hasta la cocina, se hizo una infusión de manzanilla, y cuando empezó a sentirse mejor acometió los preparativos del almuerzo, en virtud del acuerdo guisandero alcanzado con Monti.
Pidió socorro a la mujer de Goyo, sus vecinos de planta, la cual ejercía de manera atenta y maternal de pinche indispensable en los inciertos experimentos de condumio caliente del Polilla. La mujer se ofreció largo y tendido en explicaciones y Salva pasó toda la mañana oscilando entre el remordimiento por su deplorable conducta y su iniciática tarea de cocinero.
Creo que estoy un poco verde en algunos asuntos —se dijo—. De todas formas, Velasco no está en mi línea.
Tales frívolos comportamientos no se avenían con su talante. Se reconocía más cerca de Monti o de Jorge, a pesar de que los conocía menos. En ellos había entrevisto la noción de su trayectoria profesional.
Por eso no bajaría al Bordaluna.
De momento se entregaba con minuciosa y pulcra disposición al aderezo de los macarrones. Luego, con semejante ansia, a su inminente servicio con Gregorio. Se había comportado deshonrosamente y el hecho de que no hubiera trascendido apenas si aliviaba su herido pundonor. No volvería a sucederle. Velasco que no lo esperara. La olla olía bien.
¿Sabría igualmente?
A él sí mientras los comía.
Cuando Monti regresó de su servicio, no pudo resistir el salir al suyo sin antes saber de la degustativa opinión del Polilla. Y éste, primero con recelo y en seguida con agrado, reconoció con franqueza indubitable:
—Pero esto está de vicio. Es decir: ¡entero y a base de bien! ¿Seguro que lo has hecho tú? Di, di la verdad.
Monti ya no se levantó de la mesa para acabar de quitarse el uniforme. Atacó la pasta al tiempo que mascaba un «buen servicio» a un Salva que expiativo y ufano partía cetme en prevengan.
Se esforzaba en acertar y complacer. Confiaba en sus facultades de aprendizaje, de intuición. Con ella supliría su falta de experiencia. Por ello ponía oídos atentos a cualquier enseñanza o aleccionamiento.
Gregorio, o Goyo, como le gustaba ser llamado al menudo y bigotudo guardia segundo, le instruía con una especie de irónica sagacidad.
—La miga de los mejores servicios está en cerrar papeleta dejando escrito SIN NOVEDAD. Cuanto menos te compliques, mejor.
—Pero con esa actitud nunca apresaremos a los ladrones de ganado —objetó Salva.
—Y qué, figura. Lo importante es cobrar a final de mes —empezó por rebatir Goyo—. Métete en un jaleo y si sale bien, alguien se colgará tus medallas, pero no tú. Y si sale mal… ¡Ah, amigo! El cuerno con el que te crujen les justifica, y a ti te hunden. Cuando veas una movida gorda, escurre el bulto. Te lo digo desde mis diecisiete años de antigüedad. Imagínate que topáramos con los asaltadores (Dios no lo quiera). Probablemente habría unos cuantos tiros (sabemos que actúan así por dos casos, uno en Villarjo, en donde el dueño, que vigilaba su granja, acabó con un brazo partido por una bala y ahora está manco. Y el otro caso ocurrió en demarcación de Dosarcos; allí, el mayoral tuvo más suerte, pero la ristra de culatazos y el susto que le dieron, creo que aún le dura). Como te decía: si las cosas nos salieran bien, los detenemos y en el atestado queda claro lo que hacían o iban a hacer, recibiríamos, a lo sumo, unas palmaditas y poco más. Otros se apuntarían el tanto. Pero si el servicio se tuerce, es decir, un balazo para nosotros o para alguno de ellos, prepárate a capear interminables expedientes disciplinarios. O la cárcel. —Se levantó las guías del mostacho y suspiró—: Te hundirían. Y si no que se lo pregunten a Carrasco.
Tan apáticas pretensiones percutían en su cabeza al ritmo del traqueteante Land Rover. No tenía necesidad de que se las repitiera, pero sí de arrancarle cierto, intrigante pronunciamiento.
—Entonces, ¿para qué estamos?…
—¡Yo, para sacar la hipoteca y mi familia adelante! —gritó Goyo—. Ah, y para que no se echen a perder mis melones. ¡Mis melones! Y, jodo, qué melones tengo. Luego te daré uno, hombre.
Y lanzó la estufeta a través del puente del molino, anunciándola con un estruendo de excavadora y dejando una humareda como de meteorito. Pero esta vez no torcieron por el camino de la vega, sino que siguieron por el asfalto.
—Nos dirigimos al límite con Villarjo —informó Goyo—. Diez minutos de presentación y luego, como es habitual, nos acercaremos a aquella finca —señaló a su izquierda, una larga y blanquísima edificación en pleno campo—. Es la granja Las Torcaces; por cierto, una de las pocas que no han tocado.
Una docena de kilómetros después, el jefe de pareja daba la vuelta y se detenía en el arcén de un cambio de rasante.
—Es por si se para la estufeta, para que podamos arrancarla al tirón. No te sonrías. Maldita la gracia que tiene. Que eres muy joven y aún no has visto nada… Ver, ver —canturreó con desazón—. Cada uno cuenta la feria como le va. Y a mí me ha ido de chasco en chasco. Dedicas tu juventud a poner toda la carne en el asador, y al final (cosa de diez años para los que hemos sido más torpes) te das cuenta de que otros se han ido colgando laureles a tu costa, y tú a verlas venir. Y lo que me jugaba era nada menos que mi vida. Recuerdo uno de los últimos casos, la detención de una cuadrilla de gitanos. Sí, ya lo creo que estoy vivo de milagro…
—¿Y cómo fue? —preguntó Salva, de pronto ávido de pormenores verdaderamente sugestivos.
—Fue un bonito servicio —Goyo se mesó el bigotazo—. Durante meses tuvimos una banda desvalijando chalés en Maracaibo. Como la mayoría sólo están ocupados los fines de semana, aprovechaban los otros días para trajinar a sus anchas. En el cuartel no nos enterábamos de los robos hasta que venían los dueños y lo denunciaban. A veces una semana o dos después. Nunca llegábamos a conocer el día exacto de la intrusión. Por más controles que montábamos, jamás obteníamos resultados positivos. Con el permiso del dueño, el brigada nos metió en una de las casas. Tuvo que pasar casi un mes de espera en balde hasta que una noche, casualmente, vinieron a meterse justo a la de al lado. Eran dos y a pie. Decidimos esperar y ver qué pasaba. Ya casi de madrugada una furgoneta vino a recogerlos, la misma que se paseaba muchas mañanas por San Juan voceando «el chatarrero». (Luego supimos que, más que a recoger hierros, a lo que de verdad se dedicaban era a tomar nota de posibles casas.) Se comunicaban por medio de una emisora de radioaficionado: amontonaban, avisaban, cargaban en un pispás y desaparecían. Irrumpimos en plena faena. Los teníamos de rodillas cuando uno de los calorros, todavía no sé de dónde, sacó una recortada y nos pegó dos tiros. Tres semanas estuve de baja y eso que sólo me alcanzaron unos cuantos perdigones en el muslo. Mi compañero, uno que ya no está en el Puesto, perdió un ojo y media oreja. Casi nos cuesta la vida, pero los detuvimos. Posteriormente se les hallaron efectos robados y denunciados en otras viviendas. Les confiscaron, además, furgonetas, maletines de dinero en metálico y una nave que les servía de almacén y desguace de vehículos. Ni una mísera felicitación me cayó.
»Me jugué el pellejo por nada. Pero a otros sí les cayeron medallas, y bufandas, que son unas pagas extra que la Dirección General concede a los que han intervenido en esa clase de servicios. Desde entonces me he jurado que no volvería a pecar de capullo. Estos también caerán. Sólo que yo espero no estar de servicio ese día. No es mucho pedir. Que otros muerdan el polvo. O las mieles. No soy yo envidioso. A todo iluso le llega su escarmiento.
Pero Salva volaba con su imaginación desde que Goyo había aludido a la ingeniosa idea de ocultarse y acechar a los noctívagos malhechores. Emboscado por la noche, se amaga o repta por el labrantío, toma iniciativas en pro de la eficacia, es silencioso como un gato, rápido como una serpiente cuando llega la hora «H». Recibe felicitaciones de sus jefes y un mando le deposita una medalla en su pecho inflado por el espectacular servicio. Su hoja se llena de auxilios «Dignos de ser tenidos en consideración». Al terminar el año, el jefe de la Comandancia le propone, en un escrito dirigido al Director General, para que borren de su ficha «Valor se le supone» y en su lugar sellen «Valor Reconocido».
De golpe se retrotrajo.
—¿Te jugaste la vida y ni siquiera te dieron una felicitación? ¿Hubo medallas y no fueron para ti?
—Así fue.
—¿Y por qué no reclamaste?
—Pero, figura. ¡¿Dónde te crees que estás?!
Salva recordó la interpretación de Barahona: «Si esto funcionara con decencia, sería otro Cuerpo». Compuso una mueca de incomprensión.
—¿Vas cogiendo lo de «Sin Novedad»?
—¿Quieres decir, sin pena ni gloria?
—Más o menos. Mejor sin pena ni gloria que lisiado o muerto.
Ah, estos caimanes, excepto en la forma, en el fondo eran iguales.
Está claro que remontaré sobre todos ellos y sin reservas.
Goyo miró la hora.
—Nos toca Las Torcaces.
Durante el trayecto de vuelta, el caimán le fue poniendo en antecedentes acerca de la finca. Un complejo ganadero y también de recreo en cuyo interior se repartían, convenientemente separados, un matadero, criaderos de cerdos y de vacas, cancha de tenis, piscina y un picadero de caballos. Un complejo muy goloso, pero, al parecer, inexpugnable.
—Debe de ser por lo mucho que la vigilamos —apuntó Goyo.
La resaca, el pertinaz vulturno del motor, el revoco del humo del tubo de escape —no dejaba de dolerle la cabeza— no bastaban para frenarlo de ensoñaciones triunfales. Se ve apostado en las cercanías de Las Torcaces, tirado en una zanja o encaramado a un olivo, inmune al frío y la soledad de la noche, al tedio y a la fatiga, en acecho ansioso de la llegada de la banda de cuatreros, para detenerlos al fin.
Ojalá ocurriera con él estando de servicio. Su esfuerzo resultaría tan palmario y tan imprescindible que nadie podría escamotearle medalla ni recompensa alguna. Se bajó la visera del quepis —la única informalidad que se permitía—. La de su compañero apuntaba al cielo. El sudor que le escurría de la frente hacia el bucleado bigote infería a su rostro un folclórico fulgor. Refería las simpatías para con el Cuerpo del propietario, a quien llamaba respetuosamente «señor Moisés», cuando divisaron en el arcén del carril contrario un coche parado.
Un individuo pugnaba bajo el capó.
Goyo no parecía dispuesto a detenerse.
—¡Tenemos que parar! —exclamó Salva.
—Vamos un poco justo de hora —alegó Goyo, con inexplicable desasosiego.
—Pero ese hombre necesita ayuda —insistió Salva.
Entonces el conductor paró en el arcén. Dio marcha atrás y sin bajarse:
—¿Algún problema, jefe?
El hombre —en realidad un abuelete— se irguió, resoplando.
—¿Problema? —jadeó alborozado—. Son ustedes mi salvación. Tengo una rueda pinchada y no hay forma humana de sacar la de repuesto. —Se le veía que no tenía fuerzas ni para sostener la llave de los tornillos.
Salva se apeó en tanto Goyo parecía meditar con los ojos en el reloj; en seguida lo siguió, sin quepis y sin cetme.
—No puedo aflojar esta maldita tuerca —palpó el pobre hombre una palomilla a la que le faltaban las aletas.
De inmediato, Goyo se fue para la herrumbrosa pieza y con la ayuda de una llave inglesa y una prisa exagerada comenzó a forcejear y a golpearla. Pero al cabo de varios y vanos intentos cesó, tan extenuado como su propietario.
—¡Jodo! —resolló—. Sí que está dura, sí —se retiró con gesto preocupado hacia la finca Las Torcaces, que desde aquel punto se avistaba parcialmente a la vuelta y declive de los taludes.
La granja esplendía sin que revelara catástrofe alguna.
—Será mejor que le llamemos a una grúa. Nosotros tenemos que seguir.
Salva consideró que no todas las posibilidades estaban agotadas, e intervino:
—Voy a intentarlo —y se puso manos a la obra.
La rota palomilla ni temblaba. Se hallaba soldada a la rosca a modo de pieza única. Salva se lo tomó como si la vida le fuera en ello.
Por fin, la tuerca giró; primero remisa; luego, entre chirridos, dócil y ligera.
El anciano dio unos cómicos saltitos de alegría.
—Ah, son ustedes lo más grande de España —intentó coger la rueda, pero Salva continuó con ella rodando hasta el neumático aplastado.
Una alegría la de aquel hombre casi tan inmensa como la que sacudía a Salva. ¡Qué gratificante la coincidencia de los sueños con la realidad!
Goyo sin dejar de mirar la hora.
—Gracias al cielo que aparecieron ustedes —proclamaba emocionado, al tiempo que Salva apretaba tornillos a golpe de maña y gozo—. Estaba desesperado. Con este sol, sin fuerzas y a estas horas que no circula nadie, no sabía qué hacer. Pero la Guardia Civil siempre en su sitio. No es por dar coba, pero ustedes son de lo poco que vale en este país. Y es que ustedes pagan con sus vidas los errores de los políticos, y nadie se lo reconoce. Por eso quiero hacerles un pequeño regalo. —Se echó mano al bolsillo de la chaqueta y tendió a Goyo un billete—. Para que se tomen un trago y…
—Por supuesto que no —rechazó el guardia, amablemente.
El hombre se lo ofreció a Salva, pero en vista del poco éxito los colmó de alabanzas y finalmente consiguieron que prosiguiera el viaje, tan encantado como Salva se quedaba.
Lleno de orgullo, se dio a recitar en voz alta:
—«En ninguna ocasión ni bajo pretexto alguno, recibirá el guardia civil, regalos, bien sean en dinero, alhajas, ropas o manjares, pues estas demostraciones son siempre el precio a que se compra la infidelidad. —Goyo lo repasaba entre conmiserativo y atribulado—. El Guardia civil no hace más que cumplir con su deber, y si algo le es permitido esperar de aquellos a quienes favorezca, es sólo un recuerdo de gratitud.»
—Fabuloso —resumió Goyo—. Ahora déjate de leches, que se nos ha echado la hora. Volvamos a la estufeta.
Pero el jefe de pareja no completó su intención. Con un pie dentro y otro fuera del Land, quedó agarrotado en ese movimiento, escudriñando la vacía carretera… No: se aproximaba un coche.
Uno pequeño… verde.
—¡Mierda! —Goyo se palpó la cabeza, se abalanzó a por el quepis y tiró del cetme.
—¿Qué pasa? —preguntó Salva.
El coche portaba distintivos del Cuerpo.
—Es el teniente de la Línea —farfulló Goyo—. Tranquilo, Salvador —añadió en un acongojado susurro, mientras del vehículo recién parado descendía un oficial joven, de mirada adusta e inquisitiva.
Salva se sentía del todo tranquilo, de hecho, casi eufórico; tan sólo le preocupaba que en la precipitación la visera del quepis le había quedado demasiado baja, como más bien le gustaba y no se atrevía a contravenir por respeto a las órdenes o las indicaciones de sus mandos.
Estaba tranquilo, sí, y también confuso; no alcanzaba a descifrar el espanto de Goyo. El teniente venía enfundado en una gabardina reglamentaria… de invierno, en cuyas hombreras dos estrellas despedían rayos de sol por sus seis puntas. El tricornio lo portaba un tanto inclinado sobre la frente y eso le gustó.
—A sus órdenes, mi teniente. Sin novedad en el servicio —participó Goyo, golpeándose el pecho con el canto de la mano extendida.
Salva le duplicó el gesto con vigor y expectación.
—«¿Sin novedad en el servicio?» —retrucó el oficial, frente al mostacho del guardia; de soslayo, marcando al guardia joven.
Del coche salió un guardia segundo con gafas de culo de vaso, detrás de las cuales sus pequeños y achinados ojos miraban al desgaire. Sacó un trapo y se puso a limpiar los cristales con exquisita solemnidad.
—Nos hemos retrasado por culpa de un señor al que tuvimos que ayudar a cambiar una rueda pinchada…
—¿Me cree idiota, guardia? —le cortó el teniente—. Desde hace diez minutos ustedes deberían estar prestando servicio en otra parte. —El oficial encerrado en la gabardina se estiró, le apuntó con el mentón y resolvió—: La papeleta es sagrada. Démela.
Goyo suspendió momentáneamente el saludo para entregarle el documento.
Inclinado sobre el parabrisas, el conductor les espiaba con una especie de mueca corrosiva. Tenía los labios contraídos y dejaba ver unos dientes tan desatinados que a Salva se le antojó una cara singularmente molesta.
Aunque para molesto, la absurda permanencia con el cetme en el primer tiempo del saludo.
Una ranchera que se acercaba redujo velocidad, quizás temiendo un radar. Salva captó a los pasajeros enredarse con el cinturón de seguridad. La niña, con la frente pegada al cristal trasero, les miraba sonriente y embobada.
Y es que unos uniformados, rígidos como estatuas, la mano en el pecho, tenía que resultar harto llamativo. Ridículo.
—Usted: no se mueva, y súbase la gorra de las cejas.
Tal admonición fue proferida sin que el oficial despegara la vista de la papeleta. Pero Salva supo que se refería a él.
—Y sus botas no están limpias —agregó con idéntica desatención.
—Es por el trajín del auxilio prestado —repuso Salva con espontánea naturalidad.
El oficial despegó los ojos del papel con lentitud teatral, hasta cuadrar al guardia.
—¿Có-mo ha di-cho? —silabeó.
Salva fue a comenzar su explicación, pero se lo impidió la irrefutable réplica del superior:
—Cállese —y tornó a escrutar la papeleta tal que un criptograma interceptado el enemigo.
Salva, menos apocado que aturdido, enmudeció.
¿De qué iba aquel oficial con un gabán de invierno a treinta y tantos grados de temperatura? ¿Acaso no era antirreglamentario semejante prenda en semejante estación del año, por no decir que era una sandez?
¿Por qué no les permitía bajar la mano?
El sol rebotaba en el sombrero del oficial, cuya acendrada piel fosca daba la impresión de hallarse a punto de derretirse.
—¿Por qué estaba usted sin el quepis? —alzó la cara, ahora marcando a Goyo: el efecto visual se disolvió con el cambio de perspectiva—. ¿O también me lo va a negar?
Las caladas puntas del mostacho de Goyo oscilaron con laxitud.
—Sólo fue un segundo, para secarme el sudor.
—No me mienta. Le vi con los prismáticos, y sé que en ningún momento mientras estuvo fuera del vehículo llevó puesta la prenda de cabeza. Eso es una falta recogida en el Régimen Disciplinario. Voy a tomar medidas por su evidente incumplimiento del servicio.
Las estrellas de la gabardina relumbraban como inmersas en una jovial escaramuza de sables. En cambio, el cuello de la prenda, rezumado de sudor, cresteaba oscuro y repulsivo.
—Entienda la situación, mi teniente —se expresó Goyo en tono desesperado—. El paisano nos lo agradeció un millón de veces…
La patética hipérbole del guardia hizo sonreír al oficial.
—Cuando uno asevera tanto es que miente —dijo—. Lo que han hecho es Abandono de Servicio. La papeleta lo dice muy claro: «Vigilancia exterior de Las Torcaces». Y allí es donde tenían que estar, no en el arcén de una carretera. Para eso se les dan las órdenes: para que las cumplan; no para que tomen iniciativas.
El chófer terminó de limpiar y se los quedó mirando con descaro de idiota: sacaba la punta sanguínea de su lengua y la escondía, la sacaba… como un juguete lascivo. ¿Se burlaba de ellos?
—¿Cuántas denuncias han puesto?
—Todavía ninguna, mi teniente —respondió Goyo.
—Y usted qué hace moviéndose —pronunció el oficial, encarándose a Salva—. Está usted en el primer tiempo del saludo.
—Yo sólo…
—¡Cállese!
—A la orden.
—A la orden, ¿qué?
—A la orden, mi teniente.
—Ah, bueno. Estudiaré corregir tantas negligencias. Goyo volvió a la carga.
—Si me permite, mi teniente, creo que no tiene razones para…
—¿Cómo dice? —acercó el superior su rostro prepotente hacia el del contrito guardia, que, consciente de haber ofendido a aquel dios rocambolesco que tenía absoluto poder sobre el cuidado de sus melones, casi temblaba—. Has de saber que tengo dos muy claras —dijo, e inclinando el hombro izquierdo llevó los dedos índice y corazón de la mano contraria a golpearse sendas estrellas; acto seguido se enderezó agarrándose las muñecas a la espalda, para concluir con gravedad—: Estudiaré la providencia.
El conductor, atento como un can fiel y grotesco, rodeó el utilitario, abrió la puerta con ademán sibilino al superior y, tras cerrarla con exquisito cuidado, trotó a su asiento. Dio media —e ilegal— vuelta en plena calzada y se alejó como boyando en el asfalto rielante.
—Espero que no sea más de una semana —rogó Goyo con un temor ajeno—. Porque si no… Jodo, no podré bajar a regar. —Y aquí sí que se le descompuso el bigote sin que reparara en ello—. ¡Ay, Dios mío, mis melones!
Salva se creyó por un instante sumido en un delirante sopor.
Murmuraba y lo seguía creyendo porque nadie le respondía.
—Me van a corregir, me van a corregir…
Pero el manotazo de Goyo vino a corroborarle el golpazo de realidad. ¿Subyacente?
—Baja la mano ya, chacho. Lo que tenga que ser ya se verá. Mira que me estaba temiendo alguna jodienda con Las Torcaces. Pues justamente ha aparecido el tontopollas este y nos acaba de dar la tarde. Un correctivo esta semana me va a joder, pero bien jodido. ¡Cómo que tengo una fanega a punto!
Salva bajó la mano, pero no se subió la visera de los ojos. Sólo pensaba en que les habían dejado sin la papeleta de servicio. «Todo servicio será ordenado bajo papeleta…» Algo que recogía de forma taxativa el Reglamento, y sin embargo aquel oficial se permitía atropellar sin respeto ni pudor.
Barahona tenía razón.
En cuestión de segundos, su estado de ánimo había girado ciento ochenta grados, pasando bruscamente de la exaltación al estupor.
Con pasos tambaleantes, entró en el Land. Forcejeando contra el cristal y un acceso de náusea, logró cerrar la puerta y que el vidrio siguiera por entero en su sitio.
—Veo que ya sabes lo de la puerta. Con eso y lo de hoy y poco más, no tardarás en aprenderlo todo.
—¡Pero qué hemos hecho mal, joder! —estalló Salva, entre dientes. Experimentaba su ánima escocida como la sentiría un cañón tras el disparo, si fuera un ser vivo—. ¿Cómo es posible algo así si cumplíamos con nuestro deber?
¿Y cómo es que no recuerda que en la Academia le mencionaran contingencias de ese calibre?
Inmersos en un aliento de fuego, reanudaron la marcha.
—Tranquilo, figura: un guardia civil sin un correctivo es como un jardín sin flores —refirió Goyo con simplicidad irritante.
—¡Y una leche!… —se desesperó el guardia cuyo jardín iba a florecer—. No quiero que me arresten por una injusticia. Qué quería que le hubiéramos dicho a ese hombre: ¿que se las apañara solo o que nos teníamos que marchar a vigilar rutinariamente una granja?
Y su mente siguió por su cuenta: ¿Cómo es que es tan importante ese lugar? ¿Qué tiene de especial? ¿Cómo es que no admite un retraso de minutos? ¿Qué pasa con el orden de preferencias de los servicios?
Las Torcaces… Las Torcaces.
—Salvador, voy a decirte lo que haré en cuanto llegue a casa: me quitaré la camisa, la pondré en la percha y le diré: anda la que te ha caído hoy, querida. Cenaré y después meditaré tirado en el sofá, frente a la tele, y mañana, si es que no estamos arrestados, iré a mi huerto a cortar melones. Eso es lo que cuenta.
Torció por un camino entre cañaverales, y cuando llegó junto a una especie de obelisco o monolito de hormigón incrustado frente a un portalón, se apartó y se detuvo. Estaban en Las Torcaces.
Ante la vista del oficial, que charlaba con el propietario Moisés Torcaces, Goyo renovó su cabreo:
—¡Jodo, cómo no los pueda cortar!
¡NO! Yo no quiero ser así. Otra vez el eco en la calavera.
El guarda les saludó de pasada; no tenía tiempo para atenderles: hacía señales a un camión cargado de reses, que partía con prisas. Salva se percató de la vehemente conversación entre el señor Moisés y el oficial.
Aquél gesticulaba y éste asentía, quieto, mudo. ¿Cohibido?
La patrulla continuó por el sendero perimetral.
—Mierda de caciques —refunfuñó el guardia jefe de pareja.
—Creí que ya no quedaban.
—¿También crees que los niños vienen de París?… Bah, ya te acostumbrarás.
Salva bufó desalentado. Goyo igual que el guardia primero Barahona. Le ardía la cabeza. Si sufría un correctivo, qué pasaría con su carrera de guardia civil, de cabo, sargento… Quizá no llegara ni a guardia segundo. Hasta cumplir el primer año sería un eventual, y en situación crítica. Conjeturas aciagas como trallazos al corazón de la ilusión. Sentía nublados los sentidos, revuelta las tripas. Se bajó en marcha.
El coche del oficial abandonaba la finca. La desmesurada polvareda que levantaba era porque se llevaba una colosal carga de leales ambiciones. Las suyas.
La furiosa estridencia del motor, el bochorno enervante, la sístole remanente de los canutos con Velasco, la sensación de estar de bruces en la dimensión del absurdo, le hicieron llevar las manos al circundante muro coronado de cristales rotos y vomitar.
—¿Estás bien, figura?
Salva afirmó con la cabeza.
—Y es que primero son los amigotes de los jefes. Una costumbre sin papeles, ya ves.
¿Una costumbre caciquil inmune al fin del milenio y las transmisiones vía satélite?, discurrió Salva con un puntazo de vértigo, físico y moral.
—Y ya que este mamón se ha despachado a gusto con nosotros, nosotros nos vamos de tripeo —marcó Goyo con acento de revancha—. Al Caballo Blanco, casualmente del Moisés hijo.
Y así es como pasaron el resto de la tarde, para acabar en El Holandés, una cafetería de infinita mejor categoría que el garito del tal Moisés júnior, tal como el imberbe veinteañero se presentó ante Salva. En este segundo local, Goyo se apalancó en una mesa de mus, de la que no remontó los bigotes hasta cinco minutos antes de la hora en que finalizaban el servicio.
—Total, nos ha dejado sin papeleta. Según el Reglamento, sin ella podríamos habernos marchado a casa si hubiéramos querido —exponía con supremacía moral, de regreso a la base—. Con mis compadres el Tripas y Juan el médico hemos ganado casi todas las partidas. Diez rondas por la cara, Salvador. Ves, es lo que yo digo: que no hay mal que por bien no venga.
Salva consideró que semejante dicha tenía algo de innoble… Claro que, comparado con lo del oficial, lo de su compañero no pasaba de ser un mero y banal resarcimiento.
El vozarrón de Velasco saliéndoles al rellano, colmó de escarnio la indeleble tarde.
—Os acompaño en el sentimiento. Ha estado aquí vuestro teniente y os ha metido un cuerno de cuatro días a uno, y al otro ocho. Bigotes: adivina a quién le han metido los ocho —sonrió como si se le hubiera desgajado la boca.
En el interior de las dependencias retumbaba el futbolín y los gritos de júbilo del Polilla. Había algo inconcebible en aquella realidad. Realidad fragmentada. Subyacente, sí.
Goyo se mesaba el mostacho, se retorció las puntas hacia las mejillas. ¿Sonreía? Salva reparó en su futuro y se agarró la cabeza, y los dos guardias veteranos rieron ruidosamente.
—Que no, Salva, que ha sido una verónica de acojone —terminó por aclarar Velasco.
Goyo se echó mano a la entrepierna y prorrumpió:
—Esto, pa’tu teniente.
—Una leche —respondió el otro—. Si fuera mío ya lo habría tirado.
Salva les miraba sin comprender. Goyo tomó la papeleta que le tendía Velasco; se apoyó en la barandilla y, con fruición y lenta caligrafía, escribió:
Sin Novedad
Para curarle del susto, Goyo le trajo un melón.
—¡Eh, mariquitas! —gritó Velasco para los del futbolín—. Susaneger y yo contra vosotros dos. Los que pierdan se pagan unas latas de cerveza.
—¡Os vamos a arruinar! —exclamó Jorge.
Perplejidades, pasmos y rutina demencial. A jugar.