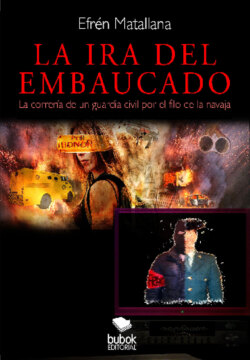Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 14
ОглавлениеVI. LA OTRA CARA DEL ESPEJO
1
Lo que el páter fuera a proclamar no sería importante. Lo sabían por otras veces. Hablaría largo y tendido, como sólo los curas son capaces de hacerlo: sin interesar a nadie.
—Iglesia y militares parapoliciales obtusándonos. Una simbiosis de camanduleros para teñir de benevolencia una realidad inventada o perfeccionar otra intolerable: la inutilidad de ambos escalafones —refunfuñaba Marino con locuacidad inmoderada. Resumió—: unos cabrones.
Tenerse que perder la partida de dominó, prevista con el jefe de Clase y el Malagueño, le tenía especialmente colérico.
Salva no se molestó en replicarlo; el teniente coronel páter soplaba al micrófono y suplicaba silencio, insistiendo en que sólo le llevaría diez minutos el sermón.
Y los cumplió.
Tras musitar ruegos al cielo para que el terrorismo antiespañol no les alcanzara e implorar a la Gracia Divina profusos parabienes para todo aquel rebaño uniformado, concluyó diciendo que sentía no poder volver a encontrarse con ellos reunidos, pues la próxima semana recibirían los despachos…
No pudo seguir sermoneando. Se alzó tal eufórico rumor que los altavoces quedaron neutralizados y desdeñados. Unos a otros se felicitaban… Y simultáneo con este regocijo, los jefes de Clase correteaban repartiendo un libro por alumno…, que relataba la vida de un santo…, que costaba dos mil pesetas. Era de obligada lectura.
Pero sobre todo era de obligada compra.
Poco a poco, sobre la comunal bulla, empezó a notarse un creciente murmullo de protesta, obligando a los Instructores a exigir calma bajo la amenaza de resucitar el parte de Arrestados. Nadie entendía el interés didáctico de un libro religioso, y más cuando todas las materias de estudio habían recibido carpetazo.
Para Marino la expoliación estaba clara.
—¡Vaya chorizada! —paró de ojearlo—. ¿O te sigues tragando el cuento?
—A lo mejor tiene que ver con la preparación general —opinó Salva.
Su amigo lo miró con grandes ojos.
—Tío, vale ya. Nos están mangando.
—¿Y si no lo cogemos…?
—Nos lo descontarían igualmente de la nómina, y encima se ahorrarían ejemplares. Hagamos el gasto, aunque sea para quemarlo, como hacían ellos antes con las personas. Así, luego son «best seller», no te jode.
—¿Y si hacemos una reclamación?
Marino tornó a marcarlo con asombro. Salva desistió:
—Vale; vale.
Un rumor de cuchicheos mosconeaba en derredor, empero permitido como mitigación por el obligado gasto.
Marino tiró el ejemplar al banco.
—Mira, Salva —comenzó, titubeando, como si dudara de la comprensión de su interlocutor—: tengo dos años más que tú, y no es la diferencia de edad la que me hace ser tan escéptico; o insensato, como quieras. Ni tampoco que tenga más estudios. El caso es que soy hijo del Cuerpo y sé cómo funciona esto. Me temo que a ti te llevará meses, puede que años. No se trata de lo que mi tío me ha contado. Es lo que he visto y sentido. Abusos sistemáticos que no hay manera de frenar ni sacar a la luz.
—¿Por qué estás aquí? —quiso saber Salva, con la homilía del páter de fondo, acerca de las grandezas del beato y su castidad ejemplar.
Marino vaciló. Sin embargo, en sus ojos titilaba algo parecido a una lucidez irrebatible. Típico de osados novatos, se dijo Salva.
¿O sólo lo era él y no precisamente osado?
Fue respondido con otra pregunta.
—¿Cuáles son tus sueños?
Para esa contestación, Salva no necesitaba reflexionar.
—Un buen puñado —dijo en tono visionario—. Ante todo, quiero ser guardia civil entre los ciudadanos. Y sin dejar de serlo nunca, quisiera hacerme un curso de especialización; Submarinismo, me gustaría. Luego presentarme a la convocatoria de cabo, y ser sargento, oficial… Llegar a todo lo que pueda y, mientras tanto, disfrutar de nuestra profesión y —se echó a reír— enrollarme con una hembra que sirva para estar en casa y para salir de marcha. En fin: si tú no amas el Cuerpo, excepto en lo de las mujeres, no creo que lo consigas.
—Y ni me importa —replicó Marino—. Yo seré siempre un cimarrón. No voy a prepararme para nada de todo eso que has dicho, porque no me gusta ni pienso arrastrarme. Quisiera ser lo que aparento, pero como sé que eso no es posible, me limitaré a cobrar. Quiero ser responsable de mis actos; no de los que me manden hacer. Porque si he de hacerlos, entonces la responsabilidad ya no es mía. No dejaré que me laven el cerebro. Pensar es un acto prohibido en este Cuerpo. Yo no quiero dejar de hacerlo. No quiero ser como mi tío, aunque esto no lo creas, ni tampoco quiero convertirme en un caimán: esa clase de guardias viejos, hartos de todo y resabiados que lo único que hacen bien es lamentarse y añorar lo que no hicieron en su juventud. Lo que de verdad deseo es poder terminar mis estudios, ahorrar dinero y salir a competir al viento libertad de la vida, donde no regalan nada pero la oportunidad de bregar con espíritu libre es posible. Este Cuerpo es una realidad fragmentada, un espejo roto cuyos pedazos están a punto de caerse. Cambia el punto de vista y verás cosas muy distintas. Y si le das la vuelta, descubrirás su brutal autenticidad. Es en esa cara de azogue donde radica la roña material y moral, lo siniestro y lo heroico, que aquí, como en cualquier ente fascista, van siempre unidos. ¡Joder, Salva! No te dejes deslumbrar por una de las caras mientras excluyes la otra.
Cesó de perorar.
Como Salva no le refutara, prosiguió:
—Y otra cosa: si no seguí estudiando Derecho no fue por falta de aprobados o de voluntad, sino por la intervención del escaso sueldo de mi padre, por desobediencia y otras falacias con que la Cúpula resolvía los expedientes. Algún día terminaré la carrera y me largaré. De ahí mi obcecación por no ser contaminado. Rechazar el adoctrinamiento de esta Academia ha sido un modo de protegerme. Y he ganado. Ya ves que me he metido en la mitad de la promoción, y ni siquiera he malgastado un minuto de mi tiempo en empollar esa bazofia de Reglamentos. Sí, ya sé: en gran parte gracias a ti. Sin duda alguna. Y en mi pobre gratitud por devolverte el favor te cuento todo esto: para que no pierdas tus mejores años en un empeño vano, degradante, suicida para algunos… ¿No dices nada?
Salva se encogió de hombros.
La honda y serena convicción de aquel alegato, lejos del incansable resentimiento de su compañero, lo turbó de tal modo que se sintió fuera de combate.
—Lo tendré en cuenta —dijo.
La descarga del turuta, anunciando el fin de la marrullera presentación en sociedad del clerical cuentista, vino a reanimarlo.
¡Bah! —resolvió para sus adentros—, creo que los dos tenemos la cabeza llena de pájaros; y los míos son menos aprensivos.
Invadiendo el Patio, la riada de alumnos topó con el teniente Garrido.
Instintivamente, muchos se pusieron a correr. Pero tan pronto recordaron que el curso académico había terminado y que ya no existían notas ni coeficiente, se frenaban limitándose a saludarlo con visajes de mal disimulado recelo y afectada desenvoltura.
El estirado oficial correspondía al saludo a cada pocos metros, se rozaba con las puntas de los dedos el horizontal tricornio —demasiado horizontal a su gusto— al par que esbozaba una sonrisa indulgente, vanidosa: la delirante vanidad del que advierte que el sello de su genio militar va impreso en aquellos pobres diablos sin verdadero amor por el Cuerpo, rendidos al duende de la élite: la estirpe de sangre azul. La suya.
Su semblante radiaba marcial contento.
—¡Eh, usted! —gritó sin detenerse, apuntando a Marino con el dedo índice al final de brazo extendido, como si fuera a ejecutar un fusilamiento sobre la marcha—. Póngase el sombrero a dos dedos por encima de las cejas.
Era esta una de las pocas manías que elogiaba de Marino: la inclinación del tricornio hasta rozar las cejas; porte que disimulaba su apatía, o tal vez fuera ese gesto el que lo delataba. Delatar su amor-odio. Verdaderamente modificaba y ensalzaba su imagen. Y si él no se atrevía a imitarle era por el respeto absoluto que dedicaba a todas las normas. Una lástima.
Acató Marino la orden con arrogante indiferencia y ambos prosiguieron a las taquillas, a cambiarse de ropa. Salva quemaría el resto de la tarde en el gimnasio, en tanto sus compañeros aventuraban faroles en su habitual partida de dominó y cartas con el jefe de Clase y compañía.
Salva los animó a «desertar», por una vez, y a que lo acompañaran con las pesas y las barras.
—Un día de estos lo haremos —aventuró Marino, antes de separarse.
—Yo, si es para levantamiento de vidrio en barra fija, cuando quieras, pisha —se ofreció, ocurrente, el Malagueño.
2
Y contra todo pronóstico, justo el día de la víspera, Marino, en efecto, se apuntó. Y lo más sorprendente fue que el Malagueño también quiso agregarse. En un arrebato de confianza física en sí mismos, habían decidido renunciar a las fichas y demostrarle a Salva que ellos no serían menos en cuestiones de fuerza.
Salva los condujo hasta su territorio, un mundo tan exclusivo y reconfortante que sospechaba sería lo que más echaría de menos de la Academia. Ellos miraban con cierto desdén a los tipos que corrían en círculo, saltaban sin sentido aparente, trepaban por cuerdas a ninguna parte, regateaban o driblaban solos pero sin cejar.
—Qué capullos —criticaba el Malagueño—. Cómo si no hubieran tenido bastante con la que nos daba por las mañanas el Millanito.
Encaramado a una espaldera, Novoa se afanaba piernas en alto. Salva los presentó. Novoa era su colega habitual en los entrenamientos, un practicante de diversas artes marciales al que servía de sparring y a cambio él recibía un pulido adiestramiento acerca de algunas técnicas de defensa personal, a base de golpes y luxaciones muy precisas.
Lo curioso era que en la mayoría de los agarres, Salva se despachaba o bloqueaba al karateca con algún fantástico movimiento extremadamente ágil o poderoso, y Novoa —cinturón marrón— se cabreaba amistosamente desesperado.
Salva y Novoa iban a su ritmo y daban recomendaciones a los neófitos.
Pero tanto el Malagueño como Marino desatendían cualquier consejo de moderación.
—¡Vaya mariconada! —profería el Malagueño—. Eso lo hago yo, pero con más peso y el doble de veces. Dejadme, dejadme —y quitándole la mancuerna a Salva, comenzó a fatigarse con ella como si respondiera a una penitencia jocosa.
—No te esperabas esto de mí —jadeaba.
Cuando hubo quedado exhausto, descansó un momento y luego resolló:
—Como tú, y sin entrenarme.
Marino, para no ser menos, calcaba al Malagueño, e incluso le sobrepasaba in extremis.
—Vais a tener unas agujetas que os van a durar hasta el día de la incorporación a la comandancia —les advertía Salva, en vano.
Acalorados, dándose ánimos mutuos, los nuevos adeptos echaban el bofe. En uno de los ejercicios estimaron que les sobraban ciertas protuberancias sexuales y retaron a Salva y a Novoa. El primero no aceptó, pero sí el segundo, harto de tanta fanfarronería.
—Te estoy alucinando, ¿eh? —bufaba Marino, debajo de una barra en la que Novoa acababa de añadirle un par de discos, ya que Salva se negaba por compasión—. Al pulso me ganarás, pero aquí me tienes: que no me dejas atrás. ¡Joder, cómo pesa esto! Chisss, no te rías, que todavía no he terminado. ¡Uff! ¡Uff!
Sólo consiguieron hacer el ridículo, un divertido ridículo con el que pasaron la tarde y estrecharon lazos. En prueba de gratitud por el buen compañerismo y amistad que les unía, Salva regaló a Marino su barra de torsión y al Malagueño su tensor de mano.