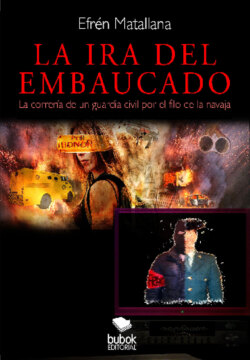Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 13
ОглавлениеV. RETRETA: IMAGINARIA SIN SUEÑO NI ENSUEÑO
1
Iban cayendo las clases y los exámenes y gracias a que su coeficiente de conducta se prorrogaba intacto y a que las notas las mantenía altas, su optimismo no cesaba. Cada vez veía más probable la obtención de plaza en la comandancia de Madrid. Y no en la capital, sino en un pueblo donde tratar con los vecinos y sus problemas: un auténtico guardia civil.
Marino, en cambio, tenía ya cinco puntos y medio descontados y estaba prevenido por la Jefatura de Estudios para que regulara su comportamiento o la expulsión sería decidida en cuanto alcanzara los seis. A Salva le apenaba que pudiera sucederle y por eso siempre que podía le echaba una mano: le inventaba y componía los casos prácticos, se arriesgaba a cogerle el examen y contestaba las preguntas que el otro dejaba en blanco, le prestaba prendas…
Le advertía de faltas y riesgos.
—No te brillan los zapatos lo suficiente —le reprochó, de reojo. De haberse dado cuenta antes, le habría obligado a cepillárselos, lo que el otro habría acatado sin celeridad pero también sin recusación.
—Es que no hay manera, joder —se miró Marino con descaro y desaliento.
—Yo casi no les doy betún —saltó el Malagueño por atrás—. Al loro, Marino —reclamó atención directa, y pasó a mostrar el truco en cuestión: restregándose el empeine contra la pernera, a la altura de la pantorrilla—. ¿Te das cuenta? —se jactaba.
—Cállate, Malagueño. Que tú lo único que haces a lo largo de toda la semana es precisamente eso: lamerlos; además de «otras» cosas.
Hubo un pequeño pique, que el firmes del comandante atajó.
Sea por lo que fuere, la verdad es que los zapatos del Malagueño destacaban por una refulgencia sin par. Salva tenía que reconocer que en ese punto era superado.
Comenzó la revista. Uno por uno. Era sábado.
El comandante repartió a varios oficiales y suboficiales equipados con bolígrafo y papel: tomarían nota de aquellos que no superaran la inspección y a los que se volvería a revistar en una segunda vuelta; si es que se les permitía tal posibilidad.
Para mayor desgracia, por su fila revistaba el teniente Garrido.
Marino resopló.
—Es el puto Millanito. La mismísima encarnación de Millán Astray, tan obsesivo éste con el brillo de las putas hebillas y chapas como aquél. —Y se abandonó a una laxitud patente.
Lo cierto es que con el Millanito nadie estaba seguro. Ni el Malagueño.
—Oh, mierda —lo oyó acojonarse—. Voy a hacer una promesa.
—No digas nada que luego no puedas cumplir —murmuró Salva—. Como aquella vez que prometiste hacer el examen sin copiar.
—¿Y no lo cumplí?
—Sí; pero fue porque sabías que no nos sentarían juntos.
—Pero no me copié. Así que cumplí mi promesa —replicó el otro—. Y hoy prometo no beber más de diez cubatas.
—Eh, no fastidies. Paso de ir borracho contigo. Nos caería una buena.
—Que es broma, pisha. Para un finde que sales en medio año…
—Casi los mismos que tú no has sido arrestado —le largó por la esquina de la boca—; y cállate que se acerca.
Marino permanecía impasible y mate.
Al llegar a éste, el teniente lo inspeccionó de arriba abajo, como a todos. De inmediato se puso a copiarle el número, al tiempo que componía una mueca de asco para gruñir:
—Quítese de mi vista antes de que lo fusile —y prosiguió la inspección; el Malagueño y Salva, inadvertidos.
Acabado el acto, Salva prefirió quedarse a esperar a Marino y el Malagueño dijo que eso era perder el tiempo.
—Marino es carne de cañón. Tú mismo, pisha. Nos vemos luego.
Salva fue a la Compañía a buscar a su amigo. La revista de gracia, en tres horas. En efecto, por su culpa perdería un tiempo precioso. De todas maneras, ver cómo pimpla el Malagueño le resultaba mucho menos interesante que las estridentes polémicas con Marino.
—Parece mentira que estés deseando «desintoxicarte».
Marino, tumbado en su catre, con las manos en la nuca y los deslucidos zapatos hollando la colcha reglamentaria, chasqueó la lengua.
—Siento que te quedes por mi culpa. No deberías. No voy a volver a tocar los putos zapatos. Nunca me quedan bien. Es superior a mis fuerzas. Creo que voy a pedir la baja antes de que me echen —conjeturó con indolencia—. No soporto por más tiempo tantas siniestras estupideces. Es una constante degradación, joder. Si cedo una vez, estaré perdido.
—Esfuérzate, hombre —le alentaba Salva—. Nos quedan apenas dos meses para terminar. Con un poco de suerte, saldrás. Tienes que intentarlo. Así que haremos como otras veces: te dejaré mis zapatos y te presentarás con ellos al oficial de guardia. Entretanto, yo me daré una vuelta por el gimnasio.
—¿Por qué haces esto?
—Porque tú sí que eres ingenuo, más que yo: el doble por lo menos.
Marino sonrió fraternal y alicaído. Se incorporó sobre los codos.
—De acuerdo —se avino—. Voy a demostrarte que estás equivocado, aunque sea a largo plazo. Sé que al final te haré ver la funesta tela de araña en la que te estás dejando liar.
Salva lo admiraba. Su obstinación de vivir al margen de las rígidas normas académicas o el hecho de poder infringirlas le simbolizaban un triunfo personal, como si haciéndolo se desquitara de las innúmeras putadas que les habían hecho a su padre y a su omnipresente tío. Su honor se reducía a la nómina. Harto paradójico se le antojaba que siendo hijo del Cuerpo tuviera un concepto tan negativo de la Institución. Lo juzgaba en exceso suspicaz y renuente, pero después de varios meses de convivencia contigua su franqueza y su lealtad no ofrecían dudas. A pesar de la diferencia de caracteres y de ideas, ambos congeniaban poderosamente.
De hecho, Marino estaba a años luz del resto de aquella tropa de futuros guardias civiles.
Durante meses se había entrenado sin desmayo, corriendo y saltando hasta lesionarse; empollado con fervor y desvelo. Y allí, con él, abundaban alumnos cargados de tantas dioptrías que a duras penas escalaban la litera sin gafas; o esos otros, zafios incapaces de correr cien metros sin detenerse debido a su gordura: pruebas médicas y físicas inconcebiblemente superadas. Luego estaban los que presumían de hurtos, otros que alardeaban de empinar el codo sin mesura ni vergüenza, otros que incluso habían huido de la Policía con coches robados…
Oír semejantes cretinas osadías le desconcertaba. Ni siquiera eran astutos: mediocres, díscolos. ¿Delincuentes natos?
La palmaria ineptitud de no pocos de ellos apuntaba a que Marino tenía razón en sus filípicas de enchufismo. Tan inequívoco que desmoralizaba.
En eso no podía quitarle la razón.
Aunque desde luego no se lo iba a reconocer abiertamente. Reparar en ese tipo de cuestiones le producía un atrevimiento impropio de un guardia alumno futuro guardia civil. —¡Ah, cómo le henchía el pronunciar aquel nombre y asociarlo a él mismo!
Proclamaba el capitán Parterra que pensar era exclusivo de los oficiales y que los guardias civiles de tropa obedecen, y punto.
Quería creer y obedecer.
Entrando en la recta final del curso, su fascinación por el Cuerpo no se iba a corromper por bulos o infundios dimanantes de las mismas ignotas fuentes de las que radio macuto se proveía y propalaba, y que en especial esos días zumbaba como primicia la fecha exacta de la entrega de despachos y los subsiguientes días de permiso; primicia que se corregía o modificaba de un día para otro y a veces por horas, cuando no por minutos: tan pronto adelantaban la entrega de despachos como se posponía el evento a la espera de la reorganización del Cuerpo…
Era un júbilo voluble, casi exasperante.
Marino regresó antes de lo previsto.
—El teniente pasaba revista a medida que íbamos llegando.
A Salva no le costó imaginarse la escena: Marino exhibiendo su calzado apócrifo delante del oficial de guardia con templada petulancia, invicto al dogma, leal a sus principios indómitos.
—Lo ves. No siempre son tan cabrones como te imaginas.
—Pura arbitrariedad.
Se devolvieron los zapatos y, con sus cabezas rapadas, cubiertas por los tricornios de la casa LLAVE —grandes como pilones—, cuya ostentación a él le colmaba de valentía y de vanidad y a Marino casi de oprobio, salieron a la calle primaveral, radiante de luz y de ilusión: la de verse armado guardia civil.
2
Gracias a que el Malagueño y los achispados de turno supieron contener, con una mezcla de temor y marrullería, sus vidriosas euforias, la retreta transcurrió pacífica y rápida.
La efemérides de ese día fue: «Un día como hoy del año 1945 todos los componentes del Destacamento de Mesas de Ibor, con el comandante de Puesto a la cabeza, fueron fusilados por orden del teniente coronel primer jefe de la Comandancia de Cáceres, acusados de cobardía ante el maquis».
Algunos alumnos mugieron conteniendo una risa inexplicable y vomitiva. Luego, tras el toque de Silencio, hubo un conato de agitación temulenta que Salva, vociferante y conminatorio, logró erradicar; eso sí, retrucado por una sucinta exhalación de abucheos e imprecaciones.
Era el primer imaginaria. Su insólito acento de autoridad turbó a toda la Compañía.
Fiel a mis convicciones, puedo alcanzar metas inaccesibles para esta chusma irreverente.
Luego infirió que la inusitada indulgencia de los Instructores quizás tuvo algo que ver con su imponente dominio de la situación. Se vislumbraba el final. Los mandos empezaban a levantar la mano; el parte de Arrestados solía pincharse cada vez con menos nombres. Marino, ya fuera por astucia o resignación, había dejado de ser habitual. Dormía como siempre: indiferente a la ventura de coronarse guardia civil.
Acordándose de la efemérides y del comentario despectivo de su amigo, en un lapso fugaz, ponderó: ¿digna de encomio o en puridad ominosa? Como ésta fue la calificación que le dio Marino, él se quedó con la primera.
Un lapso fugaz.
A través de los vidrios remendados, la noche se descolgaba cálida y halagüeña, sin parangón a la inclemencia de los albores cuando él llegó como un púgil contra las circunstancias, a la conquista de un sueño, ahora a punto de ser ganado.
Una vigorosa confianza en sí mismo le acompañaba en el servicio de centinela. Estaba seguro de hacerlo mejor que nadie lo hubiera hecho antes o pudiera hacerlo en el futuro. Quizá por eso le sorprendió tanto percibir que había gente en los aseos. Excepto que se tratara de una emergencia, el hecho estaba totalmente prohibido.
Enfiló con pasos presurosos.
Empujando las portezuelas de los váteres, todas entreabiertas, fue en la del fondo donde descubrió el objeto de su exploración; y la visión le heló la sangre: un alumno con el torso desnudo y sentado sobre la tapa del inodoro, tiraba con los dientes de un extremo de la goma que oprimía su brazo a la altura del bíceps. Con los dedos de la mano libre se palpaba la vena, intentando dar con un punto idóneo entre las numerosas protuberancias que lo recorrían como una cordillera de cráteres en miniatura. En las rodillas sostenía una jeringuilla, cuya punta rezumaba un líquido marronuzco. Y como si no formara parte de los avíos del drogadicto, tirado en el suelo, un trozo de rechoncho limón al lado de una cuchara ennegrecida.
Marcos —al que conocía por las juergas que solía montar después de retreta—, sin inmutarse, le subió una mirada mohína, tal que un beodo.
—Ah, coño, eres tú —masculló—. Anda, cierra; no me vaya a ver algún Instructor y me joda el viaje.
En aquel momento, una voz resonante, imperativa, volteó el atónito sobrecogimiento de Salva.
—¡Ajá, conque de cháchara! —profirió marcialmente en jarras, desde el umbral, el teniente Garrido, esa noche de oficial de servicio.
La portezuela se cerró con silenciosa instantaneidad.
—Sí, sí. A ver esos numeritos —urgió, sarcástico, el oficial.
Las conversaciones después del toque de Silencio se castigaban sin misericordia.
—Sin novedad, mi teniente —participó Salva con voz apagada. Y a modo de estéril disculpa, añadió—: Soy el imaginaria.
—Sin novedad, ¿eh? —avanzó el oficial.
Inclinó la cabeza hacia la chapa del imaginaria y escribió. A continuación, alzó la voz en dirección al váter atrancado.
—¿Cuál es tu número?
Marcos dio el suyo; por la entonación gangosa es muy probable que aún estuviera tensando la goma con los dientes.
Salva advirtió que alguien más se acercaba. Un desconocido que desde la penumbra del pasillo metió la cara como un espectro pusilánime, fisgó con sobresalto y desapareció inaudible. Ipso facto. El teniente, que anotaba con teatral esmero el concepto de la infracción, no se dio cuenta.
Pero lo importante era: ¿debía contar lo que había visto?
—Esto les va a costar medio punto —les profetizó—. Y el principal responsable es usted —se dirigió a Salva—. Y si no le aplico un arresto mayor es porque observo que sus correajes y chapas están como una patena, que si no… Pero, con todo, pienso volver en un minuto y si les encuentro de nuevo —advirtió agitando el índice y retrocediendo de espaldas— me los llevo al Parte con dos puntos. —Se giró raudo y se marchó.
E inmediatamente Marcos empujó la portezuela y salió disparado como un tironero en pijama, aferrado a su inmundo y preciado neceser.
Se oyó al fondo de la Compañía un ruido de muelles, y tornó el silencio.
Salva permaneció solo, en medio de un gotear de grifos que percutían con resonancias de caverna.
El incidente tenía visos o remanentes de alucinación. No podía apartar los ojos del menguante vaivén de la portezuela, como de salón de película del Oeste, hasta que se inmovilizó por completo.
Le iban a quitar medio punto. ¡Medio punto!
¡Puaf!, medio punto no era nada comparado con saberse en la misma hornada que individuo tan aberrante.
Se ordenó el gorro cuartelero y se clavó como una pica en el vestíbulo, esperando la vuelta del oficial. Se lo contaría tal cual lo vio, con serenidad y detalle, y sin apelar a su desvirgado coeficiente.
Un tipejo así era inadmisible.
Un tipejo, o varios, porque… ¿No era el que asomó uno de los colegas de Marcos? La reacción del drogadicto fue de sorpresa, pero no por ser descubierto, sino porque esperaba a otro…
¿De qué clase de futuros guardias civiles se hallaba rodeado?
¿Sería su actitud la de un chivato?
3
No volvió el oficial. A su hora fue relevado por el segundo imaginaria y él se acostó, perplejo, anonadado, sin sueño ni ensueño.
¿Sería verdad lo que fanfarroneaban tantos Marcos como pululaban en la promoción? Todos dormían. ¿Lo haría también Marcos o «viajaba» aún?
La escena pasaba por su mente una y otra vez, y no obstante era como una especie de macutazo onírico increíble y esotérico soplado por un avieso duende —cuyo rostro se parecía al de su amigo Marino— que se refocilaba chillonamente, resquebrajando su pasmosa bonhomía benemérita con unas uñas como jeringuillas, en tanto que los oficiales sólo se preocupaban de que todos llevaran bien el paso.
Fue un delirio críptico, tal vez resulta del insomnio tenaz.
En los turbios ventanales rayaba el día.
Al cabo de un eón, sonó la corneta.
—¡COMPAÑÍA, DIANA! —bramó el cuartelero, y Salva le ahorró la molestia de pulsar el interruptor de las luces, al tiempo que se dirigía a los lavabos ya uniformado con el esperpéntico mono de faena y el gorro cuartelero militarmente aprisionado por el ceñidor de lona, cuyo extremo inferior le rozaba la entrepierna como una lengua obscena.
El cabo cuartel entró dando noticias a voz en cuello:
—¡En el descanso, al Aula Magna!