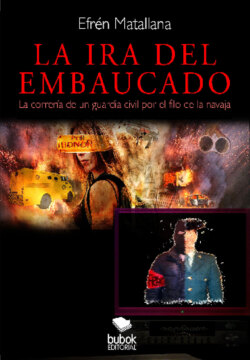Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 17
ОглавлениеIX. LA REALIDAD SUBYACENTE
1
Incorporado oficialmente el día anterior, Salva cumplía su primer servicio como guardia de Puertas en el Puesto de San Juan de la Sierra.
Recurrió al artículo que refería esa clase de servicio y encontró que ponderándolo con la realidad, se le antojó un tanto ininteligible, anacrónico.
«La Guardia de prevención es sustituida en las Casas-cuarteles de los Puestos, debido a la escasez de fuerza, por el llamado guardia de Puertas.
Este cuidará:
a)De impedir toda sorpresa a la fuerza acuartelada.
b)De estar atento al teléfono, si su próxima instalación se lo permite.
c)De cumplir, en general, para el mejor desempeño de su cometido, las obligaciones del centinela marcadas en las Ordenanzas del Ejército.
d)De impedir la entrada en la Casa-cuartel a persona desconocida o de mala conducta, cuidando de que los que puedan efectuarlo se dirijan a la dependencia o pabellón que les interese.
e)De impedir que la fuerza salga de la Casa-cuartel sin vestir el traje correspondiente.
f)De abrir y cerrar la puerta a la hora prevenida; a partir de este último momento no franqueará la entrada a nadie sin previa autorización del comandante de Puesto o de quien haga sus veces e identificando a la persona que se anuncie.
g)De hacer llegar rápidamente al Comandante del Puesto la correspondencia que reciba y noticia de cualquier novedad.»
Ejército, centinela, Ordenanzas. ¿Impedir la salida sin que la fuerza salga sin vestir el traje correspondiente? Se consoló con la idea de que con el paso de los días y su consagración le revelarían lo incomprensible de tan extraña vigencia. Era sólo un novato.
Se acordó de Marino. Sabía que había sido destinado a Pamplona y a partir de ahí nada más. Un día de estos tengo que localizarlo —se reiteró—. Tendrá problemas. No llegará muy lejos en el Cuerpo. Necesitarás mucha suerte, amigo. Ojalá la tengas.
Él, por su parte, con muy poca le bastará. De la ansiosa abnegación por su servidumbre barrunta una ristra de éxitos de cuya reputación le devendría ser muy pronto cabo, sargento, oficial… Bien sencillo de lograr, tal como rezaba ese artículo que era el predilecto del capitán Parterra: La disciplina, elemento esencial… Riguroso cumplimiento…
Ciega obediencia…
Pasado algún tiempo (unos pocos meses, sin duda menos de un año), se reencontrarán, se contarán hazañas dispares, recordarán tiempos pasados nostálgicamente peores, y él abrumará a su amigo con un sinfín de buenos servicios.
Creo que para entonces seré un especialista en Actividades Subacuáticas —se recreó—. Quizá a punto de hacerme cabo, y con alguna que otra felicitación en mi hoja de servicios.
¿Medallas? Sí, un par de ellas, por qué no.
De pronto, sonó el teléfono; tenía un candado para evitar que se hicieran llamadas.
—Cuartel de la Guardia Civil de San Juan de la Sierra. ¿Con quién hablo, por favor? —oyó su propia voz lejana y un tanto insegura.
Un vecino solicitaba información acerca del trámite administrativo para la venta entre particulares de una escopeta de caza mayor.
Salva, medio balbuceando, insistió con ciertas vagas inquisiciones. Comprendió que los nervios —o la incompetencia— le estaban jugando una mala pasada, y sólo gracias a la ayuda del brigada, que salió de su oficina a interesarse por el asunto, pudo remediar satisfactoriamente.
—No debes preocuparte —le tranquilizó luego el suboficial—. Cuando no sepas algo, me lo preguntas a mí o al compañero que tengas más cerca, pero nunca permitas que alguien que nos requiera se quede sin respuesta. Recuerda que eres un Servidor de los Ciudadanos. Por desgracia, más importante que todo eso es contentar a los oficiales —agregó en tono sombrío—. Ellos tienen otras prioridades. Es la realidad subyacente. Pero bueno —intentó mostrarse animoso antes de dejarlo—, con estos consejos y poco más llegarás a donde quieras y a lo que quieras.
—A sus órdenes, mi brigada —contestó Salva, poniéndose firme, extremando la ejecución del saludo, asombrando al suboficial…
Y es que, con perfección insuperable, había ejecutado el gesto de llevarse la mano extendida a la sien a la par que estallaba un seco y sonoro taconazo, que le recordó la presentación fallida ante el profesor Parterra.
Lamentó con absurdo disgusto lo que entonces no pudo conseguir, quedándose su nota en un inmerecido siete.
El artículo concerniente era rotundo:
«El saludo militar, fiel exponente de la instrucción de una tropa, exige que el Guardia Civil, como soldado veterano, se distinga al practicar con la máxima corrección y exactitud cuanto previene el reglamento táctico para saludar a las banderas y Estandartes, Jefe del Estado, Generales y Suboficiales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. El Gobernador de la provincia tendrá el mismo saludo que los jefes».
Acababa de demostrar ante su superior cuán sobresaliente era su preparación profesional.
Sin embargo, el semblante del brigada no fue ciertamente de admiración… Muy al contrario… ¿indiferencia?, ¿desencanto?
¿Qué había hecho mal?
Entre la disculpa paternal por su incompetencia informativa y el lucido gesto militar que le había salido, mediaba una contrariedad inexplicable.
Se recolocó el sombrero. Lo notó demasiado cerca de las cejas y, con gran pesar, se lo subió un par de dedos… Bueno, con uno bastaba, y continuó dando paseos por el rellano exterior en distraída soledad en la hora rayana al mediodía.
Por el patio que separaba el edificio principal de la cochera, el perro llamado Rufo saltaba detrás de un pájaro que iba del sauce al suelo empedrado, una y otra vez. Una gruesa miga de pan parecía ser el quid de la cuestión.
Un sol de paz fulguraba en torno.
Muy lejos, sonaba una radio, un murmullo indiscernible, bucólico.
Sí: destinado en Arcadia.
No medio, sino entero sería ese día de inolvidable. Lo presentía. Como se debe de presentir cuando uno echa su primer polvo o se enamora la primera vez. Eso le llevó a reparar en que perdido entre aquella serranía le costaría enamorarse, al menos de forma tan arrebatadora como le había sucedido al guardia más novato en la Unidad hasta su incorporación: el guardia Montilla, al que por su procedencia del Colegio para hijos del Cuerpo llamaban «Polilla» o, más resumido, «Poli».
Lo había conocido la noche anterior cuando el tal Poli regresaba de servicio, pero sólo de pasada, ya que después de presentarse y darle la bienvenida con simpatía y generosidad se despidió, pues le esperaba su «estupenda chica». Por lo visto, la Guardia Civil, un ordenador con el que componía música y la novia, polarizaban su vida. Le pareció un compañero franco, simpático y digno de confianza. Aunque más veterano, era un año más joven, y secreta y vanidosamente lo juzgó que por lo menos era cien más ingenuo que él…, por mucho que el brigada así le hubiera motejado, en tanto se volvía a su despacho: ese había sido su mascullado comentario, recordó con súbito enojo, de nuevo reparando en el comandante de Puesto y su inalabada actuación. Pero ¿por qué?
¿Contentar a los oficiales? ¿Que ellos tienen otras prioridades?
Ser un Servidor de los Ciudadanos, por supuesto.
Lo cierto es que su andadura profesional había comenzado de una manera bastante deficiente. ¿Era toda la culpa suya? Podía recitar de memoria innumerables artículos, pero nunca fue aleccionado a estudiar con semejante vehemencia la Legislación; el Reglamento de Armas, en este caso. El nimio incidente y su superior le habían atisbado una evidencia indiscutible, una realidad inopinada (¿subyacente?): sabía demasiado poco acerca de lo que en esencia debería.
Un paisano que ingresó en la escalera del acuartelamiento, asiéndose con dramática languidez a la barandilla, acaparó todo su interés.
—Buenos días. ¿En qué puedo servirle? —le recibió, efectuando el saludo militar con gallardía exacta y campechana.
Un detalle que en nada contribuyó a variar la luctuosa expresión en los enrojecidos ojos del visitante.
Con voz trémula de rabia, empezó a relatar cómo al llegar de mañana a la modesta granja de su propiedad se había encontrado con que le habían herido dos vacas y robado cinco terneros. Era todo lo que tenía para ganarse la vida. Quería denunciarlo. Quería morirse.
Salva sintió de lleno el infortunio de aquel hombre. Trató de animarle diciéndole que seguramente los ladrones no tardarían en ser apresados y con ellos las reses. Pero el lugareño porfió de un modo irracional que eso no sucedería: otros robos similares habían ocurrido en la demarcación y en otras de los alrededores y ninguno había sido resuelto.
Por una idea fantasiosa y filantrópica, Salva deseó ser el Superman de sus viejos tebeos, para desdoblarse en una entrada y salida vertiginosa al cuarto de Puertas y, mientras el brigada recogía la denuncia, volar, reconocer el lugar del delito, usar sus poderes y atrapar a los canallas asaltadores de ganado de gentes honradas y trabajadoras, llevarlos al juez, comunicar al comandante de Puesto que ya estaba solucionado el caso y al perjudicado que su granja volvería a producir para sustentar a los suyos…
Formalizada la denuncia, el infeliz se fue con su desesperanza.
La cruda existencia en el campo, la burocracia, el abuso de los poderosos: él como Servidor de los Ciudadanos se esmerará a las órdenes de sus superiores para neutralizar toda agresión contra la clase trabajadora.
Y todo empeño audaz ha de comenzar por la información.
Intrigado por la obstinada convicción del denunciante, Salva no pudo resistir preguntar al brigada: desconocidos que llevaban a cabo asaltos a los corrales de ganado con formidable barbarie y eficacia devastadora. Nada más se sabía. Ni sospechas ni indicios. Salva quiso insistir, pero otro vecino, un gitano de aspecto astuto, veraz y venerable, hizo su aparición y el suboficial se adelantó a recibirle. Se saludaron con afecto, y camino de la oficina fueron charlando de la caza mayor por la sierra de Los Varales.
Cuando se hubo marchado, el brigada le explicó que en realidad se trataba de un furtivo-confidente del Puesto, más bien suyo. Entre ellos existía un pacto secreto por el cual Melquíades, el Calaíto, su nombre y apodo respectivo, le mantendría informado de los furtivos que tuviera constancia a cambio de hacer la vista gorda en cuanto al mismo tipo de actividad ilícita por parte suya, siempre y cuando la caza la destinara única y exclusivamente a consumo personal. Por el número de diligencias y las importantes aprehensiones el intrépido compromiso le compensaba y, por ende, a toda la fuerza.
—Así que a este gran gitano no quiero que lo molestéis, ni aunque me lo pilléis «cortando limones redondos». Es lo que tengo dicho a todos, y el trato rinde. —Salva, cautivado, asintió—. Gajes del oficio, Salvador —declaró el brigada con acento de camaradería—. No en vano, somos uno de los Puestos en esta Compañía que más atestados instruye por esa clase de infracciones.
Hizo un conato de retornar a su despacho, pero al ver que el guardia se movía en actitud de despedirlo repitiendo el bizarro saludo de antes, se giró a medias desde el escalón de la entrada y con sólo la cabeza vuelta, le dijo:
—Gracias, muchacho. Pero no es necesario que… —vaciló— que repitas el aspaviento castrense. —Salva arrugó el entrecejo, y el brigada, quizá meditando acerca del tono empleado o quizá porque el fondo de la cuestión requería una más positiva aclaración, acabó por volverse del todo, se bajó y frente al guardia, con formalidad receptiva, explicó—: Quiero decir, que no acentúes en demasía el saludo. Ten en cuenta que una cosa es la Academia y otra muy distinta la calle, la que nos requiere como genuinos Servidores de los Ciudadanos… que habrás de ajustar con la realidad subyacente. En esta nueva etapa para ti nada de todo eso va a servirte; al contrario, podrías quedar grotesco. ¿Conoces el orden jerárquico por encima del Puesto?
—Sí, mi brigada —respondió al punto Salva. Y recitó—: En primer lugar, está la Línea, de la que dependen varios Puestos y la manda un teniente, en este caso la Línea está en Dosarcos; después, la Compañía al mando de un Capitán, que actúa sobre las Líneas, la nuestra es la de Alcalá. Y, por último, la Comandancia, mandada por un teniente coronel, que dirige toda la provincia, y está en la capital —remató, ufano.
—Muy bien, Salvador. ¿Y sabes de tus obligaciones como guardia de Puertas?
Salva comenzó a recitar el artículo, que conservaba fresco en la memoria.
Y mientras lo hacía, el suboficial no dejaba de mirarlo, atónito o conmovido por su extraordinaria sapiencia militar, asintiendo lentamente la cuadrada cabeza, cuyo grisáceo y espeso cabello cortado a eso del tres o el cuatro contribuía a darle un aspecto de cuadratura impugnación.
Salva terminó con asaz menos arrebato del empezado.
—Veo que lo sabes muy bien —alabó el superior, con un deje no exento de ironía—. Bajo el peso de esos escalones de mando nos movemos, sí. Incluso te has aprendido las respectivas localidades, y eso me alegra, Salvador. Sin embargo, aprehender la importancia real de tal organigrama te llevará tiempo —puntualizó grave pero cordial—. Toda esa teoría no te servirá de mucho aquí. No para resolver los problemas más graves de este Puesto, pese a que son pocos y casi triviales: algún que otro robo en los chalés, las periódicas amenazas de bomba en el colegio, unos graciosos que de cuando en cuando se van a cagar a la piscina, y los robos de ganado.
»Por descontado, éste último el más importante. También el más oscuro y desalmado, como ya te he dicho. En general, nada que requiera proeza alguna, supongo —apostilló dudoso—. Me temo que los árboles te tapan el bosque. Recuerda siempre nuestra esencia del Deber, que, como dice don Quijote, «no es otra que favorecer a los desvalidos y menesterosos». En fin, intenta ver las palabras y mantén los ojos abiertos: los del espíritu —se calló; alguien bajaba—. En lo que se refiere al conocimiento de tus obligaciones durante el servicio de Puertas, bastará con que estés atento a las repentinas y, la mayoría de las veces, funestas presentaciones de los oficiales. Para lo demás, siempre podrás contar conmigo.
Salva correspondió con una mueca de agradecimiento, no exenta de turbación.
El brigada le dio la espalda y retornó a su oficina, con aire agobiado, como arrepentido de sus palabras. El que bajaba era el joven Montilla, alias Polilla o Poli.
—Buenos días, novato —le saludó radiante y comunicativo, pasándose un pequeño peine por el rubio pelo cortado a cepillo, pero, a diferencia del brigada, de un modo presumido y primoroso. En realidad, el del suboficial recordaba más a un rastrojo que a otra cosa—. No te enfades por lo de «novato» —agregó, dándole una palmadita en el hombro—. Bueno, ¿qué tal llevas tu primer día?
—Bien —contestó Salva, relegando del pensamiento el atroz brete con la pregunteja del ciudadano; al fin y al cabo, el interés del guardia Montilla era simple retórica—. De momento no va mal del todo —se retrotrajo, no obstante, porque no se lo perdonaba.
—Bah, aquí en este Puesto no debes preocuparte por nada —le animó—. Alguna que otra situación-problema, pero poca cosa. Ya te acostumbrarás. Como mucho deberás cuidarte de algunos compañeros. En especial de Carrasco, el soltero que tiene la habitación al fondo del pabellón. Es un renegado, un borracho. Un rojete. Sí, de ese, cuídate. Está loco. Los demás son buena gente. Jorge, que es con quien compartes dormitorio, lo verás únicamente cuando suba a cambiarse de ropa: fuera de servicio siempre está en casa de su novia; anda preparando boda para final de año, con lo cual el cuarto es como si lo ocuparas tú solo. Velasco es el que vive a tu izquierda; un fantasma, pero también buen compañero. Y la puerta enfrente de la tuya es la mía. Ahí puedes entrar cuando quieras. Creo que congeniaremos —vaticinó.
—Eso espero —dijo Salva.
—Seguro. Y con respecto a los caimanes, ya sabes, los guardias más viejos del Puesto, son unos quejicas de mucho cuidado; aunque —y se le acercó bajando la voz— con el brigada tengo que advertirte de que tratará de comerte la cabeza con sus libros y sus parrafadas. Dile siempre que sí y no le hagas mucho caso. Es un poco raro, pero no se trabaja mal con él. Bueno, tengo que marcharme que me cierran la tienda. He de comprar viandas; es que la comida del mediodía me la hago yo: sopas de sobre, fritangas… —Se frenó, pensativo—: Oye, ¿qué te parece si la hacemos a medias? Un día la preparas tú y yo al otro.
Salva, sin pararse a considerar la cuestión —sin reparar en sus nulos conocimientos culinarios—, aceptó de inmediato.
—¡Entero y a base de bien! —lo celebró el Polilla—. Así tendré más tiempo para mi estupenda chica —suspiró, acariciándose el corte de pelo pincho—. Lo dicho, creo que nos vamos a entender. Por cierto: ¿quieres que te traiga algo de comida?
Con la ilusión de su primer servicio, Salva se había olvidado del sustento y del hambre, que de golpe se notó. Le encargó, muy agradecido, un cartón de leche, pan y latillas de atún.
Ya solo, Salva reparó: ¿y mi chica, andará por aquí? ¿El guardia Carrasco, un borracho, un «rojete»? Sonó el teléfono. De la oficina de la Línea participaban el itinerario de vigilancias a llevar a cabo por la pareja de servicio nocturno. Le pasó el telefonema al brigada, quien lo transcribió a la oportuna papeleta.
Pasado el ajetreo (tenía la sensación de que estaba teniendo un servicio muy movido), encendió el transistor. Noticias: despidos, incremento de turistas; atraco de tres supuestos terroristas del FRAF, uno de ellos una mujer, a un banco de la capital. La radio podía distraerle. Prefirió apagarla y continuar con plena dedicación a su labor. Un chirriar de neumáticos en el exterior de la casa-cuartel le ayudó bruscamente.
Se precipitó a la ventana.
Un tipo alto y unos cinco o seis años mayor, bronceado, con el pelo demasiado largo para ser guardia civil, vestido con prendas de moda y gafas de esquiador, bajó de un deportivo ya un poco antiguo y jaspeado de pegatinas que simulaban churretes de pintura, nombres de mujeres, rayos de brillantina, y en el cristal trasero un tío horrendo limpiándose el culo con cara de exhibicionista. Atacó los peldaños de dos en dos. Salva salió disparado, dispuesto a darle el Alto como le habían enseñado: «Desde la retreta hasta la diana ¿Quién vive? a cuantos llegaren a su inmediación, y si contestan ESPAÑA preguntará: ¿Qué gente? y si estuviera en campaña ¿Qué regimiento? Si los preguntados respondiesen mal o dejasen de responder, repetirá el ¿quién vive? dos veces más. Si siguen sin contestar o contestan mal, llamará a la guardia para arrestarles. Si intentan huir, darán la alarma. Y puesto que tiene derecho a que se respete su Autoridad, si alguien le desobedeciere, le advertirá primero, pero si tiene fundada sospecha de que resulta amenazada su persona o la seguridad del Puesto, usará del arma».
Intuyó que debía de existir una resolución más accesible (o menos rocambolesca), y sencillamente dijo:
—Por favor, ¿podría identificarse?
El dandi se paró junto al palo de la bandera y se subió las gafas ultramodernas.
—¡Pero coño! —exclamó—. El pipiolo, está claro. Yo soy Velasco, el guardia orador de este Puesto. Encantado de conocerte, socio —le estrechó con ímpetu la mano.
Lo felicitaba por la suerte que había tenido al caer en San Juan, sobre todo por lo mucho que iba a ligar gracias a él, cuando llegó Montilla cargado de bolsas.
—Este es el fantasma del que te he hablado —resumió la presentación.
—Muy gracioso, Poli —saltó el otro—. Pero desde que te han trincado ya no quieres saber nada de los compis.
Montilla subió los dos peldaños de la entrada al acuartelamiento, torció al cuarto de Puertas y depositó sobre la mesa una de las bolsas; a la salida, desde el umbral, replicó:
—Fanfarroneas con eso tanto como en el futbolín.
El tal Velasco enfureció de pronto.
—Eso no te lo crees ni borracho.
—Cuando quieras.
Arrearon los dos muy serios hasta un cuarto frente a la oficina del comandante de Puesto, el cual ostentaba en el dintel una vieja tabla, doblemente rotulada: SALA DE ARMAS, y debajo, cinceladas, góticas e inmemoriales:
SI VIS PACEM PARA BELLUM
En seguida restalló un toma y daca jubiloso entre ambos.
Allí había un futbolín. No había manera de saber quién iba ganando. El estrépito del artefacto y el griterío burlón de los contendientes rebotaba por el pasillo y se perdía en la calle, por sobre los tejados, por la falda de sierra que mantenía el viejo y remozado cuartel en alto. Invadía su espíritu y lo levitaba. Ah, cuán grande ventura. Salva apretó los puños.
Bajó el guardia primero Félix y echó a Velasco, pues salía con él de servicio y todavía no tenía puesto el uniforme. Se puso él en su lugar.
Esta vez quedó clara la victoria del Polilla.
—Pero en tripear os ganamos los veteranos —salió rezongando el corpulento guardia primero—. Buenas tardes, Salva —le saludó con la capa al hombro; el sol caía a plomo y el mercurio del termómetro rondaba los treinta y cinco grados. Se dirigió a la cochera y levantó la puerta. Junto al Renault 4 que Salva había visto el día anterior estaba un Land Rover—. Y este Velasco sin bajar —se quejó sin énfasis, salvo cuando le advirtió—: De lo que te cuente, no te creas nada. Es un gallito. Le habla a todas las mujeres que se encuentra de servicio, pero liga menos que el chófer del Papa, ja, ja —celebró su chascarrillo.
Félix era el guardia más gordo y más antiguo en el Puesto. Todos lo apreciaban por su carácter alegre y sus ocurrencias.
Viéndole preparar la salida, Salva no pudo contenerse una curiosidad:
—¿Y en estas fechas la capa…, mi Primero?
—¡Ihé! —replicó con un grito jovial—. No me vuelvas a llamar «mi Primero». Ya se sabe que en las academias no enseñan nada productivo, pero desde luego a mí me llamas Félix. Y referente a la capa —volvió a aullar—, tiene su mérito, chaval: la capa todo lo tapa, y en verano este jodido escay —asestó una palmada a los asientos del Land Rover— te empapa de sudor. Los veteranos tenemos muchas cosas que enseñaros a los jóvenes. La antigüedad es un grado —sentenció.
—Ya veo. Velasco ha dicho que es el guardia «orador». ¿A qué se refería?
El guardia primero repitió su alarido. Se disponía a contestarle entre risitas, pero como en ese momento bajaba Velasco, éste se adelantó:
—Con hache, de horadar, de perforar chochitos; y, ahora que lo pienso, también sin hache, cuando me los como —se jactó—. Ya te presentaré alguno, qué leches. No se te resistirán. Es de lo poco gratificante que le podrás sacar al uniforme.
—Te lo dije: es un gallito —exclamó Félix, palmoteándose la voluminosa panza. Metió una pierna dentro del Land Rover y dejó la otra fuera—. Tranquilidad con buenos alimentos es lo más parecido a la felicidad. Nunca olvides salir de faena con una comida y una siesta por adelantado.
—Y cagao —agregó Velasco, bajando por la rampa.
—Ya tengo ganas de salir de patrulla —dijo Salva.
—La calle es una tormenta que hay que saber lidiar —resolló el guardia Félix, impeliendo el Land con el pie que apoyaba en el suelo, las manos una al volante y la otra sujetando la puerta.
—Pronto te hartarás —avisó Velasco mientras abría la cancela.
Acto seguido se ubicó en la acera, miró a derecha e izquierda, e hizo una señal.
A partir de ahí, Salva presenció un sorprendente método de poner en funcionamiento el coche policial.
Tras botar al asiento, Félix pasó a controlar el descenso con los frenos, en punto muerto y motor parado; y siguiendo las indicaciones de paso libre que Velasco le hacía, invadió la calzada, en oblicuo, torció al centro y prosiguió pendiente abajo sin detenerse. Velasco se lanzó en su persecución, abrió la puerta del vehículo al trote y se introdujo de un salto.
El Land continuó ganando velocidad. De súbito, tosió, expeliendo una nube de humo negro y denso que anubló, sin metáfora, hasta la bandera, obligando a Salva a salir de su asombro y correr a encerrarse en el cuarto de Puertas.
¡Joder!, verdaderamente increíble. Salva sintió ganas de apoyar las manos en la mesa y levantar los pies por encima de la cabeza. No supo deducir por qué una maña tan intolerable y peligrosa le excitaba tanto, pero se dejó arrebatar.
El resto del día transcurrió como si estuviera de fiesta, con los pensamientos en el próximo servicio: el de correrías. Un nombre sui generis para una forma de trabajar fuera de la población. Pero la denominación es lo de menos si lo que prima es la eficacia.
Ansiaba la tormenta.
A punto de concluir, recibió dos telefonemas: uno sobre el robo de un taxi, pistola en mano, supuestamente por los FRAF; el otro, en el que la Plana Mayor de la Compañía exigía del comandante de Puesto la remisión de oficios por triplicado y «debidamente calcados». El segundo telefonema irritó al brigada más que el primero. Salva no preguntó. En una esquina de la oficina una bola de pelo se alzó sobre cuatro patas cortas y peludas. Dos discos color cuero se clavaron en Salva.
—Es Bastet —informó el Brigada—. Mi gata persa. El nombre se lo puso Carrasco y con ese nombre casi nunca nos hace caso, pero nos mantiene libre de ratones las dependencias, y viene a ser mi alter ego. Le has caído bien. Lo sabía —añadió sin explicar por qué. El animal estiró las patas delanteras, hizo un amago de flexión, se enderezó y, con el rabo en escuadra (un amplio penacho de pelo gris y blanco), pasó al lado de Salva con elegante parsimonia—. Es cierto, va siendo hora de cenar —dijo, y salió detrás del rozagante felino hasta el pabellón situado al final del pasillo, que era su vivienda oficial. Allí, ambos entraron, la esposa dedicando toda su atención a la gata.
En cuanto a él, vino a relevarlo el guardia segundo Nieves. Otro compañero que le deseó buena suerte. De nuevo la sensación reconfortante.
Le transmitió todas las novedades y subió al pabellón de solteros.
Un pabellón en el que se repartía una cocina básica, un salón, un baño y cuatro dormitorios. En uno de ellos, el ocupado por el guardia Jorge, el soltero que tenía previsto marcharse antes que los demás por su planeada boda, habían metido otra cama y otra taquilla. Esa sería su vivienda durante su estancia en San Juan, que suspiró no llegara al año o poco más.
Las puertas carecían de cerradura, excepto la asignada al guardia Carrasco, la cual ostentaba un enorme y brillante candado.
Se llegó a la ventana de su cuarto, que daba a la calle Mural, la calle por la que había sido lanzado el Land Rover, la misma por la que había llegado dos días atrás. La vista abarcaba parte del este de la población y la vega alrededor del río, que se deslizaba oculto entre arboledas y plantaciones de maíz. Más allá, una prolongada y suave ladera exhibía huertas, sembrados, barbechos, viñas; a continuación se alzaban bruscos taludes coronados por olivos, por encima de los cuales y al fondo se recortaban las crestas rocosas de Los Varales. Llamaba la atención, en el arranque del talud más escarpado, una vasta quintería pintada de blanco con tejados azulados y geométricos espacios y construcciones delimitadas en su interior.
La ancha ventana del salón tenía idénticas vistas. Coincidiendo con su anchura, se ajustaba a la pared un vetusto y macizo diván; y en la pared opuesta, un reloj exento de números, con publicidad CÁRNICAS MOISÉS, daba la hora. Del reloj colgaba una banderola del cuerpo.
Desistió del calentador cuando recordó que Montilla le había advertido que no funcionaba, ya que la Comandancia no se hacía cargo de gastos considerados «de menor importancia». No le quedaría más remedio que meterse en agua fría. Se miró en el deslucido y cuarteado espejo del cuarto de baño y se vio reflejado en las mil caras de un diamante. Lo refutara Marino o el hijo del alba.
Ay, Marino, pobre diablo. Espero saber pronto de él.
Ilusión a raudales.
Se acordó de la otra cara del espejo y de la realidad fragmentada. ¿De la subyacente? Se arredró un poco; sólo un poco.
¡Bah! El cristal de su fe era fuerte, inquebrantable al resabio.