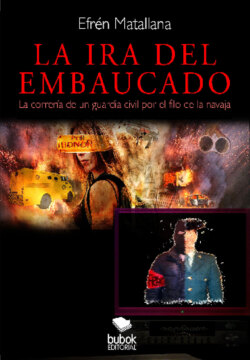Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 11
ОглавлениеIII. DISCIPLINA Y FAJINA
1
A la mayoría de los alumnos el acatamiento de las pautas académicas les sonaba a mera tradición, un celo que fuera del cuadrilongo recinto militar no tendría repercusiones posteriores, ni tampoco que el incumplimiento de las normas de régimen interior pudiera conllevar consecuencias negativas en sus futuros como guardias civiles.
Excepto Salva, seguro de todo lo contrario. Eran sus creencias y nadie le engañaba.
En espera de la llegada del profesor, algunos alumnos apuraban el estudio. Otros, como el Malagueño, tenían sus propias inquietudes.
—He conseguido «material» de calidad para la tarde —anunció, retorciéndose en su silla.
—¿A qué te refieres? —preguntó Salva, con indiferencia.
El Malagueño se volvió un instante a su pupitre y tornó con un fajo de cómics, que desplegó como una baraja sobre las mesas de Marino y Salva. En todas las portadas se apreciaban mujeres despampanantes y lascivas.
—¿Qué os parece, pishas? Esta es buenísima —dijo, empujando la primera del montón. Leyó—: «Vampiresas virginales». —Y explicó—: Tienen que follar sin perder el virgo, si es que quieren vivir eternamente. Los tíos alucinan. Yo sí que voy a alucinar en las tres horas de estudio.
—¡Y yo! —se apuntó Marino—. Tienes que pasármelas.
—Por supuesto. Entre colegas, lo que haga falta.
—Si os pillan, iréis al Parte, os quitarán puntos, y, sobre todo tú, Marino, os veréis en la cuerda floja —les recordó Salva, sin fuerzas, cansado de repetirse.
—Gracias por darme ánimos, hombre.
—¡En pie! —prorrumpió el jefe de Clase.
El capitán Roeda entró bajo un gran tricornio, acompañado de su inseparable bastón negro coronado por una estatuilla del duque de Ahumada. «Hecha a mano y chapada en oro de seis micras», solía alardear como muestra de lo que consideraba su bienaventurada pertenencia al Cuerpo.
—A sus órdenes, mi capitán. Sin novedad en la clase —participó el excabo de las COE, en férrea posición de firmes.
El oficial se cambió con parsimonia el cetro de mano y, llevándose la punta de los dedos a las sienes, compuso un saludo no menos ortodoxo.
—Gracias, jefe de Clase —dijo con el usual y benigno acento con el que atendía a superiores e inferiores.
Acto seguido, se quitó el tricornio, que, junto con el maletín, depositó con esmero y simetría en la mesa, y recuperando su bastón, con un elegante vaivén, indicó al alumno más próximo a la puerta que la cerrara y a los demás que tomaran asiento.
Subió a la tarima y se fue para la pizarra.
—A ver por dónde nos sale hoy el santurrón este —le cuchicheó Marino.
—Pues a mí me parece un gran oficial.
—Tu problema es que sólo sabes ver con los ojos. Estuvo implicado en el 23-F de teniente, y ahí lo tienes: de capitán perdonavidas. Y tan apreciado por sus compadres que es casi un héroe.
—Y tu problema es que se te dispara la imaginación —replicó Salva en susurros, atento a los números que escribía el profesor.
Sin embargo, en esa cuestión Marino no andaba desencaminado. Por semejante aventura aquel oficial levantaba admiración incluso en sus superiores. El teniente coronel Jefe de Estudios hablaba de él no sin cierta fascinación por lo que llamaba «Una vida de compromiso dedicada al Cuerpo, más envidiable por cuanto ha pasado por circunstancias difíciles, incomprensibles para quienes no aman la Institución».
Había algo improcedente en el paladino elogio. Pero Salva consideraba que sentar opiniones demasiado serias, a las que tan dado era su amigo, suponía una temeridad extravagante y posiblemente antirreglamentaria, pues no eran guardias profesionales y sí novatos de nula experiencia.
—Mi tío Esteban me tiene al tanto: a estos o les sigues la corriente o te joden vivo —añadió Marino, con una naturalidad audible que irritó mudamente a Salva.
El profesor no se dio por enterado. Por si acaso, Salva había girado la cabeza hacia las ventanas. La mañana era de una claridad turbia. En su fondo, la serranía que rodea el promontorio de la Academia se dejaba entrever velada de la misma pigmentación neblinosa que el cielo, donde el sol apenas se adivinaba.
Nada que ver con sus sentimientos, por mucho que Marino insistiera.
El capitán se volvió.
—Estos son los artículos que deben estudiarse para mañana. Son artículos que hablan del sacrificio por la Patria.
Permaneció un rato en silencio; luego adelantó el bastón y, apoyándose en él mientras descendía de la tarima, arrancó la lección, llevando en la otra mano un largo cabo de tiza que sostenía a modo de cigarrillo.
—De la Patria y del Ejército. Hoy hablaremos de nuestra Patria y de nosotros: el Ejército. Aunque la mayoría de ustedes son unos desertores del arado, ya va siendo hora de que se impregnen de la gloriosa tradición que nos ampara. Pronto serán militares profesionales y, por lo tanto, deben darse cuenta de por qué somos necesarios, absolutamente necesarios —recalcó internándose por uno de los dos pasillos que resultaban del reparto de pupitres—: Pues porque tenemos que defender la Patria, ¿verdad? —derramó con dulzura eclesiástica sus palabras, y en el mismo tono—: ¿Y por qué tenemos que defender a España, nuestra Patria?
Llegado al final del aula, se giró en redondo.
—Ya solamente esta pregunta debe ofendernos. Es como si te preguntaran por qué tienes que defender a tu madre. Pues porque no eres un mal nacido, porque los insultos a ella dirigidos te queman las entrañas y tú y todo lo tuyo sois la misma cosa. Por eso la Patria, ¡la Patria! —alzó la voz con un temblor de cuerdas vocales—. La Patria tiene el derecho de exigirnos a todos sacrificios, desvelos y hasta la propia vida —blandió el bastón con el puño tembleque, lo asestó encima de una baldosa, que cloqueó, y plantando la otra manaza encima, trituró el cabo de tiza, uno de cuyos trozos salió expelido como una vaina por el cetme—. Hasta la propia vida —repitió, bajando los ojos al par que levantando la mano.
Se contempló estupefacto la palma espolvoreada, y al advertir que la empuñadura del cetro también lo estaba, trastocó en un visaje de infinita repugnancia.
Se dilató en limpiar y soplar con exquisito tesón la preciada estatuilla.
Acabada la tarea, remontó a la tarima y, barriendo con una mirada afable a los alumnos, el bastón delicadamente asido con ambas manos clavado delante de sí, continuó con sosegado fervor:
—Si siempre ha de existir el peligro contra la Patria, ¿será menester organizarse? Pues en todas las encrucijadas de la Historia las miradas de salvación convergen hacia encuadramientos militares. Dos ejemplos: El dos de mayo es uno. Los ejércitos de Napoleón entran traidoramente en España. Unos oficiales del Ejército Español, Ruiz, Daoíz y Velarde, haciéndose eco del sentir del pueblo, y ¡ojo!, que esto es muy importante —exigió máxima atención con un par de golpecitos del bastón a la tarima—, ya que el Ejército ha de ser quien represente las ansias del pueblo cuando éste no tiene otra forma de hacerlo; pues bien, como os decía: haciéndose eco del sentir del pueblo, lanzan su rebeldía por las calles madrileñas y escriben con su sangre sublimes gestas. ¡Mas nunca fue la valentía cualidad que faltara al soldado español! Llega la noticia a Don Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, quien inflado de ardor patriótico arenga a España con su proclama: «¡La Patria está en peligro! Españoles, ¡acudid a salvarla!». Y acudieron. ¡Vaya que sí! Y es que España había necesitado de su Ejército para devolver el trabajo, la paz y el honor robado a sus hogares que unos extranjeros habían profanado.
Hizo una pausa, estimativa de cómo calaban sus palabras.
Prosiguió con expresión conforme:
—El otro ejemplo llegaría el 18 de julio del glorioso año 1936. Son los últimos años de la República: reina un cuadro desolador en todas las familias españolas: hoy cae un hermano, mañana es asesinado el padre o el esposo. La ruindad moral se apodera de los resortes del poder. La situación anárquica desborda todo límite y el pueblo sano y bueno llora lágrimas de sangre. ¡Pero aún hay un reducto que no cede! —percutió de nuevo el bastón contra la madera: un único golpe que sonó como un disparo. Los cuellos se alargaron—. ¡Es el Ejército!, reserva y relicario de las virtudes de la Patria. Y un 18 de julio… ¡Ah!, un glorioso 18 de julio, el Ejército español encuadra en su castrense disciplina a todo un pueblo que se niega a ser esclavo de mandatos extranjeros. Y riñendo duras batallas toda la juventud española, derrochando heroísmo, se desangra. Nuevamente, el Ejército salvaba a la Patria. ¡La Patria!
Recuperó el aliento, y dejó en el aire una pregunta en tono reposado, no exento de emoción —o conmoción:
—¿Quiénes son, en consecuencia, los enemigos del Ejército?
Silencio total; por lo cual pasó a explicar:
—Pues bien, sólo los que se oponen al robustecimiento de la Patria; sólo las aves de rapiña que desean que sus futuras presas sean débiles para mejor devorarlas sin temor alguno; sólo lo más bajo y despreciable de la sociedad teme la acción represiva de los tribunales de justicia. Sólo a quien piense ofender a España puede preocupar nuestra fortaleza como Ejército. No escuchéis cuando os hablen de desmilitarización y otras majaderías. Quienes lo hacen buscan desprestigiar y destruir. En las inmaculadas creencias que os enseñamos y en el nervio que se espera de vosotros están puestas nuestras esperanzas, los viejos guardias civiles que sabemos del pasado, del presente y sospechamos el futuro. Ciertamente, vivimos tiempos desdichados…
El oficial jadeaba como si descansara de un inspirado discurso ante una multitud enardecida.
—Sé que estoy despabilando —agregó casi sin voz— esa llamita que duerme en las honduras de vuestros espíritus apocados, donde anida la furia del soldado heroico que todos los españoles llevamos dentro y que, incluso vosotros, desertores del arado, estoy seguro, también abrigáis.
En la clase flotaban caras netamente obtusas.
Consultó la hora; resollaba poderosamente.
—¿Qué te había dicho? —refunfuñó Marino.
Salva no respondió: tenía los pelos de punta.
—Bien, esta fue la clase de hoy. Ahora preguntaré los artículos de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Los de la Obediencia ¿no? Veamos —caminó hasta su mesa, donde tomó un librito.
—No tengo ni idea, tíos —murmuró el Malagueño, ladeando la cabeza.
—Ni yo —dijo Marino, empero mirando al profesor—. Pero me sé un truco que aprendí allá por Cantabria, en la escuela.
Salva levantó las cejas en señal de compasión.
—¡Usted!
El bastón apuntaba con precisión inmisericorde a Salva. Éste se puso en pie.
—Dígame el artículo que habla de la institución militar.
Salva recitó:
—«El orden jerárquico castrense define en todo momento la situación relativa entre militares, en cuanto concierne a mando, obediencia y responsabilidad.»
—Muy bien. ¡Muy bien recitado! —exclamó el profesor, golpeando la tarima con el bastón, ahora para celebrar la consecución de aquel alumno ideal.
El capitán preguntó a varios más, y unos lo sabían mejor o peor y en general se oían sentencias de papagayos, consecuencia de frágiles memorizaciones. Cuando la corneta tocó alto, el profesor puso a Salva como ejemplo de aplicación castrense y éste enrojeció un poco de vergüenza. Pero en su fuero interno se llenó de orgullo y vanidad: otro ladrillo al castillo de sus sueños.
En el breve descanso hasta la siguiente clase, Marino no dejaba de zaherirlo. Pero Salva creía saber cómo defenderse.
—Ya veremos cuando yo pueda elegir destino y tú tengas que conformarte con ir a un poblacho medio abandonado.
—¿Acaso no te he hablado de que tengo una tía que trabaja para un general y que…?
—Como cien mil veces —le cortó—. Cállate. Me aburres con tus fantasías infantiles.
—¿Infantiles? Está bien, sigue en las nubes. Bueno, y de mi truco qué me dices.
—¿Qué truco?
—¡Cómo que qué truco! Ya lo has visto: a ti te han sacado y a mí no.
—¿Y…?
—Pues que cuando no me sé los artículos…
—Que es casi siempre.
—Bueno, sí —concedió Marino—, quiero decir ni pajolera idea, entonces miro directamente a los ojos de este profesor, como retándole a que me pregunte. Como ya le conozco, no me saca porque quiere pillar a alguno que cree que no se lo sabe. Bueno, ¿eh? —concluyó, jactancioso.
—Lo que yo digo: infantil. Tremendamente infantil. ¿Y con Parterra también piensas repetir táctica? —le arrojó a modo de pulla.
El capitán Parterra. Un oficial cortado por el mismo patrón que el profesor de gimnasia: lechuguinos espigados, ensoberbecidos. Arrogantes.
—Otro Millanito de mierda —lo motejó sin ambages Marino, para añadir con lúgubre exasperación—: Bah, que le den.
Y es que no era para menos. De los cuatro puntos que le habían volado ya del coeficiente, tres eran obra del capitán Parterra. Las notas con ese profesor eran casi el cien por cien de los suspensos que hasta la fecha arrastraba Marino. Su actitud de muda reluctancia durante sus clases tampoco contribuía a granjearle una posible clemencia.
Cumpliendo sus órdenes, los alumnos aguardaban en posición de descanso. Lo que quería decir que no debían abandonar el círculo físico que a cada uno le correspondía en la posición de firmes, al lado de las respectivas sillas.
El círculo del Malagueño era del tamaño exacto del aula: iba y venía como una pelota de frontón, correteando y repartiendo collejas. En un momento en que Salva no se lo esperaba, recibió una. El Malagueño lo festejó con una carcajada y el jefe de Clase dictó sentencia:
—Malagueño, al Parte.
—Jefe, eres un cabrón —replicó el Malagueño y, recuperando su sitio, dejó de armar jaleo.
Cinco minutos después de la hora, engominado y con el tricornio en la axila, llegó el capitán Parterra. Pasaron al firmes y el jefe de Clase se cuadró para darle novedades…
—¿Esa es la forma que tiene usted de dirigirse a un superior, a estas alturas del curso? —le interrumpió el oficial.
—Perdón, mi capitán… —titubeó el alumno.
—Digo que repita el cómo se tienen que dar las novedades. No ha ejecutado correctamente la posición de firmes y el taconazo no lo he oído. Hágalo bien, si no le importa.
El jefe de Clase pareció meditar: efectuó un movimiento de abducción con la pierna derecha, la sostuvo en el aire medio segundo y la retornó al tiempo que se estiraba como si quisiera parecer diez centímetros más alto.
Pese a tanto brío, el choque de talones sonó mínimo, lastimoso.
—Vaya cagada —gruñó el profesor, guardándose el estadillo—. Al menos le has puesto ganas. Siéntese.
Escaló la tarima, amontonó el tricornio y el maletín encima de la silla y, hojeando una libreta, fue a sentarse al pico de la mesa. La clase entera dejó de respirar… Hasta que se escuchó el nombre del Malagueño.
Y éste que se alza con voz estentórea, casi jubilosa:
—¡Presente!
—A la palestra.
El Malagueño se dirigió al entarimado, que atacó con singular audacia; ya en alto se cuadró dando cara al profesor con un estallido de tacones (inverosímil en un calzado de goma) que hendió el acongojado mutismo y reflejó a traición la complacencia del oficial.
Tras un instante de caos por la inopinada feracidad de su instrucción, el capitán preguntó:
—¿Qué sabe usted del funcionamiento combinado de los mecanismos del cetme?
—Bueno… —carraspeó el Malagueño, que parecía no alcanzar a comprender a qué se refería con aquella extraña pregunta; si bien debía de recordar algo, pues Salva en más de una ocasión le había señalado como muy importante la página que hablaba de ello en el Petete, el nombre con el que habían bautizado al gordísimo libro de materias profesionales.
No decía nada, y sin embargo no se le veía angustiado en exceso.
—Bueno… Cuando el tiro sale…
—Siéntese, guardia alumno —abrevió el oficial—. En mi asignatura tiene usted un ocho.
Un ocho era la máxima calificación.
—¡A sus órdenes, mi capitán! —contestó el alumno con un paso lateral y repitiendo la detonación; más fuerte si cabe, fastuosamente escénico.
Una vez más, las artimañas del Malagueño le habían funcionado.
De vuelta, guiñó un ojo a los pasmados colegas de camareta y fin de semana.
—Ricardo Piñeiro —pronunció el profesor.
—Presente.
—A la palestra.
Pero la salida del Galleguiño, el cuarto compi de camareta, no fue tan impresionante ni tan ruidosa y, a pesar del asaz detalle de las piezas internas del fusil de asalto, la nota no pasó de un seis. Preguntó a otro y luego a otro, cuyos modos militares, sin llegar a la teatralidad del Malagueño, le supuso de entrada un siete.
El nombre que leyó a continuación fue el de Salva.
—¡Presente!
—A la palestra.
Por desgracia, su presentación resultó demasiado concisa y el capitán Parterra pasó sin dilación a preguntar.
—Partes del cañón.
—Recámara, ánima y anilla del portafusil.
—Rayas del ánima y sentido de las mismas.
—Cuatro, constante dextrórsum, es decir, a derechas.
—Muy bien. Cartucho del cetme.
—Nato 7,62 x 51 milímetros. Lo componen bala ojival o proyectil, vaina y cápsula.
—Particularidad de las balas dumdum.
—También llamadas «explosivas». Son de ojiva descubierta por donde irrumpe y se expande el núcleo al producirse el impacto.
—Zona en la que un proyectil no puede incidir nunca.
—Zona desenfilada.
—¿Y aquella por la que un blanco no puede marchar sin ser abatido?
—Rasada.
—Bien. Ahora hábleme del coeficiente balístico de la bala desde que abandona la vaina hasta el punto de impacto, así como las distintas tensiones de sus trayectorias.
Salva se lanzó entonces en una exposición técnica y prolija que dejó al capitán embobado y conmovido. No obstante, no fue suficiente para que la nota subiera a un ocho. El escaso estruendo del taconazo no se lo perdonaba; alegó que su firmes dejaba mucho que desear, empero reflejando en sus palabras cierta desazón, como lamentando no poder anotarle más de un siete. Le ordenó que se sentara y siguió preguntando.
Los alumnos se sucedían en un alarde de patética competición por dar los más fuertes taconazos y el firmes más firme, con todo lo que ello implicaba: los pies con los talones en una misma línea y unidos, las puntas vueltas hacia afuera hasta formar un ángulo de 45º, piernas extendidas sin forzar las rodillas, el peso del cuerpo a plomo sobre las caderas y el vientre recogido, quietos los labios y hasta los pulmones.
Un ritual de calamitosa exhibición soldadesca cuya ausencia de naturalidad acusaba movimientos grotescos, delineando caras de descojone en los que ya habían salido y cuajando de angustia la de los que quedaban por ser nombrados.
—Marino.
—Presente.
—A la palestra.
Circunspecto, indómito, Marino desfiló por el estrecho pasillo. Como elevado por un empujón, se encaramó al cadalso, hizo un firmes escueto y aguardó a escuchar la pregunta.
El capitán no dejaba de contemplarlo.
—Tiene usted poco plante de guardia civil, me parece a mí —dictaminó—. Hábleme de las ventanas y taladros de que consta la caja de disparo.
Marino tragó saliva, contrajo los puños pegados a los muslos. Era aquella una pregunta asesina, estimó Salva.
No obstante, su amigo capeaba el brete.
—Ranuras para paso de la palanca de seguridad y del expulsor… Taladros para pasadores de martillo, retenida —relataba con reflexiva lentitud—, expulsor, palanca de disparo, gatillo, eje de…
—¡GATILLO!… —graznó el oficial, botando de la mesa; un afilado mechón de pelo le saltó al ceño contraído—. ¡Gatillo! ¡Gatillo! —repetía con las manos en las sienes—. Pero qué clase de guardia civil va a ser usted. ¡Dios mío! Ni siquiera conoce su herramienta de trabajo. Y además, la insulta. Siéntese. Ahora mismo le planto un cero, un gran cero. Siéntese que no quiero ni verlo. Mira que llamar «gatillo» al disparador —e inclinado sobre la libreta subrayaba febrilmente.
—Fascista de mierda —masculló Marino, dejándose caer en su silla.
—Dios mío, qué pocas satisfacciones me dais —se quejaba el capitán, yendo y viniendo por la tarima. Se paró. Se devolvió el mechón a la jaula de gomina y se dirigió al alumnado, entre consternado e iracundo—. Yo me desgañito, os repito las cosas que de verdad importan. Pero ustedes no se esmeran. Y yo les pregunto: ¿qué clase de soldados guardias civiles (sí: porque el guardia civil como sol-da-do ve-te-ra-no, que dice el Reglamento) van a ser ustedes si no toman conciencia de la sustancia militar que nos caracteriza? ¿A quién vitorean más en los desfiles militares si no es a nosotros? ¡Que mañana serán ustedes, coño! —rugió, y se dio a murmurar, sin dejar de menear la engominada cabeza—: Gatillo, le ha llamado gatillo.
Arrojó la libreta al maletín y se llegó hasta el borde del proscenio.
—En fin. Pasemos a la lección de hoy: Código de Justicia Militar —dijo, aún sofocado y con cierto aire meditabundo, enajenado—. La milicia es una gran colectividad con derechos y deberes muy particulares y nadie mejor que ella misma para conocer y solucionar sus propios problemas. La Constitución reconoce la jurisdicción militar…
Se calló; buscó a Marino con los ojos.
—¿Cuál es su número? ¡¿Cuál es su número?! —exigió frenético. El dichoso mechón se le disparó como un fleje. Marino se lo dio—. Voy a plantear en la Junta de Profesores que se le reste un punto, o quizás dos, por reincidencia en la falta de aplicación militar. Quiero que esté atento al Parte y cuando se le cite aparezca con más garbo ante el señor teniente coronel Jefe de la Junta, y ¡PÓNGASE EN PIE CUANDO UN SUPERIOR LE DIRIJA LA PALABRA!
Marino se levantó con presteza pero sin amilanamiento.
Aquello pareció ofuscar aún más al profesor.
—Es usted un insolente, un faccioso. Siéntese. ¡Siéntese! El problema es gravísimo, sin duda. No me lo puedo creer. Les decía… Qué coño les estaba diciendo. A ver: jefe de Clase…
El jefe de Clase le mencionó la palabra Constitución.
—¿Qué…?
—Y Jurisdicción Militar.
Entonces el oficial retomó el hilo:
—Eso, sí. —Se tomó unos segundos en peinarse y continuó—: Pues eso: que la Constitución reconoce la Jurisdicción Militar en el ámbito castrense y en los supuestos de Estado de Sitio. ¿Cuál es la regla para no obrar nunca en contra del CJM? —regresó, acicalado y agrio, al filo de la tarima—. Los preceptos y normas contenidos en él son muchos y difíciles de retener en todos sus matices; mas todos ellos se resumen magníficamente en AMAR A ESPAÑA por encima de todo, procurando ser justo, dar a cada uno lo suyo y viviendo disciplinada y honradamente: hacer el bien y evitar el mal. ¿Saben ustedes lo que significa disciplina? —repasó al alumnado—. ¿Eh?
Nadie contestó.
—¿Usted se sabe al artículo 97 del Reglamento? —apuntó con el índice en dirección a Marino, pero en realidad marcaba al compañero.
—Sí, mi capitán —contestó Salva, poniéndose en pie.
—Díganoslo, pues.
—«La disciplina, elemento esencial en todo Cuerpo militar, lo es más y de mayor importancia en la Guardia Civil, puesto que la diseminación en que se hallan sus individuos hace más necesario en este Cuerpo el riguroso cumplimiento de sus deberes, constante emulación, ciega obediencia, amor al servicio, unidad de sentimientos y honor y buen nombre de la Institución. Bajo estas consideraciones, ninguna falta, ni aun la más leve, es disimulable.»
—Riguroso cumplimiento de sus deberes, constante emulación, ciega obediencia, etcétera, etcétera. Sí, señor. ¡Muy bien, hombre! Siéntese. Parece que vamos aprendiendo. A ver si nos aprendemos igual de bien esta nueva definición de la disciplina. La dijo el Generalísimo Don Francisco Franco Bahamonde y es la más pulida y certera que se ha dado nunca. Ni Napoleón, que dijo delante del Coliseo romano aquello de «Veinte siglos de Historia nos contemplan» —Marino dejó escapar un susurro feroz y peligroso: «Cágate, lorito»—, tuvo el talento de concretar. ¡Tomar nota, coño!
Un bullicio, como el paso de un torbellino, se alzó de golpe.
—«¡Disciplina! Nunca bien definida ni comprendida. ¡Disciplina!, que no encierra mérito cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. ¡Disciplina!, que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantarse en rebeldía o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que os inculcamos. Este es el ejemplo que os ofrecemos.»
Remarcando las severas arrugas en las comisuras de la boca, advirtió:
—Sabedla siempre. ¡Todos! Y de memoria. Olvidaréis Leyes de Pesca, de Caza, Contrabando, Normativas Fiscales… No importa. Las leyes cambian y conceptos como este, la DISCIPLINA, por nuestro Generalísimo, ¡en la vida!
Aulló la corneta.
—Llenaros de este mensaje, porque de lo contrario, clavo que asoma, clavo que es golpeado. Mañana el que no me lo conteste punto por punto, irá al Parte. Jefe de Clase: nómbreme dos alumnos para Servicios Mecánicos. En cinco minutos los quiero en el comedor.
Se echó el tricornio al sobaco y, al tiempo que resonaba un firmes con estrépito de sillas arrastradas, ganó la salida.
Salva, electrizado, tardó en reparar en la desventura de su compañero.
Marino permanecía sentado, y con aire abstraído pintarrajeaba objetos lanzados por una explosión: un cetro, una libreta —con un gran cero—, un maletín, estrellas, un rostro despeluznado…
—Si hubieras puesto un poco de arte, seguramente se habría limitado a una simple amonestación…
—No me doblegaré jamás —profirió Marino—. Atajo de fachas. Me echarán de aquí, pero será sin lavarme el cerebro. Atiendo mis propias reglas, como la gaviota que practica velocidad avanzada, al margen de la Bandada. A despecho del Consejo. ¡Que se jodan! Sólo que yo procuro que no se me note o se acabó el vuelo libertad.
—¿¡De qué hablas!? —le espetó Salva—. Estás a punto de ser expulsado. No te hubiera costado nada hacer un poco el paripé.
—Hablo de cosas mías. Y que me expulsen poco me importa. Yo soy un cimarrón. No pienso bajarme los pantalones ni hacer el capullo. Ya has visto que me tiene manía.
—Cosas tuyas, cimarrón, bajarte los pantalones… Aquí el único jodido serás tú. Vas de mal en peor. —Y como Salva tenía sus propias ideas (¿O eran sólo opiniones?), afirmó con un aleteo de duda—: Todos esos conceptos disciplinarios sostienen al Cuerpo y lo mantienen a través de los años. Deberías creer en el fondo antes que en la forma.
—Pues el fondo es peor, te lo digo yo. A mí no me engañan. Mi tío me tiene al tanto.
—De lo que te cuenten no te creas nada y de lo que veas la mitad —argumentó Salva, recogiendo sus cosas—. Ni que tu tío fuera general.
—Ya te he dicho que es un guardia primero, al que le han caído como veinte correctivos, pero no por eso deja de estar orgulloso.
—¿Orgulloso?
—Sí, porque nunca se ha dejado dar.
(¿dar?)
—¿Qué quieres decir?
—Que eso de la disciplina es un cuento chino, el truco para que cierta élite anacrónica pueda seguir viviendo como señores feudales. Ya conoces lo de los «servicios mecánicos»: cargar el Land Rover, que luego le llevarán hasta su casa. O es que ya no te acuerdas de que la semana pasada estuvimos tú y yo cargando material de obra.
—En la calle no será así —replicó Salva—. Nadie podrá obligarte a nada ilegal que tú no quieras. Aquí se trata de forjar gente con autodisciplina —sentenció a la desesperada.
—Conque sí, eh —Marino, cantabronamente tozudo, volvía a la carga—. Mi tío dice que…
—Oye —le cortó Salva—. Si no te gusta esto, no sé qué leches haces en la Academia. Ni tu tío ni tú parecéis muy conformes. Entonces, ¿por qué no os marcháis?
—Ahí radica la estrategia —contraatacó Marino—: O pasas por el aro o te hunden. El caso es no alterar la tradición, la gloriosa tradición que tapa los trapos sucios y oculta la podredumbre.
Salva no le entendía, no podía entenderle.
—No sabes de lo que hablas —le dijo metiendo con cierto estupor los libros en la cajonera.
Pero Marino, como ya le había contado una y otra vez, criado entre montañas primero y recorriendo después innumerables Puestos hasta que su padre pudo instalarse en una ciudad en la que dar a sus hijos un futuro mejor que la montaña y la Guardia Civil (empeño este último que evidentemente no había logrado), retenía en su memoria vívidas imágenes esculpidas con el cincel del trauma en la mente de un niño de nueve años.
—Qué me van a contar, a mí, que toda mi vida la he pasado en casas-cuartel y he visto, entre otras cabronadas, cómo nos sacaban a la calle a las dos de la mañana. Para revistarnos el pabellón oficial, decían; y todo porque mi padre se había negado a pagar de su bolsillo cierta «aportación voluntaria» para la despedida del coronel del tercio. Te digo una cosa: no seré yo el que reivindique nada, ya lo ves. Sé lo que tengo que hacer. Te lo cuento para que te bajes de las nubes; te dolerá menos el batacazo.
—¿Y tú te acuerdas? —preguntó Salva, incrédulo, aguardando a que el otro terminara de juntar los crucigramas; alrededor, las lenguas de los alumnos se sacudían viperinas por tanto artículo que estudiar.
—¿De qué?
—De la famosa revista.
—Por supuesto. Me dan tiritonas cada vez que me acuerdo de aquella noche a la intemperie. —Su dicción se volvió amarga—. Y también de que lloré de miedo en los brazos de mi madre.
—No puede ser —se irritó Salva—. Sería de otra forma. —Casi le duraba la piel de gallina por los discursos de los profesores.
Se largó dejando a Marino con su monserga inextricable.
—¡No te enfades conmigo, hombre! —Marino alzó la voz para que Salva pudiera oírle por encima de la bulla general—. Eres un ingenuo. —De un manotazo cerró el Petete con los útiles de escribir dentro. Uno de los lápices rodó al suelo. No quiso entretenerse a buscarlo. Pero cuando se percató de que su amigo no le esperaba, se volvió.
Marino fantaseaba; de qué hablaba, ¿de una policía tercermundista? Había perdido demasiado tiempo en escuchar demasiados disparates. Él siempre acatará las órdenes. No importará el sacrificio: sólo «la íntima satisfacción del deber cumplido». Si se conduce con honor, ningún mando podrá nunca atropellar el desempeño de sus obligaciones. Quería ser guardia civil, y punto. Creía en la Ley, en la disciplina, en la jerarquización, en las Ordenanzas, en el valor de las cosas bien hechas y que lo que es bueno nunca puede venir de la subyugación, excepto que se mienta y él no tenía tiempo para mentiras.
El toque de Fajina estaba a punto de mugir. Tocaba correr. Qué ritmo señor, qué fulgurante estilo de vida.
Y él, encantado en su laberinto.