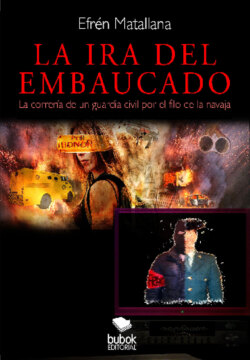Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 20
ОглавлениеXII. EN EL FULGOR
1
Sobrepuesto a la conmoción moral de los primeros días, Salva se esforzaba por asimilar con rapidez acerca del insospechado y peculiar entorno en que tenía que desenvolverse. Poco a poco iba conociendo a sus compañeros. Analizaba sus comportamientos y sus variopintos consejos de los que a toda costa procuraba extraer lecciones para su anhelante superación.
Como una joven gaviota que prueba sus alas (poseída por «un devastador deseo de aprender a volar»), hacía salidas en busca de conocimientos, de pericia. De explicaciones. Y las imperfectas respuestas con las que topaba excedían con mucho las satisfacciones previstas.
Era 18 de julio.
Y su primer servicio con el comandante de Puesto: relaciones públicas.
A esas alturas del rodaje ya tenía claras unas cuantas cosas, entre otras que de algunos compañeros tenía muy poco que emular. En cambio, del brigada, un hombre de carácter introvertido al que le quedaban pocos años para el retiro, cauto, sobrio, de mirada cansada y distante, al mismo tiempo que inteligente y comprensivo, uno de los que más.
Desde hacía una hora, Salva tenía todo listo para la salida: uniformado con camisa sin guerrera, y tricornio y zapatos y cetme bruñidos como espejos; también el pepito, el cual había limpiado con entusiasmo y refocilo. Como solía expresarse Monti «entero y a base de bien».
El R-4 o pepito era el coche de protocolo y de servicios nocturnos en los que no arrancaba el Land Rover.
Pero entre uno y otro existía menos diferencia de la que pudiera suponerse a simple vista, a pesar de que uno arrancara haciendo uso de la llave y el otro no.
En el Land el cierre de la portezuela trasera consistía en un cordel que se amarraba a los asientos posteriores. Cuando no quedaba más remedio que abrirla, había dos opciones: o se aflojaba desde dentro o se daba un tirón y más tarde se reponía otro cordel. El cristal de la ventanilla del acompañante requería de continuo atenciones malabares, sólo para quedar intacto a la hora de finalizar el servicio y no verse uno atosigado por un sinfín de papeles con los que defenderse de la acusación de «Negligencia en la prestación del servicio». Tenía vetas de herrumbre que horadaban los bajos con sazonada lentitud en memoria de su peregrino pasado costero en las provincias del Levante. Por el calor que metía en el interior le llamaban la estufeta —calificativo de verano, porque en invierno lo rebautizaban con el de locomotora o cafetera, una época del año en que, por lo que comentaban, atronaba como si las bajas temperaturas lo hicieran tiritar terriblemente—; carecía de luz en uno de los pilotos traseros y de noche a la placa de matrícula la iluminaba la luna, incluso la nueva.
El pepito era otra cosa. Limpio pasaba por ser un coche seminuevo y a cierta distancia nadie podría sospechar qué pegas eran las que lo hacían impresentable.
Sí: por fuera parecía otra cosa.
El vehículo no habría pasado nunca una ITV ni por equivocación. Para empezar, los coches oficiales no estaban obligados a pasarla.
Salva advertía en ello una paradoja más dentro del insospechado desbarajuste en que se movía la Institución.
Con cerca de cuatrocientos mil kilómetros recorridos, hechos a base de trayectos cortos y constantes paradas y arranques, manejados por manos innúmeras, el enclenque motor aguantaba de milagro; el dibujo de los neumáticos —en coincidencia con los de la estufeta— apenas si se reconocía; el palier derecho chasqueaba en las curvas como un pato chiflado; la luz larga no funcionaba, tampoco las de frenado; gastaba 19 litros de media a los cien… Y el freno de pie no servía.
Todos en la Unidad le aseguraban que semejantes anomalías carecían de auténtica importancia si lo comparaban con patrullar en el Land en invierno: ubicados sobre un base ingrávida y roída, exento de calefacción, ensordecedor, azaroso y temible si el motor se paraba en campo abierto, manejarse con él en épocas de bajas temperaturas suponía un riesgo tremebundo, no menos que embarcarse a merced del albur.
El pepito, por lo tanto, era un lujo.
Y es que a excepción de la luz larga, le funcionaban todas las demás, la batería solía responder a la llave de contacto y como la carrocería se conservaba decorosa, entonces pasaba por ser un coche policialmente decente. Algunas personas recelaban de su frágil apariencia y osaban insinuar que, siendo ellas muy agudas o suspicaces, en realidad conocían que se trataba de una soberbia artimaña a fin de confiar y confundir a los delincuentes, ya que debajo del capó seguro que se escondía un motor bestial al estilo de Mad Max. El panzudo y guasón Félix les contaba que, lamentablemente, se les había visto el plumero y que, en efecto, en las entrañas del vehículo podía, en un momento dado, rugir un biturbo con veintitantas válvulas capaz de lanzar aquella débil y falaz estructura como si fuera un cohete supersónico. Por supuesto, no lo mostraba porque era secreto de Estado, y los enterados asentían y otros se quedaban boquiabiertos, aunque algunos enarcaban las cejas, no del todo convencidos.
Porque daba el pego y arrancaba con llave se le reservaba para actos de relevancia social. Como el de aquel día.
El brigada correspondía a una invitación oficial cursada por un grupo de influyentes locales, en celebración privada, donde asistirían importantes autoridades, entre las cuales figuraban la Guardia Civil de San Juan de la Sierra y en cuya representación iba el comandante de Puesto, y Salva de acompañante: una especie de respetable y apuesto edecán sin otro objeto que ensalzar el uniforme. Y él se deshacía de ganas.
Bajó el brigada y, sentándose al volante, le pidió que prestara atención: conducirlo era algo más que poseer un pertinente permiso de conducción.
—Requiere oficio —dijo. Y lo alentó a no dejarse intimidar por tan nimio detalle, el de los frenos.
Salva no terminaba de creerse que fueran a salir con un vehículo sin frenos.
—Hombre, tampoco es eso; tiene el de mano.
—¿Volveremos vivos?
—Eso espero —dijo el suboficial muy serio, girando la llave—. A la vuelta lo conducirás tú.
A Salva se le demudó el rostro.
El coche bajó a la calle cuando el guardia de Puertas, el recio de Carrasco —que a Salva le recordaba al cabo de su pueblo: amplio pecho, musculosos brazos, ancha cintura sin barriga— les hizo una seña sobria y contundente con la mano en alto. Con la excepción de los más jóvenes —Velasco, Jorge y Monti—, era el único con el que aún no había salido de servicio. Nadie se lo recomendaba. Se conducía enigmático y taciturno, y salvo un par de frases de puro trámite cruzadas en el pabellón, no habían conversado.
Dio paso al pepito con resuelta indiferencia y tornó a subir las escaleras sin dedicarles el habitual gesto de despedida que se intercambiaban el resto de compañeros.
El pepito rodaba, en comparación con el Land, suave y silencioso. Que ambos vehículos tuvieran que partir del cuartel de la misma guisa era debido en el caso del pepito a que si éste tenía que frenar al invadir la Mural, la maniobra sería impracticable por causa de la pendiente y la ausencia de frenos. Funcionaba el de mano, pero se corría el riesgo de no detenerlo a tiempo o de hacerlo culebrear, para acabar restregándose contra la cancela.
—Cuando quieras parar, pisas a fondo el freno de pie (que algo hace) y, a la par, el de mano —explicaba el brigada—. Suele funcionar.
Salva tragó saliva.
—Sin práctica, me temo que podríamos tener problemas… —dejó caer, intentando hacer ver al superior que debía reconsiderar su postura de ser él quien lo condujera al regreso.
—Tú mira y aprende —fue la respuesta del comandante de Puesto, mientras se acercaban a la señal de STOP. Al llegar, redujo a segunda, aplastó el pedal del freno tres veces consecutivas, tiró del de mano y lo soltó al instante, como si quemara; a continuación metió la primera, repitió el trajín con los distintos frenos, y el pepito se detuvo dócil y preciso.
—Lo ves: fácil —se ratificó—; peor están en Villarjo, que van a pie.
Salva se maldijo por haber deseado conducirlo. Lo mejor que se le ocurría era no darle vueltas. Si los demás consideraban normal circular en aquellas pavorosas condiciones, no sería él quien diera la nota. De las deficiencias se habían cursado varias órdenes de trabajo en las que se daba cuenta de las averías y se solicitaban repuestos indispensables. Todas postergadas.
—¡No las consideran urgentes! ¿Qué te parece, Salvador? Todas las órdenes, tan pronto les llegan, son indizadas en Pendiente. Y ahí se pasan las semanas, los meses y hasta los años. Y en lo del consumo me responden que acabada la partida presupuestaria, la fuerza saldrá a pie.
—Pero a pie sería un servicio casi inútil —se atrevió a enjuiciar Salva.
—Sí; pero a ver quién le pone el cascabel al gato.
En lo del cascabel se perdió. El brigada no dilucidó al respecto. Había retrotraído la conversación a ciertas mañas en el manejo que rayaban en lo inverosímil y él no quería pasar por impertinente o necio. Dejando atrás el pueblo y la gran curva que lo ocultaba, el brigada torció a un camino perpendicular, de gravilla, flanqueado por dos hitos, en ambos de los cuales estaba escrito: CAMINO PARTICULAR. PROHIBIDO EL PASO. Penetraron en un túnel de arbustos, rosales y arcos de hierro recubiertos de hiedra y madreselvas, y medio centenar de metros después se hallaron frente a un chalé octagonal, cuya fachada aparecía protegida por una marquesina, talmente que la de un cine. Grandes eucaliptos lo envolvían en sombra. Media docena de casas independientes, con amplias parcelas valladas, componían aquella urbanización que el brigada mencionó como la colonia Machaquito.
Y señalando al monte agrietado de zanjas y mondo como una calva que se alzaba por detrás, explicó:
—Porque esa es la serrezuela de Machaquito. La misma que manda otra de sus estribaciones hasta la trasera del cuartel. Y esta es la casa de don Alfonso De Lasheras, dizque un veterinario de mucho prestigio, o eso dice él.
El brigada paró el motor, y por un instante Salva experimentó la inquietud de que pudiera tratarse del Land. Pero era el pepito, que arrancaba con llave y por eso lo llevaban ese día de actos públicos.
El brigada pulsó el timbre.
En el borde de la marquesina descollaba una caja de alarma con un bulbo naranja. Un Nissan Terrano, personalizado con anchas ruedas y laterales decorados por un rayo irisado, relucía flamante a la sombra.
Dicho veterinario, un cincuentón bronceado y tonsurado, les recibió con atentos saludos. Enseguida trabó animada charla con el brigada acerca del calor veraniego y los preparativos de la ceremonia. Tras las puertas de vidrio del salón, las aguas de una piscina con forma de riñón ondulaban salpicadas de resol por el paseo submarino de un robot acuático de limpieza. Recostado en una hamaca, tomaba el sol un muchacho al que el veterinario refirió como su sobrino «Nachito», aunque sin duda era bastante mayor que Salva.
Cuando a los pocos minutos el brigada dio por concluida la visita, el veterinario le pidió un favor que tenía que ver con llevar a un tal Urbano un cachorro de perro que, al parecer, le tenía prometido. Aceptó el brigada sin afecto y sin reparos y ya en el pepito convinieron en que la misteriosa ceremonia sería, un año más, «una gran conmemoración de leales».
Con el animalillo acurrucado en el asiento posterior, reanudaron el circuito protocolario.
—A juzgar por la casa y el coche, no le deben de ir nada mal las cosas —comentó Salva, con los ojos en el espectacular todoterreno que se empequeñecía en los retrovisores del pepito.
—No marcha mal, no. Este chalé lo utiliza en verano y fines de semana —entró en la C-215 y le siguió informando—: Pero los hay con más dinero. Por ejemplo, el que vamos a visitar ahora. Otro que ha tenido muchos negocios. Hasta hace poco fue constructor y antes tuvo ganado. Fracasó en ambos y ahora desconozco a qué se dedica. También está Moisés Torcaces, y Parra, el de las grúas. Gente de dinero en San Juan. Y mucho poder —resumió con críptica dicción.
Poder, conmemoración de leales. Ah, gente importante.
Y yo voy a lucirme, dedujo Salva, impaciente.
Llegaron a la plaza por la Mural, cruzaron bajo un panel publicitario —tal que el reloj del pabellón de solteros: CÁRNICAS MOISÉS— y tomaron una calle empinada. En seguida se hallaron en las afueras, entre eras antiguas, desdentadas de cantos y erizada de yerbajos.
El brigada fue a detenerse al único edificio extramuros en aquella parte del pueblo, un caserón rodeado por un zócalo de piedra agregado de setos y arizónicas. Frente a una verja ciega, hizo sonar el claxon. Respondieron ladridos, el cachorro humilló la cabeza.
Engastada en una de las rocosas jambas, coronadas por artísticos faroles, una cámara de TV se puso en movimiento, silenciosa, secreta y ostensible a la vez. En la otra jamba y con letras doradas por sobre un buzón gárgola, se leía: LA PEQUEÑA ARTEAGA.
La verja se desplazó lateralmente. Apareció un sendero enlosado en forma de Y. El ramal izquierdo conducía hasta un porche sostenido por tres arcos; el otro hacia un lateral de la vivienda donde se derramaba en una especie de elegante terraza de bar, tomada por sillas y mesas de hierro forjado pintadas de blanco.
El tamaño de la casa, de una sencillez imponente y excelente estado de conservación, doblaba a la del veterinario. Entre árboles frutales, protegido por una caseta de madera, un BMW rojo de afilado morro asomaba como un hurón en la boca de su madriguera.
En batín y babuchas surgió un individuo de cabello ralo —largos y escasos pelos le partían de una oreja, le cruzaban la calva esplendorosa y se confundían en la contraria con pelusa retorcida—, se apoyó sonriente en un busto que presidía el centro de la arcada y les blandió la mano con aspavientos un punto amanerados.
—Urbano Arteaga —dijo el brigada, clavando el pepito con un suave tirón del freno de mano.
El anfitrión se despegó del pulimentado busto —era del general Franco y tenía una inscripción en la que Salva, por una sensación de pudor, no quiso distraerse en descifrar—, pasando a enredar sus blancuzcas manos con el cinto del batín, cuyos faldones ondeaban tras él.
—¡Mi casa para la Guardia Civil! —exclamó. A las espaldas de los recién llegados, el zumbido electrónico retabicando.
El brigada le mostró el porte gratis, sin llegar a bajarse por temor a lo imprevisto de la manada de perros que, babeantes y frenéticos, se apiñaban en torno del pepito.
—¡Ohi, ohi, muchísimas gracias! —celebró el anfitrión con dos palmadas, y se inclinó a la altura de la ventanilla de Salva; su rostro ovoide y abotargado brillaba de grasa. Salva contuvo un visaje de repulsión física—. El muy sinvergüenza prometió traérmelo hace tiempo y gracias a ti, brigada y… al pipiolo —precisó al percatarse del joven guardia—, al fin lo tengo. Porque es nuevo, ¿verdad?
—Sí: Salvador, nuestro nuevo fichaje.
—¿Y crees que habremos acertado?
—Me da que sí —contestó el brigada en un tono de firmeza exento de retórica.
El suboficial trasladó el animal a su dueño.
—Cualquiera sabe —repuso Urbano—. Esta juventud no quiere más que música y cachondeo —depositó dos amorosos besos sobre la cabeza del animalillo—. ¡Ohi, ohi, qué lindo! —chilló y levantó una oleada de ladridos celosos en los otros perros—. Yo lo veo por mi hija Yénifer. Se pasa la vida de fiestas y las semanas enteras sin saber de ella. ¡Contentos nos tienen!
Acunó al cachorro en los brazos y ordenó a los demás que se alejaran: ni caso. Se repitió con voces afectadamente severas, y como tampoco le obedecieron, se recalcó con un puntapié a un cocker. Los animales cogieron la idea y los guardias bajaron del pepito.
—Joven, te daré un buen consejo —Salva supuso que le hablaba a él y apremió la zancada—: «Donde fueres, haz lo que vieres». Regla de oro para no meterse en problemas. ¿Verdad, Ramón? —consultó ladeando un tanto la cabeza, como poniendo el oído hacia el brigada, que les seguía.
Éste no le contradijo.
—Así es.
—Bueno, ya verás como te va bien por aquí, joven —besuqueó al cachorrillo, que entornó los ojos, rendido a las caricias de su nuevo amo—. Ohi, ohi, mi chiquitín, que de no haber sido por la Guardia Civil todavía lo estaría esperando. Y es que la Benemérita es la gran tradición de este país —profirió pasando bajo el arco que coincidía con la puerta de entrada a la vivienda; de reojo, Salva leyó a su derecha la inscripción del busto: YO HICE UNA, GRANDE Y LIBRE—. Ahora que estos rojos de pacotilla se lo cargan todo. En fin: nos tomaremos un piscolabis; aunque con el fiestorro que hemos preparado en Las Torcaces nos vamos a hartar.
Nada más poner el pie en el interior, Salva se vio bajo una grandiosa araña de cristal y ante un salón enorme, espléndido, estrambótico: un reparto de muebles rococós, graneado de ingenios electrónicos.
Una barra de bar forrada de cuero, fosca y globulosa, se alargaba hacia una alta y gigante pantalla de televisión, la cual colgaba o partía la barandilla de una escalera; por debajo, un apaisado cuadro de caza salvaje —una jauría ensañada con un ciervo herido— se enmarcaba en una moldura ancha, profusa y dorada, y todo ello untado de luz por una lámpara ex professo. Y del suelo al cuadro se alzaba una cadena musical cuyo ecualizador gráfico danzaba al compás de unas sevillanas escandalosas.
Pantalla, cuadro y cadena eran flanqueados por columnas de fuste retorcido rematadas en plantas de anchas hojas. El conjunto se le antojó a Salva un retablo de iglesia ultravanguardista.
Por encima de las ventanas, que coincidían con los arcos del porche, se alineaban cuatro monitores en blanco y negro, encastrados en cajones tallados con motivos vegetales. La claridad de las ventanas se derramaba sobre un largo sofá y dos sillones de orejas, los tres alrededor de una sirenita, la cual, mineralizada en verde, aguantaba un grueso cristal ovoide.
Un reloj de cuco dio la hora con horrísona cadencia junto a la escalera. A su lado, una bandera nacional enrollada resplandecía; por entre un pliegue asomaba, en un fino y oscuro bordado, la cabeza de un águila. Por detrás arrancaba una mampara plegable, especie de biombo chino con cristales en relieve, que aislaba o delimitaba parte del inmenso salón.
El anfitrión flameó su bata y se colocó tras la barra. Espejos iluminados duplicaban copas y botellas. El suelo de oscura y brillante madera hacía lo propio con la fila de taburetes dorados y los allí presentes. Urbano enarboló un mando y el jaleo de sevillanas descendió drásticamente.
—¿Un botellín, Ramón? —ofreció para el brigada, a quien volvió a llamar por su nombre.
Éste aceptó, pero al ver que plantaba tres, le paró los pies:
—Para nuestro nuevo fichaje, un zumo; es un deportista.
Urbano, impresionado, exclamó:
—¡Vaya! Qué bien. Le veo embobado con mis maquinitas. ¿Le gustan, joven?
Salva confirmó reparando en los monitores: el primero de los cuales enfocaba la verja electrónica; el segundo, una panorámica general del pueblo —por efecto del desastroso contraste todo emblanquecido—; el tercero, como un testimonio de irreprochable inutilidad, su correspondiente soporte, ya que nadie se había preocupado de restituirla a la posición idónea. Y el cuarto subía y bajaba rayas.
Con amanerada diligencia y sin desprenderse del cachorro, Urbano manipulaba una consola entre licores.
—Nada. Que no funcionan bien. Si los conservo es más por simple placer que por propia seguridad. Y por el efecto disuasorio, claro. Están caducos, los pobres cacharros. Los años Ramón, los años, ¿verdad? —el brigada le respaldó con un gruñido—. Pero si tanto le gustan las nuevas tecnologías al joven, venid —los invitó a seguirle por las escaleras, chucho en brazos.
A llegar al descansillo de la primera planta se metió en una habitación copada de cachivaches y de unos cuantos aparatos de radio.
—Pasad. Esta es mi Sala de Transmisiones. ¿Qué os parece? —y se inclinó a girar un conmutador que puso a soplar un altavoz.
—La leche —opinó el brigada con indiferencia.
Salva no pudo evitar un suspiro de fascinación.
—Esta fue la última emisora que compré —reveló Urbano Arteaga, manejándose con una mano mientras que con la otra sostenía y acariciaba al perrito. Dio un capirotazo al micrófono y probó a establecer comunicación.
Pero algo le fallaba. En tanto que el señor Arteaga insistía, Salva se distrajo con la modesta colección de radios antiguas repartidas por las estanterías; una colocación tan caprichosa y abigarrada que resultaba imposible seguir un orden cronológico. Como la futilidad del operario se dilataba, reparó en un grabado de húsares y luego en una pata de ciervo de la que colgaban media docena de llaves con sus respectivas etiquetas, las cuales leyó con una concentración absurda sin otro beneficio que culminar algo enteramente trivial.
De repente, el operario tumbó el micrófono con un manotazo.
—Mala suerte —se hartó—. Pero el no va más es lo que tengo en la buhardilla. Seguidme, que eso, tú Ramón, tampoco lo conoces.
Salva se sentía importante por conocer a un personaje tan original (hasta lo grotesco, pensó impíamente) y tan amigo del Cuerpo: no se le pasaron por alto un par de cuadros o metopas en relieve con escenas de guardias civiles.
En esa otra planta lo primero que atrajo su atención fueron las innúmeras cabezas y cuernos clavados a las paredes. A continuación, el magnífico telescopio que el propietario arrastraba al centro de la pieza.
—¡Vualá!
—La leche —confesó el brigada, con tan aburrida dicción que un expositor inteligente habría interrumpido su despliegue de vanidad y olvidado el asunto con inmediata repulsa.
Pero aquel tipo poseía una severa sandez que el brigada parecía conocer hasta el punto de saber que no corría peligro, y Salva atisbó en su superior una actitud de mero compromiso.
No quiso penetrar más y se dedicó a acariciar el artilugio.
—¿Qué le parece, joven?
—Fascinante —respondió Salva, de corazón.
—Lástima que no sea de noche. ¿No lo conocías, verdad, Ramón? — extendió la palma de la mano como si pidiera algo, para en el acto seguir manoseando al animal, el cual, dichoso y ajeno, adormecía en su pecho.
—No —contestó el suboficial—. ¿Para qué sirve?
Urbano Arteaga sonrió con suma pulidez.
—Ay, Ramón, Ramón. Así no va el Cuerpo a ninguna parte. Es para ver las estrellas.
—Oh —dijo o bostezó el brigada.
—Una noche os pasáis, salimos al solárium —señaló a la azotea, luminosa tras la puerta abierta— y disfrutamos mirando el cielo.
Salva se acercó a una vitrina donde destacaba un curioso artefacto con correas y forma de catalejo capado. Urbano se apresuró a ilustrarlos.
—Tampoco tú has visto esto, Ramón: es un visor de infrarrojos.
—La leche —contestó muy serio el brigada, confirmando que se la traía laxa.
El propietario rio entre dientes, y refirió el invento.
—Lo uso cuando voy de caza. Es un aparato para poder ver de noche, sin luz, pero con el que se puede ver como si fuera de día.
El brigada murmuró, casi imperceptiblemente:
—Lástima que no sea de noche.
Urbano dijo:
—Lástima que no sea de noche.
Salva no dejaba de contemplar el fabuloso ingenio. Le parecía un invento dotado de una eficacia y un gozo casi sobrenatural. En letras góticas resaltaban las iniciales U.A.
Sonó un timbre. Y el brigada, desde la terraza, adonde había salido a pasearse al sol, avisó al propietario de que se trataba de su esposa. Salva escoltó a Urbano, divertido por el trote con que éste se llegaba a la balaustrada de formas exuberantes y prorrumpía en un chillido bufo, al tiempo que alzaba el animal por encima de la cabeza, como si fuera a ofrecerlo en sacrificio.
Abajo, al otro lado de la verja, dos mujeres levantaron las manos.
—La esposa y la señora Carmela, la mujer encargada del cuidado de la casa cuando ellos se ausentan, que, al igual que Alfonso De Lasheras, es la mayor parte del año —le puso al corriente el brigada cuando bajaban.
Salva no dejaba de admirar la sobrecargada decoración por toda la vivienda. Hasta el busto del Generalísimo presentaba un profuso acabado en la zona de la pechera.
—Mirad lo que nos ha traído la Benemérita de parte de Alfonso —corrió Urbano hasta la bifurcación del sendero.
La esposa agarró la animalada adquisición con una extraña ausencia de muecas, si bien con la cabeza aprobando complacida.
—Es que acaba de hacerse la cirugía estética —le sopló el brigada.
Se acercaron las mujeres y se saludaron. El suboficial presentó al guardia joven y acto seguido el perrillo recuperó el centro de atención. A la andanada de arrumacos, el cachorro respondió agitando una lengua pequeña y roja.
—Puede que esté sediento —se alarmó la esposa, y ambas mujeres corrieron a buscar leche.
Urbano las siguió; regresando con dos botellines y un refresco de naranja, uno tan malo como otro cualquiera, saturado de conservantes, azúcar y potenciadores de sabor, cuya diferencia sustancial radicaba en el color.
—Pero este joven es muy raro —estimó Urbano, recogiéndose los picos de la bata con minuciosa delicadeza, para tomar asiento en la terraza, junto a sus invitados—. Quiero decir, que nunca he conocido un guardia que no tuviera buen «saque».
—Cosa rara, sí —admitió el brigada—. Y además, le gusta leer. Los días de Puertas acostumbra a hacerlo. Y yo le tengo preparado una estupenda biblioteca —añadió con una especie de orgullo paternal.
—¡Ohi! ¡Ohi! ¡No me digas! No me digas que no es de esos que oyen música todo el día.
Salva recordó que unos días atrás había comprado una cinta recopilatoria con los éxitos de una banda de rock, que pensaba escuchar a volumen brutal, tan pronto acabara el servicio… después de haber asombrado a todos los asistentes al evento con su bien llevado uniforme, su porte atlético, su incansable gentileza…
Mientras los dos viejos conocidos intercambiaban insulsa conversación acerca de amistades comunes, Salva se abandonó al promisorio lucimiento en el que dejaría bien alto el pabellón. Nadie como él para enaltecer física y espiritualmente las fasces pasantes en aspa con espada. El comandante de Puesto sería felicitado, murmurarían elogios…
Un cocker vino a olfatearle. Salva lo acarició por deferencia a su dueño; los perros no le inspiraban gran simpatía.
Una pelota que había cerca la usó para quitárselo de encima.
La pelota fue a incrustarse entre un cúmulo de macetas exuberantes de flores rojas y blancas, y el animal, que había saltado lleno de contento, se quedó mirando a Salva con tristeza casi insoportable.
Salva se levantó. La pelota se hallaba tras las macetas, pegada a una puerta de malla de hierro que, abrigada por los vigorosos setos, apenas si se distinguía. Corrió el cocker ahora en dirección al porche y el suboficial, en vista del anodino incidente, aprovechó para cambiar de tema.
—¿Y esa puerta? —preguntó con la misma falta de interés que hasta entonces.
Urbano explicó que fue construida en su día para facilitar el acceso a la trasera de la casa al objeto de recuperar las pelotas en la época en que la terraza era una pista de tenis. Llevaba años sin usarse. Regresó el can; Salva prosiguió con el juego. La pelota —un balón de goma desinflado— tres veces más lejos. Apuradas las bebidas, Urbano propuso traer más, pero el brigada alegó que le requerían otros asuntos. Se verían más tarde. Arteaga les acompañó hasta el pepito, musitando a la vera del suboficial una letanía en tono de quejumbrosa añoranza.
—Qué malos tiempos estos, qué malos tiempos.
Con un chillido alejó al perrerío; con otro asomó Carmela y al poco la verja ciega comenzó a deslizarse. Alargó las manos con ceremonioso ademán clerical en señal de despedida; gesto que repitió para con el novato y a Salva le pareció de un ascenso social inimaginable y elitista.
Antes de emigrar para el fasto, el brigada se dio a callejear, poniéndole al tanto de lugares y personas: el Balilla, un delincuente habitual, enclenque y desarraigado, que vaga de día y de noche, en verano y en invierno, ataviado siempre con una cazadora tipo piloto. Varios robos de poca monta eran obra suya, con el «único motivo de costearse la droga». Eufemio, el churrero; el holandés, que se casó con una española y puso un bar con el nombre poco original de El Holandés; Julia, la farmacéutica, por la que Velasco se devanaba los sesos con tal de ligársela: «en vano»; Gómara, un borrachín vejete y simpático que siempre que se topa con los guardias se empeña en invitarles a vino peleón; Salustiano, el panadero, que vino de guardia civil al pueblo, se casó con la hija de la tahonera y cambió el tricornio por la masa…
El brigada se detenía con todos y a todos presentaba a Salva.
Cuando se cruzaron con un ruidoso minitractor, el brigada anunció a Matías el Sordo, con quien intercambió un efusivo saludo sobre la marcha.
—Aunque bastante menos sordo de lo que aparenta —siguió detallándole—. Depende de lo que si escucha le interesa o no. Dado que más de la mitad de lo que se dice en la vida es producto de la tontería supina, es decir, no le sirve al hombre más que para preocuparse estúpidamente, Matías, que lo sabe, se conduce a su aire. Es el lugareño más feliz de todo San Juan. A poco que te descuides, te recita una poseía. Lo verás casi todas las mañanas yendo y viniendo a su huerta, lindante con la de la viuda del Sosa, Desideria.
Al mencionar a esta viuda, Salva quiso saber más de la historia de esa triste y huraña mujer que cuando se va a cruzar con ellos cambia de acera y, si puede, de calle.
—Es lógico —reconoció el brigada—. Perdió a su marido al saltarse un control del Cuerpo. Los confundieron con terroristas, o sabe Dios con quién; el caso es que saliendo una noche de Dosarcos les tirotearon el coche en el que iba toda la familia. Hará unos dieciocho años de eso. Viuda y con dos hijos, una chica y un chico, la pobre mujer los ha sacado adelante trabajando ella misma la huerta y algunos cerdos, que cría como puede.
Hizo una pausa, como traspasado por empático dolor, y concluyó con un reproche impreciso:
—Esperemos que sea verdad eso de un cielo justiciero y alguien llegue a resarcir a esa mujer por tanto penar, ya que en la Tierra nadie lo ha hecho.
Y de ese caso tan luctuoso, el brigada pasó a relatarle otros de diversa índole, algunos rocambolescos, como los referidos a temas de cuernos, peleas entre vecinos irreconciliables, casas donde vivían personas con antecedentes penales recientes y no tan recientes y con los que, sin embargo, solía congeniar. Después de casi tres lustros destinado en aquella población, presumía de amistades en todos los estratos sociales.
Hicieron parada en la plaza, en el Manola, un bar regentado por una simpaticona viuda, de curvas abultadas, la cual ponía cachondos a todos los guardias. Tras un par de cañas —invitación de la casa—, prosiguieron de paso por otros locales, como el restaurante y discoteca Bordaluna. O El Caballo Blanco, propiedad de Moisés júnior, el hijo del dueño de Las Torcaces, un garito brumosamente legal que Salva conocía, al igual que el bar El Holandés, por el desquite de Goyo.
—Hay que andarse con vista con algunos de esos negocios: son de los caciques del pueblo.
—Creí que ya no existían caciques —repuso Salva, inquisitivo en su eterna pregunta.
—¡Cómo que no! —exclamó el brigada, conmovido—. Existirán siempre mientras unos tengan más que otros y la ley sea hecha y aplicada por los que más tienen. No es lo mismo cerrar el local de un hombre como Moisés Torcaces o su hijo, que el de un pobre diablillo sin influencias. Con el segundo te apuntas un tanto y con el primero te metes en líos. Si no al principio, a medio y largo plazo, a no dudar. Esta tarde verás algunos de ellos con nuestros jefes. Muy recios «patriotas» todos ellos —apostilló con ácida ironía.
—Eso es bueno —dijo Salva.
—Ten cuidado: un patriota es siempre un aburrido siniestro.
—¡Ah, ya…!
El brigada lo miró un instante, escéptico.
—Es en serio, Salvador. Esta gente siempre acaba trayendo problemas. Mantente alerta, hijo, antes de que caigas en sus redes o te conviertas en su galeote. Se trata de la realidad subyacente. Y ya que te va a sobrar tiempo y oportunidades para comprobarlo no quiero dejar de recordártelo. En otros pueblos apenas si ven un teniente coronel al año; en cambio, aquí los tenemos muy a menudo. Demasiado a menudo. Y el que más nos frecuenta es el general jefe de la Zona. El Gran Jefe Monipodio, lo llamo yo. De Lasheras, Arteaga y otros que ya te iré diciendo, son sus íntimos. Caballeros de mohatra, truhanes modernos y majaderos antiguos, que bien podría hoy volver a referir nuestro don Quijote de la Mancha. Ya te acostumbrarás.
Acostumbrarás, acostumbrarás…
A Salva oír aquellas afirmaciones le trastornaban por lo que tenían de peregrino y de tópico. Pero él era un novato restringido a ver, oír y callar, donde fueres, haz lo que vieres, ya te acostumbrarás, todo está inventado…
—Y ahí tienes la discoteca Bordaluna —le polarizó el brigada, invadiendo la 215—. ¿Has estado ya? —Salva contestó que no—. Pues baja y verás qué chicas más bonitas tiene este pueblo.
Tomaron la carretera a Villarjo, pasaron el puente del molino: malos recuerdos le traía aquella ruta. Buen susto le había metido el histriónico del teniente. Tal vez para hacerle saber que no debía imitar al consuetudinario y remolón guardia Goyo. Dentro de unas horas le demostraría que su talante era bien distinto, irreprochable.
Lo había relegado al trastero mental, y ya casi lo tenía olvidado. Torcieron al camino de Las Torcaces.
—Pobre manolito —se lamentó el brigada, rodeando el monolito de hormigón, arropado por una bandera nacional y una corona de flores.
Por el portalón de hojas abiertas de par en par entraron al corazón de la finca, un complejo con diversas instalaciones compartimentadas. La zona habitable y de recreo al principio, y al fondo la parte pecuaria: vacas, ovejas, caballos, cerdos… Estos últimos hozaban en gran número en un redil donde el capataz les arrojaba brazadas de dulces y pastelitos caducados, según le informó el brigada.
—Tienen buena pinta, ¿eh?
—Ya lo creo que sí.
—Pues no son más que carnuza. Las apariencias engañan, Salvador.
Gracias a que el viento soplaba de levante, el olor de los animales enfilaba el pueblo, aliviando sensiblemente la estancia del medio centenar de personas allí congregadas.
Bordearon dos grandes depósitos de combustible y frente a las cuadras de caballos estacionaron entre el coche oficial del general, un Renault-21 de color gris sin distintivos, y un original camión Ebro, modelo 2000. Tan pronto se bajaron, el comandante de Puesto buscó al teniente para darle novedades. Entretanto, Salva debía aguardarlo con su respectivo armamento, cerca del pepito, por si se le requería, pero «reconociendo el panorama por tu cuenta».
Salva reparó en la continua atención que el brigada le dedicaba. Él le correspondería con su empaque desenvuelto y buenos modales. No le defraudaría. Tampoco a sí mismo. Estaba en el centro del fulgor y no dejaría pasar su oportunidad.
Después de admirar el camión —especie de vehículo ligero con grandes ruedas todoterreno y caja cerrada con lona—, dirigió su interés hacia los corros de gente, hombres y mujeres reunidos en animosa charla alrededor de las mesas mejor servidas.
Tablones sustentados por caballetes, colmados de fiambres y bebidas, se empalmaban hasta componer un cuadrado, en cuyo centro, sobre un pódium recubierto de lustroso terciopelo rojo, se alzaba una lustrosa y enorme bandera nacional. Una ráfaga de viento la hizo ondear, y fue entonces cuando se percató del detalle: el escudo era el del antiguo Régimen.
—… ondulando igual que el agua serena de un estanque agitada por el vuelo de una golondrina —captó que recitaba una voz remilgada, conocida.
Envuelto en aplausos, Urbano Arteaga cabeceaba con ufana y dilatada sonrisa. Su numen era especialmente elogiado por mujeres peripuestas como de boda.
—Es tan larga como la piscina lo es de ancha: seis metros —detalló una fémina que, sin advertirlo, se había situado a su lado.
Salva se giró con un leve sobresalto.
—Perdón, no la había visto —se disculpó; y no tardó en reconocerla.
Tras ella, el busto del caudillo, que unas horas antes había visto en La Pequeña Arteaga, le cuadraba con severidad.
—No te preocupes —le tranquilizó la rubia, con pronunciación melosa—. ¿Eres nuevo? —Salva afirmó con la cabeza—. Yo soy la que iba con el chico que tu compañero paró cuando bajábamos de Maracaibo, porque decía no sé qué de un STOP. ¿Lo recuerdas?
—Sí, un descapotable que no respetó…
—Ese mismo —confirmó ella con una risa breve—. Qué gracioso, el guardia viejo: nos quería denunciar; pero en cuanto nos conoció, nos dejó marchar. ¡Uy, si no me he presentado! Mi nombre es Marisa y soy la hija de Moisés Torcaces —se arrojó a las mejillas de Salva, estampándole sendos gomosos besos.
Salva sintió que se ruborizaba formidablemente.
—Bueno, y tú, ¿cómo te llamas? —continuó ella.
El interpelado balbuceó:
—Salva. Salvador.
—Pero te gusta que te llamen Salva. ¿A que sí?
—Me da igual.
—Qué bien te sienta el tricornio.
Salva no sabía qué responder.
—Ven, Salva, vamos a tomarnos algo. —Le agarró con apabullante descaro de la mano libre (la otra la tenía agarrotada a la correa del cetme) y lo remolcó hasta la mesa más próxima.
—¡Coge! —le alargó un vaso de sangría.
Salva lo tomó con rapidez para disimular así su aturdimiento; y ella, que sin duda se daba cuenta, parecía gozar. ¿Criticarían su conducta? Si acaso el que pasaba cerca le dedicaba una fugaz mirada de simpática aprobación.
Tenía que reponerse. Con donaire y creyendo que sería mínimamente original, dijo:
—Después de haber conocido a la hija de Moisés Torcaces, no creo que me suceda nada mejor en todo el servicio.
Ella risoteó el halago.
—Tengo que atender a unos amigos y arreglarme estos pelos —pegó un sorbo al vaso y lo dejó—. Nos vemos luego, ¿vale? —y se alejó airosa, intrépida. Descocada.
Marisa contoneaba las caderas ceñidas por una mini tan corta que Salva creyó ver que le asomaban las bragas entre los espesos muslos, y bajó los ojos con cierto sofoco que le sobrevino tontamente…
Sí: sus zapatos brillaban como espejos, que reflejaban una inopinada e incontrolable fatiga.
Se sujetó el sombrero con una mano y con la otra volcó el vaso de sangría en su boca hacia el cielo.
Al punto, su estómago —su soma entero— se sublevó.
Se había pimplado algo que en otras circunstancias jamás habría hecho. Ag.
Era un uniformado de la Ley y el Orden. Un guardia civil cabal. Soltó el vaso como el asesino que de pronto se descubre el arma homicida en la mano, y con el pulgar trabado a la correa portafusa, se dedicó a observar los diversos corros: Urbano Arteaga, el brigada y el jefe de Línea y otros desconocidos charlaban animados en un mismo grupo; muy cerca, el odioso chófer del teniente bebía risueño y repulsivo con otros dos guardias a los que identificó como conductores oficiales. Supuso que dejaría de caerle tan mal si a lo largo de la tarde entablaba conversación. Los mandos que pululaban eran un general de caqui, y del Cuerpo un general y un coronel. Los veía beber y gesticular con gran desparpajo y, al recordar el Reglamento, con ademanes, a su modesto entender, más que descompuestos. Sólo era un novato.
El brigada venía hacia él.
—¿Cómo te va, Salvador? —Y sin dejarle responder—. Ya veo que has hecho amistad con la hija de Moisés, nada menos. Eso está bien —le incitó con un guiño—. Me recuerdas a mí. Te deseo lo mejor, qué puñetas. Bien, a lo que venía: el general de la Zona quiere que un guardia se encargue del control de los coches que entran al recinto, según este listado —le entregó un folio—. Quédate en la entrada y los mandas a estacionar por detrás de las cuadras de caballos.
Creí que era un guardia civil, no un aparcacoches privado.
—A la orden, mi brigada.