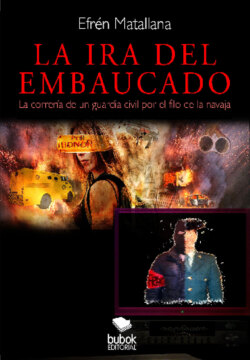Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 9
ОглавлениеI. EL SUEÑO
1
Cuándo llegará el día.
Dejaba caer sus fatigados brazos pendiendo de las argollas, para, de inmediato, en un esfuerzo límite, apurar todas las repeticiones.
Una y otra vez.
Sabía que sólo así lo estaría haciendo bien y el entretenimiento —ya no tanto el entrenamiento— valdría la pena. Mantenía la sublime idea de que las cosas que se empiezan deben concluirse, al menos hasta agotar todas sus posibilidades. Y machacarse como lo hacía en sus ratos libres, exigía no desfallecer mientras tuviera aliento o pundonor.
Acabada la serie, se dejó caer exhausto y satisfecho. Descansaría un minuto.
Como la pausa la hacía activa, se puso a dar vueltas por la larga pieza enrasillada que era la cámara de la casa. Pero sobre todo porque no podía dejar de pensar en lo que de verdad le obsesionaba. ¡Cuándo llegará el día!
Iba y venía agitando los brazos, procurando mantener la temperatura corporal. Excepto la rodilla, que le dolía con un tañido agudo y pulsante (una herida muy querida, a pesar de todo), se sentía en plena forma. El deporte era toda su distracción. Apenas si le apetecía salir por ahí, aunque fuera sábado por la tarde. Tenía en mente un sólo deseo; uno cuyo pensamiento le llenaba el día y la noche, desde hacía días, semanas, meses.
Suspirado con los cinco sentidos.
Cuándo llegará…
De soslayo al reloj —un orondo despertador de manecillas onduladas, coronado por dos campanas tan grandes como la propia esfera—, controlaba el tiempo; la flecha del segundero volaba. El exótico reloj era parte de su particular gimnasio, que, entre alpacas de paja, se componía, además, de una vieja radio en la que a menudo rastrea el dial en busca de música alentadora —o sea, rock—, de un par de mancuernas, un tensor de gomas, una barra de torsión, y las anillas: dos argollas forradas con esparadrapo que cuelgan paralelas de una traviesa del techo.
Aún oscilaban éstas cuando, de una ojeada al artefacto Made in Taiwan, advirtió que el minuto de reposo expiraba.
Antes de volverse a colgar, dio volumen a la emisora, por la que bufaba una guitarra acústica con mucho ruido de fondo: el único punto de la FM que a esas horas emitía rock; la mejor música para entrenarse. A la cuarta flexión de bíceps oyó a su madre que lo llamaba desde la planta baja. Le requería de un modo acuciante, jovial.
Terminó la serie y, soltándose con un impulso extenuado, bajó los escalones más bien complacido por tener una excusa válida que le indultara de repetir aquella sesión infernal.
En la puerta de la calle su madre conversaba con alguien. A medida que se acercaba, reconoció las voces. El corazón se le disparó como si acabara de completar una serie de cien repeticiones, preguntándose cuál sería el mensaje. ¿Llegó el día? Aceleró el paso, y cuando los tuvo de frente ni siquiera les saludó: mudo de ansiedad, sólo quería oír la respuesta definitiva que Cristóbal y Raimundo, los dos conocidos guardias civiles que tanto le habían alentado para que se convirtiera en un nuevo compañero cada vez que se lo encontraban corriendo y haciendo flexiones por el campo, venían a traerle.
Por sus graves expresiones, no supo qué colegir.
—¡Felicidades, Salva, que lo has conseguido! —exclamó de súbito el guardia Cristóbal, al tiempo que le tendía la mano en ademán de enérgica y cordial congratulación.
Salva se sintió levitar. Permaneció un instante suspendido de gozo y de incredulidad, y luego alargó la mano con reserva, resistiéndose a reventar.
—Pásate por el cuartel y le firmas al cabo comandante de Puesto la notificación oficial de tu incorporación a la Academia de Guardias de la Guardia Civil —informó el guardia Raimundo—. ¡Que ya casi eres del Cuerpo, hombre! —agregó, y Salva ya no pudo aguantar más.
Dio un salto y un grito. Sin saber qué decir ni cómo comportarse, recorrió el trío, abrazándose convulso de júbilo a su madre, a los gratos visitantes de uniforme, su madre, los visitantes y… Tenía que ir al cuartel.
Con un rápido adiós entró a la casa y al poco tornó a la calle, por el portón, arrastrando una bici desnuda, la bici con la que había pulido sus entrenamientos para ser guardia civil.
Blandió el puño, eufórico, en respuesta a las reiteradas felicitaciones de los virtuales compañeros, y salió de estampía, echando chispas, de felicidad.
Parecía mentira. Se iría a vivir a un sueño, a su sueño. Se había preparado con perseverancia insomne y por fin su empeño y su ambición fructificaban. Durante meses había hollado caminos, unas veces polvorientos, otras esquivando lagunajos, impasible a la meteorología o la altura del sol, empeñado en superar las pruebas físicas de acceso más allá de los mínimos exigibles. Había saltado toda clase de vallas porque erróneamente creyó que una de las pruebas era el salto de altura y en su rodilla perduraban las consecuencias del arrebato unido a la falta de técnica. Pero eso fue al principio. Porfió y no tardó en pasar por encima de ciento cuarenta centímetros, infalible e incólume. Luego resultó que tal prueba no figuraba en las oposiciones.
Quiso asegurarse y nunca dejó nada al azar.
De igual modo se condujo con los temarios de preparación, de los que supo su contenido con tanta precisión que tuvo que complementarse con otros mejor desarrollados. Y ahora su recompensa. Un desiderátum visto como una luz remota al fondo de un largo y negro túnel.
Iba a la luz.
¿Y si fuera un error?
Aquella inopinada y violenta conjetura le sobrecogió de tal manera que dejó de pedalear. Cuántas horas imaginando aquella noticia… ¡Para que se tratara de una errata o una equivocación!
Se inclinó sobre el manillar de la esquelética bicicleta e imprimió a sus piernas un pedaleo frenético, impaciente, apasionado, ¡brrrrrrrrr!, hacia el objetivo, del que ya distinguía las desconchaduras del vetusto caserón que servía de cuartel de la Guardia Civil.
Al llegar, se arrojó en marcha; la bici prosiguió unos metros en difícil equilibrio, perdió velocidad, se bamboleó como un borracho y se acostó en el suelo sin estrépito, en tanto su propietario transponía la entrada, por encima de la cual un cartel de madera, repintada con los colores nacionales, rezaba: TODO POR LA PATRIA.
Debían de tener más de 100 años, el cartel y el edificio.
Le recibió el guardia de servicio en la puerta, quien, al reconocerle, se apresuró a felicitarlo. Al oírlos salió el cabo de la oficina. Se trataba de un hombre joven, no gordo pero de recia apariencia, de amplio pecho y brazos musculosos. Sus grandes y redondos ojos le daban un aspecto de bonachón y buena persona. Nada que ver con lo que Salva había escuchado acerca de aquel guardia civil por parte de otros individuos que se lo habían cruzado; desde luego por razones muy distintas a las que a él lo conducían en aquel momento.
—¡Enhorabuena, chavalote! —le saludó con un entusiástico apretón de manos.
—Gracias, cabo —acertó Salva a responder.
—Qué coño, cabo: llámame Rafa. Ya te hartarás de decir cabo y sargento y teniente, y a lo mejor teniente coronel. Nunca se sabe dónde puede uno acabar. Depende de lo que te dejes dar. Pero eso es otra historia. Al fin puedes respirar tranquilo, ¿eh?; después de esas carreras y esos saltos campestres.
(¿dar?)
—Sí, al fin —exhaló Salva—. No habrá ninguna duda… Que se hayan equivocado o algo así…
—Por supuesto que no —risoteó el cabo al fijarse en el semblante de Salva, revuelto de angustia y beatitud. Penetró en el cuartucho que era la oficina y volvió con un Boletín Oficial del Cuerpo del que sobresalía un folio; tiró de éste y leyó—: «Se remite relación personal esa Zona que ha sido seleccionado para realizar fase de presente en la Academia de Guardias de la Guardia Civil». Aquí estás —le señaló con su rechoncho dedo un nombre tachado de amarillo fosforescente en mitad de un listado de más nombres.
Salva acarició el papel. Lo leyó; y lo releyó. No había error alguno. Era el suyo, joder.
—¡Lo conseguí! —gritó, estirando los brazos por encima de la cabeza, bajándolos y volviéndolos a subir, bajándolos y volviéndolos a subir…
Impregnó de hilaridad a los dos guardias civiles que le contemplaban y a intervalos apretaba los puños en tanto que recibía consejos que, por lo visto, le serían muy importantes en el futuro dentro de la Institución…
Pero él sólo sentía el calado del tricornio.
El cabo Rafa le entregó una copia de la notificación, la cual debería presentar a su incorporación a la Academia. Salva recogió el importante papel, agarrándolo con fuerza para que nada ni nadie se lo hiciera perder: en ese salvoconducto iban ilusiones, esperanzas, sueños repetidos en sueños, noches sin dormir.
Sus inconmensurables, fervientes anhelos por ser guardia civil.
Se marchó corriendo y cuando se había alejado como un kilómetro, ya metido en el pueblo, echó en falta la bicicleta. Volvió por ella, zanqueando, dando brincos, regocijado y efusivo con todo perro y gato.
Y es que el día de la gran noticia, había llegado. ¡Brrrrrrr!