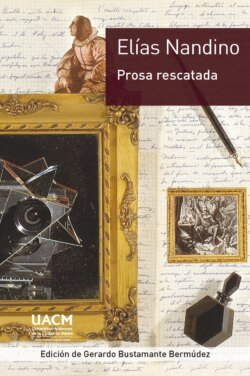Читать книгу Elías Nandino. Prosa rescatada - Elías Nandino - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Elías Nandino ensayista y crítico
ОглавлениеGERARDO BUSTAMANTE BERMÚDEZ
Nosotros, mi libro y yo, vamos de acuerdo y con la misma marcha. En otros casos puédase elogiar la obra y criticar al obrero, por separado; en éste no: si se ataca al uno, se ataca al otro.
MIGUEL DE MONTAIGNE
Algunos estudiosos del ensayo han señalado que este género nace desde la antigüedad.1 Las formas de representación del discurso a lo largo del tiempo han sido variadas, desde la alta retórica para tratar los temas artísticos, pasando por el ensayo filosófico, didáctico, social, científico, psicológico, literario, político, entre otros. No será hasta que Montaigne en el siglo XVI le dé nombre y exponga algunas de sus características,2 que el ensayo comienza a clasificarse como tal y a considerarse como un género que aún en el siglo XXI nos cuesta trabajo diferenciar y clasificar dentro de la categoría de ensayo debido a su cariz híbrido.
Dice María Elena Arenas Cruz que el ensayo se basa en el estudio de las relaciones entre texto y contexto (sujetos, lugar y tiempo) y que consiste en concebir al texto (producto del intelecto y preocupación temática del ensayista) como una actividad a la que asistimos los lectores, quienes, a través de lo escrito, podemos dialogar con las ideas del autor, apoyar o refutar un discurso.
El ensayo es una forma de expresión generalmente en prosa donde lo que importa es la relación del conocimiento; se trata de expresar el pensamiento en términos no artísticos, pero tampoco coloquiales. Este género refleja el pensamiento del autor y provoca la reflexión en el lector a través de procedimientos sistemáticos de aproximación a un tema. El ensayo habitualmente no es exhaustivo, pero sí refleja los intereses temáticos del ensayista, quien no tiene que ser especialista en un tema para ser reconocido como un sujeto que piensa, escribe y argumenta sus ideas. La libertad del creador admite digresiones, imprecisiones en las citas —si las usa— y un estilo personal que no se sujeta a ningún modelo establecido, pues el estilo del ensayo es tan diverso como la cantidad de ensayos que se han escrito. Lo importante de este género son las ideas que se vierten, los juicios y la argumentación, de ahí que algunos estudiosos hayan considerado que el ensayo es una literatura de ideas. Un ensayista escribe, ensaya sobre un tema de su interés, se acerca a un asunto con el objetivo de comprenderlo desde sus circunstancias y experiencias; manifiesta sus argumentos y es capaz de dialogar y contrargumentar con las ideas de otros.
Dice José Luis Gómez-Martínez que el ensayo es un texto no extenso ni demasiado profundo donde se da cuerpo a un tema a través de la reflexión; en ocasiones produce la duda en el lector e introduce en primer plano el yo del creador.3 A diferencia de otros géneros, el ensayo se sustenta en la sinceridad y subjetividad del ensayista, quien comparte con el lector su discurso sin tratar de convencer; su propósito es establecer el diálogo y discutir ideas, pues «todo acto de escribir, supone, además, un proceso de codificación de un pensamiento: se trata de expresar una idea a través de un sistema de signos que a su vez son incapaces de significar en sí mismos, pues sólo inician un proceso (teóricamente indefinido) de definir el acto de significar en una cadena interminable».4 La finalidad del ensayo esencialmente es la comunicación e interpretación de un tema, sin el fin de agotarlo, es decir no tiene obligatoriamente conclusiones y concluyentes; puede finalizar con preguntas que el propio autor no ha podido responder y que trata de compartirlas con el lector para que éste intente dar una respuesta, o por lo menos, piense sus propios argumentos respecto al tema. En este sentido, el ensayo es una conversación a distancia entre el creador y el lector y una posibilidad de actualizar el tema, replantear asuntos tratados en textos anteriores, o bien, cambiar de opinión. Lo destacable en todo caso es el nivel de argumentación y el diálogo a distancia entre autor-lector.
Dice José Luis Gómez-Martínez que en realidad el ensayista no necesita una especialización del tema, pues de lo que se trata es de mostrar el «perspectivismo» sobre un asunto inquietante, ensayarlo de manera libre y establecer el diálogo con el lector; éste a su vez llegará a sus propias conclusiones e incluso podrá continuar el ensayo, si no de manera escrita, sí a través de la asociación de pensamientos.
Lo que hace que el lector se acerque al texto ensayístico es la experiencia de sentirse cerca del creador que manifiesta sus puntos de vista y argumentos. Arenas Cruz afirma que el ensayo consiste en la personalización de argumentos y de ciertas «marcas lingüísticas propias de la manifestación del yo y de su actitud respecto a lo enunciado (indicadores de persona, espacio y tiempo —deícticos—; modalidades de la enunciación […] A través de estos recursos lingüísticos, el sujeto de la enunciación construye una determinada imagen de sí mismo, pero a la vez proyecta la imagen de un interlocutor».5
El ensayo es un discurso personal que se construye a partir de las inquietudes y preguntas de un autor que, llegado el momento, comienza a hacer disertaciones sobre un tema con el fin de comprenderlo. Así, el ensayo proporciona la libertad al autor para fijar su discurso en un estilo libre, con los préstamos estilísticos y poéticos que mejor le acomoden. Esta falta de unificación de estilos y características definitorias del ensayo llevaron a Alfonso Reyes a calificar al género como un «Centauro» que se nutre de diversos discursos e inquietudes temáticas que se materializan en un escrito.
Por su parte, Liliana Weinberg caracteriza al ensayo como un «género fronterizo», un «híbrido» y un género «mestizo» que seduce y está al servicio del desarrollo de las ideas del creador.
La Real Academia, en tanto, dice en su Diccionario de la lengua española que el ensayo es un «Escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito».6
Aunque resulta problemático aun en nuestros días homogenizar los criterios para definir si un texto cumple las características de un ensayo o no, José Luis Gómez-Martínez nos proporciona, a lo largo de su emblemático texto Teoría del ensayo, algunos planteamientos que nos ayudan a comprender y clasificar ciertos textos dentro de la categoría de ensayos. A continuación resumo algunos de estos planteamientos:
• Se trata de un texto cuyas bases de reflexión son la argumentación, la prueba, el examen, la inspección y el reconocimiento del tema desde las marcas del «yo-ensayista».
• Es un texto donde destaca la interpretación y la subjetividad del creador, su intensidad y preocupación para reflexionar y tratar un tema las veces que sea necesario; en ocasiones el acto de pensar y repensar el tema lleva al ensayista a modificar las posturas. El ensayo no busca una verdad absoluta; sólo muestra la verdad del autor.
• Hay un código (un pacto, según Liliana Weinberg) entre el ensayista y el lector; ambos establecen un diálogo a distancia; el mensaje y las ideas contenidas en el discurso permiten la comunicación. Se da el diálogo cuando el lector lee y piensa el ensayo. Si no hay un lector, o bien, es un lector pasivo o poco receptivo, el ensayo es monológico.
• Un ensayo permite leer y conocer una época: si se trata de un tiempo lejano al lector, éste actualiza los referentes, los contextos y los piensa desde su presente, valorando las evoluciones, o bien, las aportaciones sobre el tema.
• El tema de un ensayo es inagotable y con frecuencia no se trata de manera exhaustiva (aunque sí con seriedad). El tratamiento de un tema en el discurso ensayístico es un trabajo no terminado en el sentido de que admite modificaciones a partir de futuras meditaciones donde las perspectivas se modifican.
• En el ensayo literario (a diferencia del académico) hay una imprecisión en las citas textuales y referencias pues lo que importa no es la fuente exacta, sino el sentido y la utilidad que le da el ensayista al momento de escribir su discurso, mismo que tiene un tono artístico como su característica principal.
• En la medida que el ensayista piensa y escribe, inventa su propia poética del género de acuerdo con sus necesidades.
En el México del siglo XX, la proliferación del género ensayístico dio abundantes páginas. Si hablamos de generaciones o grupos, El Ateneo de la Juventud, los Contemporáneos y la Generación del Medio Siglo, por citar a tres destacables generaciones agrupadas alrededor de círculos literarios y publicaciones periódicas, podemos decir que son quizás quienes más textos de carácter ensayístico produjeron y gracias a esos textos mestizos o híbridos ha sido posible tipificar y definir parte de la historia literaria nacional del siglo XX. Esta «literatura de ideas entre periodismo y filosofía», según definió al género el propio Xavier Villaurrutia, ha permitido pensar los contextos literarios, políticos, educativos, históricos, culturales e incluso científicos de la época en la que fueron escritos.
José Luis Martínez en la Introducción a El ensayo mexicano moderno trata de definir la naturaleza híbrida del ensayo como género discursivo y lo emparenta con otras formas literarias, filosóficas y periodísticas, antiguas o actuales como son el tratado, el estudio crítico, la monografía, la crítica literaria, el ensayo teórico, el ensayo expositivo, el ensayo periodístico e incluso las memorias como manifestación de escrituras de yo. El ensayo del siglo XX se ha nutrido de las diferentes manifestaciones argumentativas y géneros. De la categorización que hace José Luis Martínez, las siguientes apreciaciones nos servirán para entender la producción ensayística de Elías Nandino:
1. Ensayo como género de creación. Es la forma más noble e ilustre del ensayo, a la vez invención, teoría y poema. Pueden ilustrarlo, dentro de la producción mexicana moderna, Palinodia del polvo, de Alfonso Reyes, Novedad de la patria, de Ramón López Velarde o Pintura sin mancha, de Xavier Villaurrutia.
2. Ensayo breve, poemático. Semejante al anterior aunque más breve y menos articulado; a la manera de apuntes líricos, filosóficos o de simple observación curiosa. Memorables ejemplos, los ensayos breves de Julio Torri, los ensayos-epigramas de Carlos Díaz Dufoo Jr. y Obras maestras, de Ramón López Velarde.
3. Ensayo de fantasía, ingenio o divulgación, de clara estirpe inglesa. Exige frescura graciosa e ingenio, o ese arte sutil de la divulgación cordial y honda sin que se pierda la fluidez y la aparente ligereza, como en Matrícula 89, de Alfonso Reyes, Tristeza de José Vasconcelos o De las ventajas de no estar a la moda de Salvador Novo.7
Son numerosas las páginas de escritores mexicanos que han disertado sobre temas diversos en su producción ensayística, ya sea desde el tema independentista del siglo XIX hasta las postrimerías del siglo XX. La historia cultural mexicana, los temas literarios e históricos aparecen varias veces como contra-discursos de la oficialidad. El ensayo mexicano del siglo XX se revela como un redescubrimiento, una forma de pensar los temas nacionales, a veces bajo el sello de la etiqueta nacionalista, como sucedió en la época revolucionaria. Por tratarse de ensayistas que también escriben poesía, drama o narrativa, el modo expresivo y su fuerza son tan heterogéneos como la cantidad de ensayistas.
Elías Nandino y los Contemporáneos
Tomando en cuenta los esbozos anteriores sobre la definición y caracterización del ensayo, podemos decir que varios de los textos contenidos en este libro cumplen los requisitos para ser considerados ensayos: argumentación, supremacía del yo autoral, subjetividad, diálogo con el lector, concisión, lectura de una época literaria y cultural, imprecisiones en las citas, incluso acentuadas marcas de lirismo debido al trabajo poético del autor, quien no puede desprenderse del todo del cariz poético.
Como ensayista, Elías Nandino escribió algunas páginas muy interesantes sobre lo que a su juicio fue el llamado grupo Contemporáneos, compuesto por autores como Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz de Montellano y algunos otros que publicaron en la revista que llevó el mismo nombre del grupo. Esta publicación tuvo vida de junio de 1928 a diciembre de1931. Para estas fechas, Elías Nandino vivía en Estados Unidos donde preparaba su tesis médica titulada «Algo más sobre raquianestesia y su aplicación en el niño». Regresa a la Ciudad de México en mayo de 1930 y en agosto recibe el título profesional de Médico Cirujano en la Universidad Nacional de México; sigue escribiendo poesía, editando y apoyando a sus amigos escritores, los consagrados, los jóvenes y los marginados, sobre los que escribe en revistas y periódicos nacionales. De los miembros de Contemporáneos, siente predilección por Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia, dos de sus entrañables amigos. «Retrato de Jorge Cuesta», por ejemplo, es un documento de primera mano para los estudiosos de este poeta alquímico, avejentado y evasivo que presenta Elías Nandino. Entre ambos escritores hay una identificación: trabajan por la poesía impulsando a los escritores a no caer en los vicios de las modas literarias o las influencias extranjerizantes o nacionalistas, uno de los grandes males de las letras, según el propio Nandino. Ninguno de los escritores de Contemporáneos pudo hacer un verdadero retrato de Jorge Cuesta como lo hizo Elías Nandino, quien presenta la parte humana de su amigo, el hombre geométrico, de apariencia decadente, pero con un gran talento artístico e inteligencia comparada con la de Baudelaire, Voltaire, Rimbaud, Nietzsche, Lutero, Wilde o Rilke, según la opinión del ensayista.
Xavier Villaurrutia en su texto «In memoriam: Jorge Cuesta» nos presenta sólo al escritor, pero no al personaje alquímico, evasivo y extraño. Apenas logra dar unas pinceladas al personaje autodidacta que leía a los demás miembros del grupo sus textos en las reuniones literarias que organizaban, que fue parte de los fundadores de Ulises, que publicó en Antena, La Falange y en varias otras revistas notas sobre poesía mexicana y universal, así como creaciones poéticas propias.
Sólo Elías Nandino logra hacer un verdadero retrato de Jorge Cuesta, el hombre hermético para la mayoría de sus compañeros, pero un individuo solo e incomprendido «en un siglo donde lo material brilla más que lo espiritual, y que lo ha condenado a la cicuta de la incomprensión y el desconocimiento». Y es que en realidad, la misma producción literaria de Cuesta, principalmente los ensayos y textos en prosa, dan cuenta de sus preocupaciones temáticas, tanto en el ámbito literario como en el sexual. Ensayos como «Una teoría sexual», «La educación sexual», «La literatura y el nacionalismo» y «La pintura superficial» se convierten en textos de gran provocación al stablisment moral y cultural del momento.
Por otra parte, uno de los poetas sobre los que Elías Nandino escribió importantes ensayos es Xavier Villaurrutia. En «Retrato», «La poesía de Xavier Villaurrutia», «La muerte en la poesía de Xavier Villaurrutia» y en «Xavier Villaurrutia: Nostalgia de la muerte», el ensayista recurre al retrato del poeta y al análisis de su poesía para hablar sobre su entrañable amigo a quien conoció a principios de 1924 y con quien estableció una gran amistad hasta diciembre de 1950, año de la muerte de Villaurrutia. Estos ensayos revelan el gran aprecio de Nandino por la obra y la persona de Villaurrutia y permiten establecer relaciones intertextuales con los poemas que Elías Nandino escribió a la muerte de su amigo, particularmente con «Décimas para un poeta difunto» y «Epílogos a un poeta difunto», de libro Triángulo de silencios (1953), así como el famoso poema «Si hubieras sido tú», perteneciente a Nocturna suma (1955).
En Juntando mis pasos (2000), Nandino dedica un capítulo a la presentación del poeta de la muerte. Estando en Córdoba, Veracruz, Nandino se entera del repentino deceso de su amigo. A partir de este momento el sentimiento de desconsuelo y el dolor lo ponen intranquilo:
Casi quince días anduve con una inquietud que sólo se me quitó cuando, en un lugar que no supe, en una casa rara, mientras dormía, me tocaron. Salí a ver quién era, y era Xavier. Lo hice pasar y platicamos muchas cosas. Me pidió un cigarro y al pararme, para ir a la cómoda donde estaban los cigarros, al querer apoyarme en su pierna la mano se me fue hasta el fondo porque no encontré solidez. Entonces, como quien sale de una profundidad llena de agua, salí a flote de mi sueño para recuperar respiración. Me vino de golpe el conocimiento de que Xavier ya estaba muerto. No me asusté, sino al contrario, sentí consuelo.8
Con este sueño, Elías Nandino comienza el duelo y la despedida; escribe «Décimas a un poeta difunto», compuesto por diez poemas. La mayoría de estos textos retoman las imágenes del sueño —elemento freudiano que Nandino estudió ampliamente en sus cursos de psicoanálisis, impartidos por el doctor Ignacio Ramírez en la Escuela de Medicina.
Tu muerte sigue encendida
en el oculto venero
del misterio verdadero
con que me cercas la vida.
En el aire está escondida
tu esencia, y embelesado
en el lenguaje callado
donde te escucho sin verte,
vivo el área de tu muerte
con que me tienes sitiado.9
La experiencia del amigo ausente fue una constante en la vida de Elías Nandino, quien en varias entrevistas confesó sentirse mutilado a la muerte de Villaurrutia. Al publicarse las cartas que Villaurrutia le dirigía a Novo, Nandino se entera de que en una de ellas, su entrañable amigo confiesa: «“El único que me escribe con frecuencia es Elías, pero ya ves cómo es Elías: no sabe si uno puede resistir su entrega”. Esto me dolió y lastimó la imagen de Xavier, porque yo fui con él no sólo su amigo, sino su hermano».10 Las palabras que refiere Nandino son las siguientes y fueron escritas el 18 de noviembre de 1935:
¿Qué hace Roberto Montenegro? No le he escrito porque no sé cómo recibirá mi carta: en los últimos meses que pasé en México, tenía una actitud llena de reservas hacia mí. Carlos [Pellicer] y Agustín [Lazo] me han escrito poco; Elías lo hace con frecuencia y con ese cariño que pone en todas las cosas, un cariño rápido y como distraído: un cariño de médico que receta cariño sin haber auscultado lentamente al enfermo; sin saber si el enfermo resistirá la dosis de cariño que le receta.11
Los textos ensayísticos donde Nandino habla de Villaurrutia poseen un valor testimonial y una crítica justa: se trata de un poeta hablando de otro poeta, ambos conocedores de los asuntos de la lírica universal e impulsores de la creación artística en el México posrevolucionario: Xavier Villaurrutia como integrante y promotor de los grupos Ulises y Orientación, renovador de la escena teatral mexicana, crítico, ensayista, dramaturgo y poeta; Elías Nandino como poeta y editor de importantes publicaciones periódicas como Cuadernos México Nuevo, Estaciones. Revista Literaria de México y Cuadernos de Bellas Artes donde publicó, entre otros títulos, la farsa Sea usted breve de Xavier Villaurrutia.
Es Elías Nandino uno de los más autorizados para hacer notar la manera en la que aparece el tema de la muerte en la poesía de Xavier Villaurrutia; en sus palabras, en momentos se aprecia un desplazamiento hacia el discurso lírico: «Supo pues, este gran poeta, hacer circular en las venas de su poesía, toda una helada agonía que nos despierta el calosfrío de pensar que la vida es sólo un tiempo que nos da la ocasión, si la aprovechamos, de purificarnos». La poesía de Xavier Villaurrutia es salvadora —según el juicio del ensayista—. La muerte se convierte en una forma de purificación permanente, es compañera y nunca enemiga; es inherente al poeta, renace cada día y se convierte en su eterna compañera.12 «Epitafio» de Villaurrutia es uno de los poemas que más calan la entraña de Nandino:
Duerme aquí silencioso e ignorado
el que en vida vivió mil y una muertes.
Nada quieras saber de mi pasado.
Despertar es morir. ¡No me despiertes!13
Aunque Elías Nandino reconoce la calidad literaria de algunos miembros de Contemporáneos, entre la escritura de los elogiosos ensayos sobre Villaurrutia y algunos otros comentarios vertidos en entrevistas, también hay críticas severas. En su ensayo «Panorama actual de la poesía mexicana» emite fuertes juicios sobre los integrantes del grupo, acusándolos de convertirse en una mafia cultural, una dictadura empeñada en ser una copia/reproducción extranjerizante, que habla desde la crítica literaria para elogiarse mutuamente o para destruir a sus adversarios. Además de las alabanzas a ciertas figuras icónicas de la poesía mexicana como López Velarde y González Martínez, el ensayista anula las aportaciones de sus contemporáneos y afirma que «el movimiento de este grupo hizo un tremendo mal a nuestra poesía […] se volvieron ciegos a nuestras tragedias, nuestros colores, nuestros paisajes y nuestras tradiciones […]». Si el ensayista critica e incluso anula las aportaciones literarias de los Contemporáneos, se debe a que como poeta no comparte la visión de una poesía intelectual hecha por y para intelectuales. Nandino es severo y parcial, sin embargo, el ejericio crítico-ensayístico permite al paso de las décadas valorar la producción de los escritores referidos por Nandino. La poesía para el ensayista debe tocar los sentimientos del lector. En «Balance de la poesía en 1967», Nandino atribuye que la falta de lectores de poesía se debe, entre otras cosas, a que los poetas no comunican y escriben textos indescifrables para quien los lee. La poesía tiene por obligación ser humana, sensible y se debe convertir en un ejercicio libre de los sentimientos y el pensamiento del hombre, al menos desde la apreciación del jalisciense. Sin lugar a dudas, los Contemporáneos se ocuparon por cimentar o afianzar las bases de una literatura mexicana —no nacionalista— y una naciente clase intelectual cosmopolita, no obstante, los ensayos de Elías Nandino donde los reduce a una copia de la literatura extranjera, también deben revisarse para poner en la balanza las verdaderas aportaciones de este grupo y las opiniones de quien fuera no sólo un poeta e intelectual de la época, sino un amigo y médico de los Contemporáneos. Las apreciaciones de Nandino se basan en su propia idea de lo que es la poesía y los grupos literarios.
Una de las características del ensayo como género es la modificación de argumentos que, al repensarse, hacen que el ensayista cambie de opinión o replantee el asunto tratado con anterioridad. Si en «Panorama actual de la poesía mexicana», Nandino descalifica a los Contemporáneos, en su ensayo autobiográfico «Mi relación con los Contemporáneos» se incluye como parte del grupo y dice sentirse deudor en cuanto a las lecturas y formación intelectual:
[A los Contemporáneos] les debo mi orientación en la lectura, mi ejercicio crítico y mi autocrítica. Con ellos adquirí agilidad mental para la respuesta instantánea y la fina ironía para el epigrama. Con Villaurrutia cruzamos influencias mutuas y creo que hasta contagio mental. Compartió mi vida médica y mis guardias en los hospitales, de donde le vino mayor responsabilidad humanitaria.
Siendo muy joven, Elías Nandino se inició como lector de los románticos españoles como Gustavo Adolfo Bécquer, pero también con Juan Ramón Jiménez. Desde sus primeros años como lector descubrió a Manuel M. Flores, Amado Nervo y Enrique González Martínez, de quienes recibió sus primeras influencias, particularmente en libros como Espiral (1928) y Color de ausencia (1932) que tienen una profunda vena romántica y modernista. Pero si Nandino se nutrió de éstos y otros poetas, la verdadera sensibilidad humana la encuentra en el quirófano, en la sala de operaciones de Lecumberri o del Hospital Juárez, donde trabajó por muchos años. El propio Xavier Villaurrutia escribe en el prólogo a Eco (1934): «Yo lo he visto sostener, alternativamente, el lápiz del escritor y el bisturí del cirujano; escribir y operar; escribir con fiebre y operar con frialdad».14
Si Elías Nandino hace hermosos retratos alrededor de escritores como Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia, también lo hará con el poeta Porfirio Barba Jacob, otro personaje marginado de las instituciones culturales de la época así como de los grupos literarios de poder. Este hombre también tiene una personalidad física digna de describirse, tal como se contruye en el retrato físico, intelectual y anímico que hace su amigo: «Hubo momentos en que llegué a creer que era de humo coagulado o de inmateria de endriago vagabundo. Mas en esta confusión de oscuridades, sólo su voz y el aleteo de sus manos lo diferenciaban de un monolito de obsidiana». El poeta que tomaba sus tragos de Tenampa y fumaba cigarros de marihuana, era un poeta cósmico, nacido del silencio; sólo tenía voz a través de su poesía y de las interesantes conversaciones que tenía con Nandino, cuando el colombiano visitaba al jalisciense. Cuarenta y tres años después de la muerte por tuberculosis de Porfirio Barba Jacob, Nandino impulsa, en colaboración con el investigador José Martínez Torres, el rescate y publicación del libro Antorchas contra el viento (1984), texto editado por la editorial Gatopardo.15 En el prólogo, Nandino pretende reivindicar la figura de su amigo y más aún, apela a que el lector encuentre una verdadera comunicación con el poeta a través de su obra sin importarle su vida íntima. Las palabras del prologuista son virulentas: «[…] pienso que ya es hora de taparles la boca a toda esa clase de críticos puritanos, que se han acostumbrado a juzgar la obra del artista, no por su calidad en sí misma, sino, y con mayor rigor, por el placer de sus camas, los cigarros que fuma, los excitantes que usa, o los desmanes de su vida íntima».
Elías Nandino es el primer escritor que se preocupa de que la obra de Barba Jacob siga publicándose en México, pues según el autor de Cerca de lo lejos, su amigo le encomendó la tarea de reeditar su obra. Nandino supo cumplir con esta petición. Lamentablemente él no obtuvo la misma respuesta por parte de los escritores a los que dio a conocer en Estaciones y de quienes esperó que se ocuparan de hacerle una antología memorable que jamás se materializó, entre ellos Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco.
Elías Nandino ejerció la crítica literaria y de arte muchas veces por sentido de justicia poética, como en el caso de la selección de textos poéticos de Porfirio Barba Jacob para el libro Antorchas contra el viento. En otras ocasiones lo hace a petición de escritores que le solicitan un prólogo o presentación, o bien, lo hace en su carácter de editor de las revistas que dirigió a lo largo de varias décadas. Su función como ensayista y crítico es —como sucede con frecuencia en el ámbito de los escritores— aprendida, toda vez que el oficio de crítico literario tiene una tradición en México y en estricto sentido requiere la formación académica profesional. No obstante, el poeta sabe que la función del crítico es valorar la obra desde los parámetros de la estética y el contexto literario en el que el texto, como objeto artístico, se construye. Según Alfonso Reyes en su libro Teoría literaria (1940), todo texto de forma inmanente debe ser juzgado por los siguientes parámetros: 1) el valor semántico y de significado; 2) imitación de la naturaleza o mímesis; 3) intención estética; 4) contenido y comunicación. En el caso de la poesía, además de los anteriores debe agregarse la valor de la sintaxis, el ritmo y la emoción.
Como crítico literario y poeta, Elías Nandino plantea ciertas preocupaciones sobre el quehacer estético. En los textos aquí recopilados en la sección «Manifiestos» se puede notar el interés del autor por establecer parámetros para la escritura. Estos textos sirven también al crítico literario para reflexionar sobre su trabajo de análisis textual. Por momentos, pareciera que Nandino está en contra de la función del crítico: «Si no puedes definir la poesía, confórmate con crearla. Su misma sentencia la define. Los poetas construyen la poesía. Los cíticos la destruyen», no obstante, el autor mismo ejerció el oficio de crítico bajo las exigencias propias de la crítica literaria.
Nandino y los jóvenes escritores
Después de la época posrevolucionaria, México contó con importantes revistas literarias que abrieron el camino para las nacientes generaciones de escritores. Entre estas revistas podemos contar a El Maestro, Prisma, Contemporáneos, La Falange, Taller, Ulises, Examen, entre muchas otras. La cerrazón de los dirigentes literarios de algunas publicaciones, así como el afán por impulsar la moda surrealista en la poesía mexicana de los años treinta, cuarenta y cincuenta, hicieron posible el nacimiento de Estaciones. Revista Literaria de México, publicación de Elías Nandino y Alfredo Hurtado, que tuvo vida de 1956 a 1960. Los veinte números fueron patrocinados casi en su totalidad por el propio Elías Nandino con sus honorarios de médico y algunas suscripciones.
Estaciones nace a partir de una conversación entre Elías Nandino y Alfredo Hurtado mientras desayunaban en el Sanborn’s de los azulejos, a finales de 1955. Según cuenta Nandino en su autobiografía, en la época, «había desorientación por la terquedad de persistir en un surrealismo trasnochado ya asimilado en nuestras creaciones literarias. Sin embargo, la influencia de Octavio Paz, de formación surrealista, insistía en que la juventud practicara ese ejercicio».16 La tendencia a considerar que la literatura mexicana tenía que ser hermética, evasiva y surrealista era el parámetro para juzgar la calidad de una obra literaria, según las afiliaciones estéticas de algunos escritores, de ahí que Nandino en su ensayo «Después del surrealismo… ¿Qué?» arremeta en contra de la imposición de una tendencia estética en la lírica mexicana porque en estricto sentido esto se traduce como una imposición casi obligatoria. Evidentemente, los que no comulgaban con estos postulados y vieron que el surrealismo no tenía que ser una moda, quedaban excluidos de las revistas e incluso de las editoriales. Así pues, con un tiraje de mil 500 ejemplares, pocos suscriptores y patrocinadores, los editores de la revista Estaciones emprendieron una nueva aventura literaria como contrapropuesta a las tendencias extranjerizantes, a los grupos literarios y al ninguneo hacia las plumas jóvenes. El domicilio de Revillagigedo 108, despacho 102, en la Ciudad de México, fue el consultorio médico y la oficina de redacción de Estaciones, publicación que apareció con las estaciones del año y dio acogida e impulso a las nuevas voces literarias del país y el extranjero.
Para esta época, Elías Nandino era un escritor reconocido; había publicado importantes libros de poemas, así que Estaciones no significó un medio para darse a conocer, sino más bien, la política fue impulsar a los escritores jóvenes: «una revista abierta, sin respetar jerarquías o críticas panegíricas, sino apoyando principalmente a la juventud, para remozar la interpretación de la vida y, al mismo tiempo, darle inetidez».17 Como lo haría en los años ochenta en los Miércoles Literarios en el Ex Convento del Carmen, de Guadalajara, Nandino se rodeó de jóvenes literatos talentosos que apenas comenzaban a despuntar. En el primer año de Estaciones, la edición estuvo a cargo del propio Nandino, de la dirección se encargaron Alfredo Hurtado, Alí Chumacero, José Luis Martínez y Carlos Pellicer. En 1957, se adhieren a la dirección Salvador Reyes Nevares y Enrique Moreno de Tagle. Para el número 10 de la revista, el equipo de redacción se integró por Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Raymundo Ramos Gómez y Lazlo Javier Moussong. En el verano de 1957, Nandino creó la sección Ramas Nuevas y confía en el joven José Emilio Pacheco y posteriormente también en Carlos Monsiváis, la calidad de dicha sección. Así se expresó en 1982 Pacheco de su labor como periodista cultural en Estaciones:
[Elías Nandino] nos concedió absoluta autonomía, no discutió ni revisó nuestras colaboraciones (por eso no puedo releer las 54 que dejé en Estaciones sin morirme de vergüenza). De modo que fue enteramente voluntaria del clima de hace veinticinco años la nota que perpetré cuando apareció Las peras del olmo. Aunque mi ideal literario de entonces y mis modelos absolutos eran, y no podía ser de otro modo, autores de buena-mala poesía como Plaza, Peza, Campoamor, Núñez de Arce, y por más que mi ingenuidad no me impidió del todo ver de quién estaba hablando, pontifiqué con el aplomo que sólo puede dar la ignorancia.18
Para el número 11 de la revista, se conservan los mismos integrantes en el equipo de redacción, pero se incluye a José de la Colina como jefe de redacción. Ya para el número 13, en 1959, la dirección recae sólo en Elías Nandino, el jefe de redacción es Alí Chumacero y el comité editorial está a cargo de Monsiváis, Moussong, Pacheco y los jóvenes, Hugo Padilla, Gustavo Sainz y Fernando Sánchez Mayáns. Las entradas y salidas de los escritores jóvenes a la redacción de Estaciones no impidió que la publicación decayera; algunos de ellos se habían ido al equipo de trabajo de Fernando Benítez, uno de los principales detractores de Estaciones que siempre denostó la labor editorial de Nandino. Ya para 1960, se conservaban pocos colaboradores y se incluían otros como Raúl Renán, Juan Vicente Melo y Elena Poniatowska.
Con el número 20, invierno de 1960, Elías Nandino cierra la primera época de la revista. Con sesenta años de edad, Nandino continúa su labor poética y el impulso de otras revistas como Cuadernos de Bellas Artes que dirigió de 1960 a 1964 con el fin de seguir impulsando a las nuevas voces de la narrativa, la poesía, la pintura, el teatro, el ensayo y la crítica literaria.
En Estaciones, escritores como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Francisco Zendejas, Guadalupe Dueñas, Salvador Reyes Nevares, Samuel Ramos, Amparo Dávila, Rosario Castellanos, Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Beatriz Espejo, entre muchos otros, encontraron un espacio de libertad creadora, a la vez que un impulso para convertirse en escritores destacados.
Estaciones fue el compromiso de Elías Nandino con los jóvenes escritores mexicanos, concentrados la mayoría en la Ciudad de México, pero en 1972, al regresar a Jalisco para hacerse cargo de los talleres literarios del Ex Convento del Carmen de Guadalajara, la disposición y atención al trabajo de los jóvenes jaliscienses lo llevó a escribirles los prólogos de sus libros de poesía o narrativa, la mayoría de las veces a petición de estos jóvenes escritores, a quienes enseñó que la poesía nace de una necesidad por comunicar al otro: «Escribe, poeta, lo que tú sientas. No importa que los demás no sientan lo que tú escribes». Labor imprescindible fue también su trabajo como tallerista literario en el Departamento de Bellas Artes de Jalisco. De este taller surgieron escritores como Jorge Esquinca, Luis Alberto Navarro, Dante Medina, Jorge Souza, Luis Martín Ulloa y Felipe de Jesús Hernández Rubio; a este último le debemos la publicación de Juntando mis pasos, pues supo guardar cariñosamente el manuscrito que «el doc», como él lo llama, le confió para su publicación póstuma.
En este libro de prosa rescatada, Elías Nandino recurre al ensayo y a la crítica literaria para discutir ideas que comparte con su lector, pues el oficio de la crítica no puede ser monológico, sino que su naturaleza reside en el diálogo, las coincidencias o divergencias alrededor de la estética literaria y desde ahí habla en los prólogos, cartas, reflexiones sobre su obra y manifiestos en los que define su propia noción de la poesía; no escatima palabras para hacer un balance de los movimientos poéticos de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, los libros publicados, o bien, para definir lo que considera es la poesía. La importancia de este libro radica en hacer visible la voz crítica de Elías Nandino y encontrar su contribución a la crítica literaria y, sobre todo, al registro de sus textos ensayísticos como parte no sólo de su producción, sino de la historia de la crítica y el ensayo en México.
Por otra parte, en este tomo se ha decido incorporar el único cuento del autor, mismo que apareció en América. Revista antológica, que dirigía su gran amigo Efrén Hernández. «El Coronelito» es un texto narrativo de reconstrucción ficcional alrededor de una serie de eposidios vividos por el autor durante su infancia en Cocula, en plena época revolucionaria. Según Nandino, su familia vivía escondida en la casa del párraco y, un día, el futuro poeta salió a la plaza con la intención de mitigar el hastío, pero:
Cuando llegué a la calle Hidalgo, vi venir un pelotón que invadió la plaza, cruzando por la diagonal, hasta el quiosco. Entonces yo me escondí en un cedro pequeño para ver qué pasaba. El que mandaba el pelotón empezó a decir unas palabras, condenando a los que tracionaban al gobierno, y en dos por tres recargaron en la pared del quisco a un muchacho —como de dieciocho años— que llevaban preso. Escuché la orden de ¡Firmes! ¡Apunten! ¡Fuego! y vi cómo aquel muchacho, al recibir los tiros, quiso volar y cayó de cabeza.19
La experiencia traumática de la Revolución mexicana, así como la época cristera son insumos para la construcción de este único relato de Nandino que no encontró su espacio en la poesía, aunque cuenta con pinceladas líricas destacables. En «El Coronelito» se refiere el ambiente hostil de la persecución y el hambre, se narra también la formación —revelación— de un niño de catorce años que ingresa a las filas revolucionarias y será gracias a su valentía e iniciación en la lucha contra las injusticias sociales, que adquiera el mote de «coronelito». Este texto, de acuerdo con Leticia Romero Chumacero, posee elementos de la historia de formación y del Bildungsroman: la iniciación, el tema del viaje y el paso de la niñez a la juventud como elementos definitorios en el cambio de carácter y vida. En este caso, el protagonista debe renunciar a la infancia y convertirse en un hombre que lucha por el bien de su familia y comunidad, pues la guerra civil le exige la búsqueda de una justicia y el sentimiento de lucha. Dice Romero Chumacero que,
A diferencia de otros relatos sobre la Revolución mexicana, cargados de referencialidad, «El Coronelito» brilla por su cariz poético. El narrador Nandino echó mano de su repertorio de imágenes y metáforas para iluminar el paisaje con el recurso de la falacia patética que hermana el sentir de los personajes con su escenario cuando, «con los ojos abiertos en la oscuridad, sentía, al escuchar los golpes de las gotas sonoras, un avance en el tiempo de la eternidad de su insomnio».20
Con este libro, tenemos a un Elías Nandino ensayista, al poeta que hace una labor de crítica literaria y, de alguna manera, un esbozo de la poesía y la literatura mexicana del siglo XX. En estas páginas está él, su visión sobre la literatura y el papel social y artístico del poeta; están sus críticas y valoraciones sobre algunos escritores, está su lúcida/lúdica pluma, su sinceridad y su vida. Está retratado casi todo el siglo XX mexicano, desde la desmitificación a los Contemporáneos, hasta las palabras de presentación que les escribe a los jóvenes que apenas despuntaban como escritores.
Bibliografía
AGUILAR, Enrique, Elías Nandino: una vida no/velada. México: Océano (El Día Siguiente), 2000.
ARENAS CRUZ, María Elena, Hacia una teoría general del ensayo. Construcción del texto ensayístico. Madrid: Universidad de Castilla La Mancha (Colección Monografías), 1997.
Cartas de Villaurrutia a Novo (1935-1936), prólogo de Salvador Novo. México: Instituto Nacional de Bellas Artes / Departamento de Literatura, 1966.
CUESTA, Jorge, Obras reunidas II. Ensayos y prosas varias, edición a cargo de Jesús R. Martínez Malo y Víctor Peláez Cuesta, prólogo de Christopher Domínguez Michael. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.
Diccionario de la Lengua Española, 2 t. Madrid: Espasa Calpe, 2001.
GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis, Teoría del ensayo. México: Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos de Cuadernos, 2), 1992.
GUTIÉRREZ LÓPEZ, Georgina, «Nunca me he sentido insatisfecho de lo que he vivido: Elías Nandino», en Gerardo Bustamante Bermúdez (selección, compilación y estudio), De dolores y placeres. Entrevistas con Elías Nandino entre 1954 y 1993. México: Secretaría de Cultura del Distrito Federal / Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2019, pp. 213-218.
MARTÍNEZ, José Luis, El ensayo mexicano moderno. México: Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas), 2001.
MONTAIGNE, Michel Eyquem de, Ensayos completos, notas prologales de Emiliano M. Aguilera. México: Porrúa (Sepan Cuantos…, 600), 2010.
NANDINO, Elías, Eco, prólogo de Xavier Villaurrutia. México: Imprenta Mundial, 1934.
___Juntando mis pasos. México: Aldus, 2000.
___Nocturna suma. México: Katún, 1983.
___Triángulo de silencios. México: Guaranía, 1953.
___«Telepatía», en El Universal Ilustrado, México, DF, 1 de septiembre, 1927, p. 3.
PACHECO, José Emilio, «Elías Nandino y la revista Estaciones», en Proceso, 13 de noviembre de 1982, pp. 51-52.
REYES, Alfonso, Teoría literaria, prólogo de Julio Ortega. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
ROMERO CHUMACERO, Leticia, «Un relato de Nandino», en Este País. Tendencias y Opiniones, núm. 219, Sección Cultura, México, junio, 2009, pp. 11-12.
VILLAURRUTIA, Xavier, Obras. Poesía, teatro, prosas varias, crítica, prólogo de Alí Chumacero, recopilación de textos por Miguel Capistrán, Alí Chumacero y Luis Mario Schneider. México: Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas), 2006.
WEINBERG, Liliana, El ensayo, entre el paraíso y el infierno. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Fondo de Cultura Económica (Lengua y Estudios Literarios), 2001.
___Umbrales del ensayo. México: Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos de los Seminarios Permanentes), 2004.