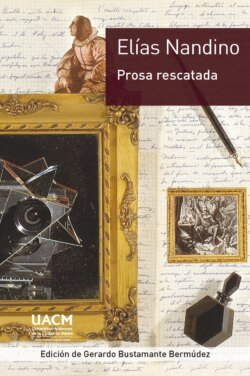Читать книгу Elías Nandino. Prosa rescatada - Elías Nandino - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los Contemporáneos Retrato de Jorge Cuesta
ОглавлениеLa Geometría es para las Artes Plásticas lo que la Gramática para el arte de escribir
APOLLINAIRE
Jorge Cuesta era completamente ajeno a su cuerpo. Su existencia se consumaba por su evasión. Como el radium, se hacía presente por el poder que esparcía. Su cárcel molecular quedaba borrada ante la fuerza de su irradiación. Por esto su materia no intervenía en su palabra. Cuando hablaba se hacía oír, pero no se sabía de dónde venía su voz; era como el ventrílocuo de sí mismo y las frases que transmitía daban la impresión de nacer de los fantasmas del aire.
Su cuerpo, en desdibujo, sólo se denunciaba en erguida vertical como la que pinta un solitario ciprés en la soledad de un cementerio enlunado. Daba la impresión de que era de madera, de caoba por ejemplo; por eso sus movimientos se valoraban lentos, mecánicos, antihumanos. Caminaba tieso, sin doblar las rodillas, con la medida matemática de un compás al que, sin disimular su ángulo, se le permitiera la facultad de andar. En pleno día, su color se transfiguraba hasta parecer de cera, y si no hubiera sido por el torpe movimiento de sus manos que no sabían mímica, o su andar miliciano, se hubiera pensando que era una estatua de mármol en preliminar aprendizaje ambulatorio. Había momentos, al atardecer especialmente, en que su piel tomaba un color de cerebro.
Nació con estampa de hombre maduro. Creo, y él lo decía, que ignoraba lo que era la niñez. Yo lo conocí cuando frisaba entre los veintitrés o veinticuatro años y ya cualquier huella juvenil estaba totalmente extinguida. Todas sus facciones eran de amargura escondida, de serenidad simulada, de esmerado desempeño de un actor que tenía que representar fielmente el papel del hielo. La risa no la sentía, la inventaba.
Algo muy raro fluía en él, y en las fuerzas de sus preguntas hacía nacer el titubeo de nuestras respuestas. Tenía actitud de juez y todo lo que pronunciaba llevaba el acento de su sentencia.
En él se adivinaba la encarnación de algún trágico personaje de Dostoievski. No era criatura humana ni inhumana; más bien un rencor pensante que pisoteaba a sabiendas la vida. Si a la existencia se le pudiera apreciar sabor, se podría decir que Jorge Cuesta sabía a polvo de cuasia. Estaba hecho como de dos mitades disímbolas: una de un hombre introspectivo, semivendado, otra, de auténtico demonio que escudriñaba todo, que veía todo, que lo sabía todo. Consumaba la unidad de dos desigualdades en competencia íntima, en ajuste enemigo, en discordancia amistosa. Era como si el cielo y el infierno en matrimonio indisoluble, vivieran bajo el yugo del premio y castigo, en amorosa acción procreadora de una tempestad amortajada en máscara de piedra.
Hablaba en un solo tono, con palabras secas, amargas, desnudas. Era dogmático, impulsivo en el relámpago de sus conclusiones, y no se dejaba vencer ni de él mismo. Más que hombre, parecía una balanza de precisión. Cuando hacía crítica, disecaba con avidez quirúrgica y se deleitaba en sangrar y conocer la más escondida fibra de la obra. No admitía la justicia hecha, sino la que él creaba. Odiaba la inspiración por considerar que era un estorbo para realizar la verdadera obra de arte, que él concebía como el resultado de un acto de conciencia. Exigía la perfección, pero lógicamente, anárquica. Afirmaba que la poesía era un problema de multiplicación que el lector debía resolver.
Jorge Cuesta era químico y quizá por eso vivía analizando, inventando fórmulas y buscando la simpatía entre las palabras y los colores; entre los olores y las imágenes, así como la que tienen los ácidos por los metales, o los cuerpos hidrófilos por la humedad del aire. Para él la pintura tenía su sabor, su temperatura, su solidez, su suavidad y su íntimo engranaje molecular. No la juzgaba solamente desde el punto de vista plástico o significativo, sino también, y especialmente, desde sus secretos físico-químicos y su geometría. De aquí su rigurosidad matemática para reducirla a su mínima expresión y sobre ella descargar la crueldad analítica y fría de un maestro que, por estudio de las reacciones, llega a la desnudez de los elementos. Esto mismo hacía con la poesía y la prosa a las que podaba epítetos y follajes para quedarse con el solo esqueleto de las ideas, y sobre ellas edificar su personal valoración y de «visto bueno o malo».
Como poeta usaba la misma técnica de su crítica. Se la aplicaba con rigor masóquico, razón por la que sus poemas, pesados en balanza, calculados en peso específico y reacción de la palabra al combinarse, resultaban estrictos en su forma y en su fondo, y hechos como la maquinaria de un reloj en la que cada pieza tiene una misión y todas van encaminadas a medir el tiempo. Poesía ensayada, comprobada, pasada por la reflexión y la lógica, decantada sin piedad, y más que hecha para gustar y conmover, premeditadamente estructurada para agudizar la malicia y el pensamiento de quien se asomara a ella. La emoción en los poemas de Cuesta no está ni en la forma, ni en la superficie ni en el fondo, está en lo que de ellos se desprende al incinerarlos con la lectura, igual que lo que pasa con el azufre, la pólvora o el incienso. Por esto, he llegado a la conclusión de que Jorge Cuesta era un hombre químico, de fórmulas audaces, de concepciones mágicas, de un corazón transformado a fuerza de lo corrosivo de la vida en punzante témpano de sal. Su habilidad principal consistía en que se escondía en él mismo, y daba a sus apariencias una verdad que lo ayudaba a que los demás ignoraran la constante combustión de su infierno. Pertenecía a «los modernos poetas malditos» incomparable con los otros de fines del siglo pasado porque tenía la desesperación, la tempestad blasfémica, la rebeldía indomable y la ironía aguda perfectamente encubierta bajo el duro traje de un primitivo ángel de madera. Además, su palabra no era ni detonante ni furiosa, tampoco saturada de veneno o erizada de envidia, no; pero era exacta y desnuda, penetrante y certera, cruel por su verdad y constructiva por la vivisección que producía. Al inepto en el arte lo condenaba irremisiblemente y con esto lo orientaba hacia otro camino; al mediano, lo estimulaba con su causticidad; al potente, lo empujaba descubriéndole horizonte. Era justo y por consiguiente tenía que ser injusto con la mayoría. Él fue sin duda el cerebro del grupo de Contemporáneos.
Oculto bajo su exterior helado, existía el hombre sencillo, tierno, generoso; el que a veces olvidaba su conciencia dictatorial y con lenguaje claro, natural, expresaba sus sentimientos o dibujaba sus recuerdos. Sin embargo, era muy poco comunicativo de lo íntimo. Los secretos de su vida los amurallaba y muy difícilmente daba a conocer sus móviles pasionales o los nombres y complicaciones de sus amores. Su presencia era otra, siempre traía a flor de boca el comentario del último libro leído o su desacuerdo con la teoría del filósofo en turno. La política le interesaba y combatía con valor en artículos de prensa, atacando y poniendo en evidencia los errores del gobierno. Siempre estaba en lucha contra el raquitismo del medio, contra la simulación agraria, contra la demagogia circundante, contra los falsos revolucionarios y, de una manera incansable, contra las viejas escuelas literarias que tenían en estado de atrofia nuestras letras. Él conminó y estimuló a los escritores a que vieran hacia afuera, a que se nutrieran de los desarrollos de las artes europeas, faena útil pero que, desgraciadamente sembró el desarraigo de nuestros artistas que, con muy ligeras excepciones, prosiguieron en la simulación de influencias y olvidaron la autenticidad de sus raíces.
Jorge Cuesta era alto, delgado, con cabello castaño, con ingesticulante tristeza petrificada en la cara, con manos largas y huesudas, con madurez precoz en su conjunto. Casi siempre en negro, azul negro o en gris. Su presencia no era dominante pero sí su palabra. Su frente era amplia y su mentón un poco adelantado y fuerte. Su seriedad era de estatua. Sin deuda ninguna con Adonis, creaba fuera de sí una aureola de fuerza angelical, satánica, sorpresiva, atrayente, que hacía pensar que se estaba junto a un ser superior donde se daban cita la inteligencia y la intuición, la magia y el microscopio. Se trasminaba su vigor cósmico, su premeditado examen, y se sentía bajo su fluido el defraudamiento de ser inspeccionado por fuera y por dentro. Tenía, quizá sin saberlo, un gran poder psicoanalítico.
En él, fuera de él, siempre viajaba la atmósfera de tragedia con disfraz de quietud. Se podía creer que era un hombre como todos, pero lo que dimanaba de él parecía diferente. Parecía hecho de ánimas de varios difuntos: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, quizá también Nietzsche, Voltaire y Martín Lutero. Era como esas nubes que al cruzar por el cielo nos hacen pensar en su parecido con un ángel, con un demonio o con una jirafa. De su conversación surgían los personajes que llevaba ocultos, y del cinismo de un Wilde al jugar con la mentira, pasaba a la sentencia de un Valéry, a la minuciosidad de un Proust, o al delirio angelical de un Rilke.
Yo traté a Jorge Cuesta desde el año de veintisiete o veintiocho. Lo atendí médicamente muchas veces. Supe por él mismo los secretos estudios que hacía sobre la ergotina, la que, ametrallada por diferentes cuerpos enemigos, transformaría en la «panacea» para la mayor parte de padecimientos. Me comunicó muchas veces sus repetidos insomnios y me dejó ver su demonio oculto y también su ángel rilkeano. Cuando hablábamos de su descubrimiento científico, iba eslabonando pensamientos diferentes pero con la dirección única de convencerme, de anonadarme, de hacerme su cómplice en la desequilibrada hilera de carbonos con que se presentaba a la ergotina remozada, plena de actividad y de milagro. Hablando era imperativo y no conversaba, sino que combatía.
Una serie de tragedias minoraron su vida. Vivió quizás cautivo de varios traumas de infancia y, tal vez su demonio guardián, dilató con desenfreno el peso de su cráneo, que resultaba demasiado pesado para su cuerpo. No fue un degenerado superior, ni un santo malo, ni un vidente o profeta, no; fue un hombre singular, íntegro en su desequilibrada sensatez, puro en su crítica cruel, obediente a su estigmático averno y, hombre al fin, mortal para consumar su inmortalidad. Un día murió, no recuerdo la fecha. Se habló poco de su muerte. Ahora está casi a las puertas del olvido porque su obra anda por diferentes manos y parte de su prosa y su obra política, se consideran perdidas. Fue un gran pensador, un hombre que usó el traje de demonio para morir con desnudez de ángel. Su historia íntima será cruel, rara, sin fortuna, pero los que lo conocimos quedamos convencidos de que dilapidó la riqueza de su inteligencia, aquí y allá, por todas partes; pero en un siglo donde lo material brilla más que lo espiritual, y que lo ha condenado a la cicuta de la incomprensión y el desconocimiento.
«México en la Cultura», suplemento cultural de Novedades, núm., 701, México, DF, 19 de agosto, 1962, p. 3. Este texto aparece con el epígrafe que aquí se rescata en Nivel, México, DF, 31 de junio, 1972, pp. 1, 2, 3 y 9. Sin epígrafe se publicó en Estaciones, nueva época, año I, núm., 1, México, DF, primavera, 1988, pp. 22-24.