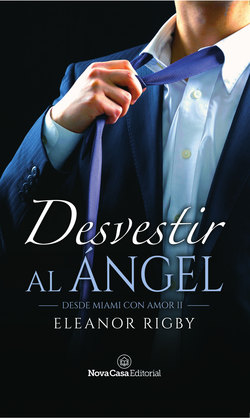Читать книгу Desvestir al ángel - Eleanor Rigby - Страница 6
Оглавление1
Los beneficios de escuchar detrás de las puertas
No es que Mio tuviera ningún trastorno obsesivo compulsivo, pero si no encontraba los calcetines del lunes y tenía que ponerse los del martes, entraba en pánico. Su forma de lidiar con ello era o no saliendo de casa, o haciéndolo con los zapatos a pelo. Por eso había sufrido una crisis épica en los últimos cuarenta y cinco minutos, llegando a levantar los adoquines del patio de casa de su hermana para encontrar las medias del día presente: el puñetero, soleado y escurridizo sábado. Eran las blancas que combinaban con su vestido preferido, uno lila muy similar al que Aiko llevó en su graduación.
Graduación. Eso era lo único que la salvaba del ataque de ansiedad por su enfermiza manía de conjuntar. Lo había conseguido. Un año después de su fracaso y su apoteósica borrachera, se había graduado en Leyes por la Universidad de San Diego, y aprobado con una nota bastante decente el examen que le permitiría ejercer el Derecho. Fue tercera en la lista de notables gracias a los calcetines de su correspondiente día. Así que, si pretendía tener el mismo éxito celebrándolo por todo lo alto en casa de su hermana, más le valía encontrar aquellos grabados con la ese de «sábado», «Superwoman» o «santo Dios, qué nerviosa estoy».
Sobre todo eso último.
No recordaba la última vez que sus padres habían organizado una fiesta para celebrar sus éxitos. Quizá porque jamás lo hicieron. Solo se esforzaron con los globos de colores y la tarta de arándanos cuando Aiko se estrenó como socia mayoritaria en su bufete de abogados, Aiko consiguió graduarse cum laude en la facultad, Aiko anunció que estaba saliendo —y en serio— con su actual pareja y, en general, Aiko había hecho algo, como, por ejemplo, limpiarse el culo con la mano izquierda. Estaba innovando; era toda una pionera en el arte de los zurdos. Los Sandoval debían estar ahí para prorrumpir en aplausos.
Era importante no tomarse muy en serio a Mio —ni a sus pensamientos— cuando tocaba reunión familiar, porque Miss Subconcious, esa choni rencorosa que toda mujer tenía en su interior, salía a relucir. Desde que Mio se marchó a San Diego para probar suerte en otra facultad y volvió para acomodarse en el apartamento de su hermana y su novio, las visitas de mami eran pruebas de fuego que descontrolaban su vena impaciente. «Estás más delgada» —¿Perdona? ¿Es que antes estaba gorda?—, «estás más gorda» —oh, bueno, gracias, pensaba que solo estaba llena de encantos—, «a ver si te arreglas un poco el pelo» —¿Olvidaste que tengo un agaporni? Esto solo es un nido para intimar con él—, y un sinfín de comentarios sin maldad que solamente Otto, su prima menor, sabía responder con la mordacidad que merecía. Pero Otto no podía ayudarla a sobrevivir. Aparte de que vivía en Barcelona, estaba en periodo de exámenes finales, dándose golpes en la cabeza con su manual de Derecho Romano y llorando por las esquinas. No tenía tiempo de hacer un viaje de cambio de escala para darle una palmadita en la espalda.
Sin embargo, Mio estaba contenta. Por fin lo había logrado. Tampoco es que la satisfacción la inundase, porque podría haber salido mejor. Podría haberle salido como Aiko, y así, el ático a orillas de Sunny Isles Beach, la matrícula de honor de su nombre que había en el despacho en Leighton Abogados, y el rubiazo espectacular que se paseaba por la casa como si fuera dueño del universo, serían suyos... pero bueno, por lo menos tenía una carrera universitaria.
Siendo la verdad dicha, a Mio le daban vértigo las alturas, odiaba la playa por haber proliferado las pecas en sus mejillas, y Marc Miranda, novio oficial de Aiko desde hacía año y medio, le imponía demasiado para atreverse a respirar cerca de él. Pero aun así, le habría gustado tener las tres cosas. Debía ser muy satisfactorio poder decir que Marc la miraba como si fuera una mujer, no un tarro de pepinillos envasado al vacío.
Que nadie se confunda aquí. Marc le interesaba lo mismo que la Fórmula 1 —nanai de la China—: la delirante obsesión de Mio por conquistar a los hombres que rondaban a Aiko empezó y seguía continuando con Caleb Leighton. Pero nunca estaba de más suplicar que un buenorro te concibiera como algo mejor que latas en conserva. No podía evitar victimizarse observando cómo Marc ponía la mesa, haciendo de yerno perfecto. Era el perfecto chico de calendario incluso con unos vaqueros y una camiseta desgastada.
—¿Necesitas ayuda? —le preguntó ella, estudiándolo con atención.
Marc le dirigió una sonrisa secreta. Guiñó un ojo.
—Jamás. ¿Y tú?
La pregunta no era mera cortesía. Marc se había acoplado a suficientes almuerzos familiares para saber en qué consistía la relación con sus padres. Nunca lo dijo en voz alta, quizá porque esa era su regla número uno: ser un encantador misterio con muchas más virtudes de las que dejaba entrever… Pero Mio sabía que estaba de su parte.
—Estoy segura de que sí.
—No te preocupes —dijo él, terminando de alinear los cubiertos—. Soy el mejor defendiendo a la gente.
Mio le dedicó una sonrisa de agradecimiento y obedeció la señal que le hizo hacia el salón. Le estaba dando la oportunidad de huir del grupo mientras pudiera, hasta que no quedara otro remedio que enfrentarlos. Se levantó, suspirando de alivio, y corrió a ocultarse en la sala contigua.
En realidad, él único motivo por el que había aceptado a protagonizar aquel almuerzo en casa de su hermana, era Perro. Y Perro no era un perro, de ahí su inicial en mayúscula: era un perico de plumaje azul. Aiko lo bautizó así para criticar el hecho de que sus padres no le permitieran tener un shiba peludo. Este rencor hacia los Sandoval, haters del canis lupus, originó el famoso chiste que de vez en cuando se repetían: «¿Para qué quiero un pájaro si Mio ya tiene suficientes en la cabeza?».
Lo peor era que a ella misma le hizo gracia.
Mio quería a Perro, y como para no. Era un perico agradable y cantarín… al menos con ella. No como su agaporni propio, Noodles, que vivía fuera de la jaula y no podía dormir si no se hacía bolita en su hombro, pero seguía siendo precioso, suave... Y el único en la familia que no la juzgaba por tener una media inferior a nueve sobre diez.
Mio sacó a Perro de su encierro y dejó que jugara con sus pendientes largos. ¿Se habría propasado eligiendo vestuario? «Nunca se va demasiado zorra», decía Otto. Pero ella no quería ir zorra, sino elegante, un gran problema porque a Mio le gustaban las faldas cortas. Pensaba que le quedaban bien. De todos modos, la ropa no era lo importante, sino los: «¿por qué no has sacado un diez, Mio?», «podría haber estado mejor, teniendo en cuenta que pagaste el BAR dos veces», «estás más cerca de los treinta que de los veinticinco, ¿y todavía no te sabes poner colorete?». Ese era un buen resumen de sus defectos, a los que debía dar la razón. Por culpa del exceso de maquillaje, tenía la cara del mismo color que el año pasado por esas fechas, y entonces, por lo poco que sabía, andaba bailando borracha en garitos.
—Noodles te echa de menos. Debí haberlo traído para que pasarais el rato juntos —le dijo al pájaro, que le respondió trinando—. Pero qué carismático eres, contigo sí que se puede tener una conversación. Si es que eres como tu dueña. Tu amigo Nood no puede ser más tonto. Todavía se choca con los cristales. Un día se va a quedar como Voldemort, con el pico metido para dentro... ¡Eh! —exclamó, al ver que Perro pasaba de largo y volaba lejos de su dedo índice—. ¡Te estoy hablando! ¡Ven aquí ahora mismo!
Mio se giró empuñando el fli-fli, ese botecito con aplicador para echar agua cuando los pájaros se portaban mal. ¿O era fli-flis? ¿Flu-flú? ¿Fuchi-fuchi? Eso sonaba japonés. ¿Fiu fiu? No, eso era lo que decían los viejunos a las jovencitas cuando paseaban en bañador. Las derivaciones para referirse al arma eran lo de menos. No podía castigar a Perro por haber elegido otro árbol, porque el hombre que acababa de entrar en la habitación estaba macizo como un roble.
«Esa comparación ha sido buena».
«Gracias, Miss Subconcious. Saca lo mejor de mí».
Bueno, eso no era del todo cierto. Caleb le sacaba las mejores comparaciones, y también hacía que le chorreasen las manos de los nervios como si fuera eso las cataratas del Niágara, y eso no era ninguna virtud. Con toda el agua que transpiraba cada vez que se reencontraba con él, le sobraba para crear un manantial y patentar su propia marca de botellas.
No fue extraño que se le cayera de las manos el fli-fli-flus-flus-fiu-fiu-la-madre-que-lo-parió al ver que Perro aterrizaba en la cabeza morena de Caleb. Un Caleb con el que no había contado. Ni con él ni con ninguno, porque no conocía a otro.
—Hola, pajarraco.
Eso no se lo decía a ella, gracias y adiós. Habría sido lo que le faltaba. Caleb se dirigía al pajarito, que le daba picotazos —besos— en la frente a modo de bienvenida. Él sonreía en toda la gloria divina de los santísimos angelitos desnudos, como si no fuera eso delito de terrorismo, asesinato de primer grado y agresión sexual. ¡Se estaba corriendo en contra de su voluntad...!
«No hagas bromas con eso, Mio».
Competencias de abogado penalista aparte, se le encogió el corazón al asistir a la sumisión de Perro, que bajó de la cabeza al dedo que Cal ofreció, y pio a modo de saludo.
Le costó asumir el choque. No supo cómo reaccionar. Estaba allí, en el salón, de pie. Guapo, atractivo, perfecto. Sexy. Caleb. Después de un año, que no fue un año cualquiera, sino un año en el que Mio se tuvo que ir a California para aprobar en otra universidad... y para huir de la promesa de Caleb de no volver a apostar por ella.
Poco recordaba de la noche de su suspenso. Solo que dijo a Caleb cosas horribles sobre su lealtad a la hermana mayor, hizo referencia a un perro de orejas preciosas y pretendió arrearle un bofetón. Mio no se atrevió a llamarlo en cuanto lo recordó, y él no volvió a dirigirse a ella. Y así pasaron 368 días exactos. Sin hablarse. Sin saber del otro. Sin verse. Sin atreverse a felicitarle por su cumpleaños o el año nuevo. Sin pasar por casa para Navidad.
Se quedó estática, al borde del colapso físico —porque el mental ya lo tenía aprobado con sobresaliente—. ¿Es que no iba a decir nada? La estaba mirando con las cejas alzadas, a través del grueso cristal de sus gafas de topo —Dios, cuántas veces se había reído de él por estar medio cegato—, como si quisiera que dijese algo.
Mio se aclaró la garganta e intentó no escupir el corazón al hablar.
—Creo que Perro se ha hecho caca en tu mano.
Caleb echó un vistazo y comprobó que, en efecto, así era. Mio aprovechó que se distraía limpiándose y se acercó, con las piernas como si estuviera jugando al Twister. Se plantó delante de él coqueteando con la histeria.
Era Caleb. Estaba allí. Caleb. Demasiado alto para llegarle a la nariz; demasiado inteligente, culto y caballeroso para estar a la altura de sus zapatos; demasiado guapo para enfrentarlo sin sufrir un aneurisma. No había palabras para expresar cuánto lo había echado de menos, así que era justo y necesario mantener el pico cerrado —nunca mejor dicho— y solo quitar al pájaro del medio.
Mio iba a darse la vuelta y hacerse un rollito debajo del sofá, cuando Caleb la retuvo de una mirada directa.
—¿Es que no me vas a decir nada? ¿Ni me vas a saludar?
«Pues claro que sí, guapo. ¿Cómo quieres que te dé la bienvenida? ¿De pie, o de rodillas?».
«Mio, por favor».
—Hola —balbució, mirándolo como si tuviera una motosierra en la mano. Carraspeó y se acercó, temerosa—. Es que no... No sabía que vendrías, aunque debería haberlo imaginado. Mamá no organiza una reunión familiar sin ti, porque claro, es que eres de la familia... Eh... Bueno, n-no sé si lo sabes, pero ya soy abogada —anunció—, y... Estas medias son nuevas.
—Muy bonitas —halagó. «Pero si ni me has mirado las piernas, zorro»—. ¿Has puesto el cronómetro para ver cuánto tardas en romperlas?
Mio hizo una mueca.
—No, pero si hubiera sabido que estarías aquí lo habría puesto para ver cuánto tardabas en decir una gilipollez.
Qué rápida era para ponerse a la defensiva, señor.
—Cuidado con tu vocabulario... Mamá está cerca y sabes que le cuesta resistirse a coger el jabón. —Metió una mano en el bolsillo y le echó una de sus miradas evaluadoras—. Ya sabía lo de tu graduado. Por eso he venido.
Caleb sonrió absorbiendo toda su confusión. Se inclinó sobre ella, cogiéndola de la barbilla, y susurró un «felicidades, pecosa» que le erizó el vello de la nuca. Se detuvo un instante mirándola a los ojos, y a continuación puso el sello de sus labios en la mejilla. Mio estuvo segura de que le palpitaría aquella zona de la cara durante el resto de su vida. Tensa de la emoción, pero con los ojos cerrados y un suspiro atascado en la garganta, formó un estrangulado «gracias» que no llegó a sonar.
—¡¡Cal, corazón mío!! ¡Ven aquí que te coma a besos!
Mio se separó de él como si acabaran de cazarlos en medio de un juego sexual. Era tan ridículo que hasta le hacía gracia. Ella hiperventilando por un beso en la mejilla, y Caleb saludando a su madre con esa contenida expresividad que tan hablaba de sí mismo. Ese era él, el hombre que te abrazaba evitando que sintieras sus dedos, practicaba caridad a partir de dos besos educados y sonreía con la misma calidez casi a todo el mundo: ninguna. No era frío, sino comedido, educado, y con un sentido de la justicia apabullante. Pero a Mio no la engañaba. Sabía de sus preferencias porque, aparte de notarse lo bastante para sufrirlas, las había vivido en directo y diferido durante muchos años. Sabía que la única persona que quería más que a su madre, la matriarca Sandoval, era Aiko.
Mio estaba con él en eso. Aunque su madre era asidua a las críticas y la ignoraba olímpicamente, no podía evitar adorarla. ¿Cómo no hacerlo? Empezando por su desenvuelta manera de ser, pasando por la historia de su vida y terminando en que solo por ser su madre debía quererla, Aiko I era la niña de sus ojos. Para las hermanas Sandoval, el gran defecto era el padre, con el que mantenía una tempestuosa relación. Se habían separado para volver cientos de veces. Gracias a Dios, en los últimos tiempos —y después de una seria discusión entre los dos y la hija mayor—, lograron asentarse y vivían, más o menos, como una pareja corriente. O eso es lo que ellos contaban. A saber si era cierto… Costaba saberlo cuando decidieron trasladarse a la ciudad natal de su padre, Barcelona.
—Pero mira qué guapo estás —decía la Aiko primera de su nombre, revolviéndole el pelo a Caleb—. ¿Te lo has dejado crecer? Fíjate, seguro que has estado haciendo ejercicio... Oye, este color te sienta genial.
Eso de las críticas no aplicaba a Caleb. No aplicó nunca, en realidad. Ni siquiera cuando eran niños y derramaba la leche, o agarraba una pataleta. A ojos de su madre, Caleb siempre fue un niño que necesitaba exclusivamente amor y comprensión. Y era verdad. Ya era «el amigo de la escuela de Aiko» cuando perdió a sus padres en un accidente cuando se conocieron. A raíz de la tragedia y que no pudieron contactar con ningún familiar cercano, tuvo que vivir con diversos padres adoptivos. La mayoría no le cuidó bien. No lo quisieron. Mio no lo sabía porque él lo dijera, porque ese tema era terreno pedregoso y lo esquivaba como un profesional… Sino porque Aiko I se lo contaba. Como recibía suficientes desprecios por parte de sus tutores, mamá se controlaba y lo educaba a su manera durante los veranos, sin varas ni castigos.
—Lo del pelo... —Se pasó una mano por la cabeza. Mio reconoció la ligerísima tendencia a la timidez que afloraba en él cuando su madre estaba allí, y tuvo que contener una sonrisa—. He pedido cita mil veces con el peluquero, pero se me olvida ir.
—Si es que te pasas todo el día trabajando, y eso no puede ser. La vida es muy larga, hay tiempo para hacerlo todo, cariño. No pierdas tus horas libres en el despacho. ¡Estás en la flor de la vida! —Se giró, al fin, hacia Mio. Sus labios dibujaron una sonrisa gigantesca—. Cielo, me alegro muchísimo de verte… ¿Eso que llevas es un vestido de tu hermana?
—Pero bueno, ¿qué es toda esta multitud? —interrumpió Marc. Se echó el paño con el que se secaba las manos sobre el hombro y miró a Caleb—. Ha debido costarte un gran esfuerzo venir.
Mio reconoció a través del autocontrol de Caleb que no se tensaba de milagro.
—¿Y eso por qué? —preguntó el moreno.
—Oh, por nada. Sé que eres un hombre ocupado —concretó Marc.
No le sacaba los ojos de encima a su rival.
Mio sabía muy bien de dónde salían esas miradas despectivas el uno al otro. Caleb, celos. Marc, recochineo por haberse quedado a la chica. Sabía poco al respecto, puesto que durante la época en que Aiko y Marc empezaron, se preocupó más por la salud de su hermana que de cómo se sintiera Cal respecto a la relación, pero era evidente que este no podía soportar al hombre que le había levantado al amor de su vida. Mio entendía sus sentimientos, aunque tampoco estaba de su parte. Era la vida de su hermana, podía hacer lo que quisiera. Caleb debía rehacer la suya. A poder ser, con ella.
«Mio, por favor».
—¿A qué esperáis para venir a comer? —exclamó Aiko II desde la terraza—. ¡La mesa lleva preparada media hora!
Marc sonrió a Caleb.
—Los últimos serán los primeros —dijo, haciendo una reverencia para que cruzara a la sala.
Las pullas eran tan sutiles que nadie se daría cuenta si no estuvieran al tanto de la historia. Ese era el talento de Marc, socio del bufete de abogados más brillante de Miami, quizá incluso de toda Florida. Ser implacable sin perder el estilo.
Mio se giró hacia su madre buscando ese abrazo parental que tanto necesitaba para cubrir sus inseguridades. Ella se lo ofreció, pero duró apenas unos instantes. Enseguida buscó la voz de la primogénita al grito de «¿dónde está mi niña?».
«Pues aquí, justo detrás de ti, que tienes dos. Podrías hacer el favor de acordarte de vez en cuando».
Suspiró y siguió a su madre a la terraza. Las vistas eran alucipantes desde allí. Kiko y papá, Raúl, conversaban mientras la primera colocaba los platos con un delantal sobre el vestido veraniego. Era la clase de mujer a la que le quedaba de maravilla un pantalón de cuero, un traje de chaqueta, un pijama y el uniforme de ama de casa. En cuanto a ella, pues... Mio podía decir que (aún) no se había cargado las medias, y que no le sentaban del todo mal. Porque eran constrictoras, como las boas, y la hacían parecer más delgada.
—No me digas que has cocinado tú —exclamó la madre, emocionada.
Aiko esbozó una sonrisa de circunstancia que Mio conocía muy bien. La desarrolló a raíz de la última discusión seria que tuvieron, hacía año y medio, en la que confesó que se sentía la segundona de la familia. A partir de entonces, su hermana mayor se esforzó por difuminar esa línea separadora. Lamentablemente no había tenido grandes resultados.
—Sí… Quería celebrar esto a lo grande, haciendo la comida preferida de Miau. Estamos aquí por ella, ¿recuerdas? Ya es una abogada con todas las de la ley. —Y sonrió con cariño, esta vez de verdad. Mio tuvo que contenerse para no tirarse encima, agarrarse a su pierna y comérsela a besos—. Por favor, sentaos.
Aiko no sabía cocinar. Era lo único que le salía mal, y lo único con lo que se dio por vencida. Pero el acontecimiento debía ser importante si se había tomado la molestia de entrar en la cocina para hacer algo que no fuese coger el matamoscas. Incluso había tenido la amabilidad de ponerse un vestido cualquiera, no maquillarse e ir por ahí descalza, en un intento por pasar desapercibida. Pero daba igual lo que hiciera, porque en cuanto se sentaron, su madre no tardó en dirigir la conversación a ella.
—Me encanta la casa. No imaginaba que os iríais a vivir juntos definitivamente —decía Aiko I—. Vais en serio de verdad.
—Por supuesto —dijo Marc, acomodándose en la silla—. No puedo perder a una mujer que cocina tan bien.
Su sonrisa se hizo socarrona al mirar a Aiko, que solo entornó los ojos.
Traducción: se había encargado él hasta del espolvoreado del postre.
—Machista de mierda —masculló Caleb, tan bajo que solo Mio pudo escucharlo.
—Oh, entonces... —continuó la madre—. ¿Has aprendido a cocinar?
Aiko lanzó una mirada incómoda a Mio, que acariciaba el rabillo de los cubiertos con aparente indiferencia. Bueno, no era nada nuevo que dieran prioridad a las pequeñeces de su vida diaria. Sería deprimente que después de años, décadas, no se hubiera acostumbrado.
—Hago lo que puedo —concluyó la mayor, con los hombros tensos—. Pero creo que no deberíamos desviarnos de...
—Claro, claro, la graduación... ¿Has visto las fotos? Estaba guapísima. Se puso un vestido muy parecido al que llevaste tú debajo de la chaqueta durante tu primer juicio, del mismo color. Ese día sí que fue memorable... Kiko solo tenía veinticuatro años cuando ganó a Gibbins. ¿Sabéis cuánto tiempo llevaba el hombre dedicándose a la ley? Más de una década. Creo que lo tengo grabado. Fue un juicio a puertas abiertas.
Aiko apretó los labios y cerró los ojos un segundo. Mio sonrió para sus adentros al ver que le afectaba más a ella que a sí misma la indiferencia de su madre. Dio un golpecito con el borde de la uña sobre el plato para llamar su atención. Aiko la miró con una mueca de consternación, a lo que Mio negó con dulzura. Le hizo una señal para que respirase hondo.
—Mamá, déjalo. Seguro que Mio iba más guapa que yo. A ella siempre le han quedado mejor los vestidos ceñidos.
—Sí, claro, eso es cierto. Lo malo fue cuando dio el discurso de cierre. No te haces una idea de cómo se trabó al dar su discurso en el estrado... Qué vergüenza pasó.
—Qué curioso, yo también estaba allí y no recuerdo nada de eso —comentó Marc, que comía tranquilamente. Envidió con todas sus fuerzas su actitud y la deseó para sí.
—Y no es como si te quitaran el título por balbucear un poco
—resolvió Aiko, cada vez más crispada.
Mio le dio las gracias con una mirada, aunque en el fondo quería levantarse y darle un buen guantazo. ¿Cómo se le ocurría intentar hacerla protagonista? ¿Y cómo se le ocurría a ella aceptar a ser el conejillo de indias de un experimento que evidentemente, iba a fracasar? Ojalá estuviera en casa, sobando a Noodles mientras se regodeaba en su soledad.
—Lo importante es que se ha graduado, todos coincidimos en eso —intervino el padre—. A este paso pensamos que no lo haría. Primero idiomas, luego dejándolo para meterse a enfermería, en la que no duró ni tres años, después el módulo de informática… Al final, Derecho. Tuvo que suspender dos veces antes de conseguirlo. En fin, te ha costado lo tuyo. No eres una gran nota, pero por lo menos puedes ejercer.
Mio agachó la cabeza, avergonzada. Notaba la mirada de Caleb sobre ella. Le daba miedo levantar la barbilla y descubrir la compasión en sus ojos, así que pretendió preocuparse por los dibujos de la servilleta.
«Menuda palurda estás hecha».
«Gracias, Miss Subconcious, tan comprensiva como siempre».
«Tú no quieres compasión, quieres salir de aquí».
—Es difícil acertar a la primera —volvió a intervenir Marc. Le guiñó un ojo a Mio, que se ruborizó—. Mi hermano estuvo un año en Bellas Artes y estudió Psicología antes de probar con Leyes... Y miradlo, en Leighton Abogados haciéndome competencia.
—Es bastante mejor que tú en algunos aspectos, de hecho —se metió Aiko. Se recogió la melena en una coleta alta y la dejó reposar sobre el hombro—. Lo importante no son las notas, sino la aplicación. Y sobre eso he estado pensando que...
—Sobre eso... —intervino Raúl—. ¿Qué vas a hacer ahora que estás de baja?
Aiko presionó los labios en una línea.
—Trabajaré desde casa, dedicándome a los casos que me quedan. Quería llegar a este tema para hablaros a todos de una decisión que he tomado sobre mi despacho —anunció, estirándose—. Ya que va a estar libre por unos cuantos meses, he pensado que...
—¡Aiko! —exclamó la madre, con los ojos clavados en su escote—. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Es un anillo de compromiso?
Mio levantó la cabeza de golpe y se fijó en que, efectivamente, del cuello de Aiko pendía un colgante con un anillo. Era lo bastante largo para ocultarlo entre los pechos, pero en un mal movimiento se había escapado de su encierro. Ella corrió a cubrirlo con la mano. Era tarde.
—Me ofende, mamá —habló Marc, aburrido sobre su plato de comida—. No se me ocurriría pedir la mano de Aiko con un anillo como ese. El de compromiso lo tiene escondido en un cajón.
Aiko apretó los puños visiblemente y le lanzó una mirada rabiosa al rubio.
—Y estaba guardada en un cajón por un motivo...
—¡¿Es verdad?! —exclamó Aiko I—. ¡¿Te vas a casar con Marc?!
Caleb se atragantó con el agua que estaba bebiendo, iniciando un ataque de tos que fue doblemente peligroso por la mirada de odio que le dirigió a Marc. Este abrazó el respaldo con actitud chulesca. Raúl escupió el trozo de carne que se había metido en la boca... Y empezaron las preguntas.
—¿Es una broma? —carraspeó Caleb.
—Sé que los hombres como tú celebráis la fiesta de los inocentes todos los días, pero aún no estamos a uno de abril —respondió Marc.
—¿No es un poco pronto? —opinó Raúl—. No hacen ni dos años.
—¡Y son muchos los preparativos que hay que llevar a cabo!
—continuó Aiko I—. Con tu salud, es peligroso que te pongas a organizar un evento semejante... Pero ¡oh, Dios mío! ¿Cómo te lo pidió? ¿Aiko?
Aiko no dejaba de mirar a Mio con ganas de echarse a llorar, y Mio, que estaba lo suficientemente apegada a su hermana para haberse tragado tres conciertos de Pablo Alborán sin gustarle un pelo, sintió en sus carnes la frustración que expresó.
—No os he invitado para hablar de mi boda. Por algo no me he puesto el anillo y lo llevaba escondido entre las tetas. ¡Ni siquiera para hablar de mí! Me parece increíble que no le podáis dedicar un solo día a ella... ¡Un puto día! —gritó, señalándola—. Se acaba de graduar y...
—Por supuesto. Y estamos muy orgullosos. Nos alegramos mucho por ti, corazón. —Aiko I miró a su hija menor con ojos tiernos—. Pero era algo que sabíamos que iba a ocurrir. Algún día tenías que aprobar.
Aiko se levantó de golpe. Su tenedor cayó al suelo; Marc se agachó y lo recogió con amabilidad. Mio asistía al espectáculo horrorizada, con un nudo en la garganta. Su hermana no se enfadaba nunca, pero cuando lo hacía… El riesgo de derrumbamiento era tal que había que bajar al búnker.
—¿Es en serio?
—Kiko, cariño. No te pongas así... Con lo delicada que eres no te vienen bien estos disgustos, y...
—A la mierda —murmuró por lo bajo—. Tienes razón, no me vienen bien estos disgustos. Pero no soy yo la persona de la que te debes preocupar, porque la que peor lo pasa aquí siempre es tu hija menor. Se acabó... Bueno, antes voy a decir para lo que os he reunido: he decidido que Mio va a ocupar mi sitio en Leighton Abogados. Mi despacho y todas mis competencias. Y si cuando vuelva lo ha hecho bien, cosa que no dudo, le daré uno a ella. Una placa con su nombre en la puerta…
Si tú lo quieres, claro —añadió, girándose hacia Mio.
No le dio tiempo a mirarla con cara de «¿cómo dices que dijiste?». Aiko fue más rápida que nadie disculpándose y abandonando la mesa, y dígase de paso... Dejándola con dolor de cabeza y los nervios a flor de piel. ¿Qué había sido eso? Aiko nunca antes enfrentó a su familia, básicamente porque no solía darse cuenta de lo que sucedía. Mio tuvo que espetárselo una vez, no hacía mucho tiempo, para que abriera los ojos. No imaginaba que ocurriría algo así, y por eso no sabía si sentirse halagada, o entristecerse, o mosquearse... A fin de cuentas, si lo que esperaba era que le prestasen más atención, no lo había conseguido. Todo lo contrario. Marc y Caleb casi se empujaron para ir tras ella, igual que su padre y su madre, dejándola sola en la mesa.
Mio se quedó allí en medio con cara de haberse tragado un ajo, dividida entre el «gracias por intentar que alguien me quiera un poco» y el «te mataré por hacer que me odien más». Nadie quería mosquear a Aiko, y si ella era la culpable de su enfado, quedaría totalmente justificado que su madre la mirase por encima del hombro y le soltara un: «estarás contenta». Que no lo hizo, pero casi.
Entre tanto malestar, dilema y desesperación, Mio no dejaba de repetir para sus adentros lo que Aiko había prometido. Tres meses trabajando con Caleb en el desapacho de al lado, demostrando su valía como abogada... El vello se le ponía de punta solo de pensarlo, pero no era emoción. Es decir, claro que le ilusionaba. Sin embargo, le daba miedo. Le aterrorizaba. ¿Y si la liaba? Dios, ella tenía a cagarla sistemáticamente, sobre todo cuando Caleb andaba cerca. Aunque no corrían ningún riesgo físico, ¿no? En un bufete de abogados, la posibilidad de acabar prendida en llamas era muy limitada. Seguro que tenían alarma de incendios y auxiliares de sobra para culparlos en caso de ocurrir un accidente.
Mio suspiró y se tapó la cara con las manos. Trabajar donde y como Aiko, era una buena noticia porque eso la acercaba… a Aiko. Y a Caleb, que eran las dos personas que más quería del mundo entero. Pero conllevaba una gran responsabilidad y no se veía lográndolo. Tampoco podía estar cerca de Caleb, aunque lo deseara con todas sus fuerzas. Se moría de ganas de decirle que lamentaba que Aiko hubiese elegido a otro. Solo le quedaba un consuelo, y era que nada de lo que pudiera ocurrir en Leighton Abogados podría equipararse a aquel patético almuerzo, en el que fue desplazada una vez más. Y lo que le dolía de veras no era cómo la despreciaban, sino ver a Caleb cambiando de postura en la silla, sin saber cómo enfrentar a Marc. Odiándolo porque no lo podía derrotar.
Dios, quería tanto a su hermana…
Viendo que nadie aparecía, se levantó con los tobillos flojos y se internó en el salón. Oyó las voces de sus padres discutir acerca de Aiko, y vio a Marc cruzar el pasillo para meterse en una habitación. Le hizo una señal para apuntar dónde estaba su hermana. Mio la siguió con el corazón encogido.
Ciertamente, Kiko no tenía el cuerpo para trotes. Era difícil, muy difícil alterarla, y ella lo había conseguido.
«¿Para qué aceptas ninguna invitación? Mira lo que has hecho. El ridículo, y ahora joder a tu hermana».
«Pero era comida gratis...». Sí, comida gratis. Y una irritación gratuita, también. Ah… y que una minúscula parte de su ser sospechaba que Caleb estaría allí. Aprovechaba cualquier excusa para estar con Aiko, y esa era una buena.
Intentó que los celos no la consumieran al suponer que los dos estaban detrás de la puerta cerrada. Levantó el puño para tocar...
—...entiendo, pero no puede ser —oyó decir a Caleb.
—¿Y por qué no? —protestó Aiko.
Mio podía imaginar su cara perfectamente. Aparte de lo obvio, que es que era perfecta, tendría el ceño fruncido y las manos en las caderas.
—Me parece muy bien que seas el genio y figura del bufete, pero no vas a decirme a quién puedo y a quién no puedo meter en mi oficina.
—Ni genio ni figura. Solo debes consultarme algunas cosas, y no hacer y deshacer a destajo.
—Entonces dime cuál es tu problema con que Mio ponga su culo en mi asiento y lo discutiremos, porque así no vamos a llegar a ninguna parte.
Mio se mordió el labio. ¿Estaban discutiendo por ella? Eso era nuevo.
—No está cualificada para meterse en el despacho de una socia con amplia experiencia laboral —atajó Caleb enseguida—. Debería empezar como una júnior más, igual que el resto de aspirantes de Miami.
«Pues es verdad».
—Tú y yo tampoco estábamos muy cualificados cuando empezamos. Teníamos un par de años de experiencia y nada más. Y, por Dios, somos una firma privada. Nos caracteriza haber empezado tan jóvenes. Podemos meter a quien nos dé la gana mientras pueda ejercer. Vas a tener que buscarte otra excusa.
Un silencio. Un murmullo.
—Sabes muy bien por qué no la quiero revoloteando por allí, pero si no te vale con ese motivo… Te diré que es incoherente, porque ella no puede coger tus clientes sin más y ponerse en tu lugar sin ninguna experiencia. Además de ser necesario —añadió—. Vas a resolver tus casos desde casa, los pocos que te quedan, nadie tiene que hacerte el trabajo sucio… y yo no necesito ayuda.
—Caleb, no digo que ella vaya a hacer lo mismo que yo.
—Entonces, ¿cómo la vas a meter en tu estudio? Por Dios, Aiko, ¿es que no piensas? ¿Cómo vas a explicar que le den un despacho a la hermana de la socia, si no es por favoritismos? No me he partido la cabeza durante toda mi vida para ahora entregarme a las indulgencias y convertir mi bufete en una secta a la que se accede por invitación. Lo último que quiero es dar imagen de que es más importante ser amigo del gerente que esforzarse por una recompensa.
»Y no es por nada, pero Julie merece un ascenso. Si alguien debe quedarse tu silla, será ella. No voy a darle a la nueva un puesto que no se ha ganado ni por antigüedad, ni por experiencia, ni por méritos propios. Entiendo lo que quieres hacer, pero por favor, mantengamos las cuitas familiares lejos del trabajo, ¿de acuerdo?
Aiko no pudo decir nada. Mio tampoco podría haber replicado. Si es que tenía más razón que un santo.
—Sigue siendo mi despacho, y siguen siendo mis clientes —refunfuñó—. Puedo transferir a los nuevos a quien me dé la gana.
—¿Vas a transferir clientes que vienen buscando a la gran Aiko Sandoval, a una chica que aún no ha puesto un pie en el estrado? Kiko, no quiero ser cruel. Entiendo que quieras darle una oportunidad a Mio. Se la merece después de todo. Pero el bufete es lo más grande para mí —resolvió con honestidad—. Es todo lo que tengo ahora mismo. Necesito gente que pueda defender mis principios y mi profesionalidad, no que eche todos mis lemas por tierra accediendo por recomendación.
—Entonces contrátala como adjunta. Contigo aprenderá muchísimo.
Caleb masculló algo.
—¿Sigues sin enterarte de cuál es el problema? Aiko, no la quiero allí por muchas razones, y no puedes resolver ninguna de ellas. ¿Adjunta? Es solo lo que me faltaba para desquiciarme. ¿Se te ha olvidado lo que ocurrió el año pasado, y el anterior, y cada día de mi vida que hemos compartido habitación? No quiero numeritos infantiles. Y no me digas que ha cambiado, porque no me fío. Ella siempre ha sido así.
Joder, lo que acababa de decir dolía como el infierno, especialmente porque no estaba mintiendo. Mio reconocía sus errores, y lo que ocurrió durante la noche de su primer suspenso —entre todas esas veces que lo sacó de quicio, mencionadas de corrido—, no tenía perdón. Se burló de sus sentimientos por Aiko, intentó golpearlo cuando vino en son de paz... ¿En qué estaba pensando? Cal era un hombre muy introvertido al que no le gustaba hablar de sus sentimientos, y ella iba, con todo su genio alcoholizado, y lo llamaba lassie. Normal que no le quisiera dar una oportunidad.
—Haz lo que quieras —declaró Aiko, en tono mordaz—. Pero esperaba más de ti, Caleb. Pensaba que eras más profesional que tus recelos hacia una persona a la que has visto crecer, y que se supone que te importa.
—No empieces a chantajearme.
—Si el zapato te encaja, Cenicienta, no es ni chantaje ni manipulación: es la verdad que no quieres asumir. Al final no eres tan justo y racional. Te dejas llevar por tus emociones tanto como los demás.
Caleb soltó una risa profunda, ronca y oscura, que desnudó a Mio de piel.
—Créeme, Aiko. Si me dejara llevar por mis emociones, para empezar, habría destrozado la cara de tu novio en cuanto ha empezado a provocarme. Y siguiendo por ahí, tu hermana no estaría sentada a esa mesa en la que no han hecho otra cosa que despreciarla.
Mio tragó saliva.
—Si tanto te molesta que la desprecien, ¿por qué me has dejado sola defendiéndola? —Fue como si viera a su hermana cruzándose de brazos—. ¿Por qué la desprecias tú mismo?
—Porque se tiene que defender ella —espetó, enfadado—. Igual que ella tiene que demostrar que quiere trabajar con nosotros, no aceptar un puesto que le has tirado a la cara por vacilar a tu madre. Igual que ella debe merecer que no me tenga ni que pensar incluirla en plantilla. Por lo pronto, no ha hecho nada que demuestre que es responsable y seria, y eso no tiene nada que ver conmigo despreciándola. Como empiece a señalar hechos objetivos por los que lo pienso, me quedo solo.
Mio retrocedió con el corazón en la boca al oír el chasquido del cerrojo. Sin embargo, no acabó allí la conversación. La continuaron en voz baja, y le fue imposible escuchar.
«¿Debería ir buscando una silla? ¿Palomitas? ¿Grabo audios y se los mando a Otto, a ver qué dice...?». No, debería marcharse a casa.
—Tú siempre estás diciendo que hay que comprenderla —decía Aiko—. Dale una oportunidad, Cal. Ella no te decepcionará. Una cosa es cómo se maneje en su vida personal, y otra cómo trabaje. Tú eres el primero que diferencia entre ambas y admite que ser un desastre con las mujeres no significa tratar mal a los clientes… entre otros ejemplos.
Mio se quedó en vilo, esperando el veredicto final de Caleb.
—Muy bien —se plantó él, tenso—. Tendrá su oportunidad, pero no tu despacho porque no quiero dar pie a cotilleos. Y me lavo las manos. Si Julie se queja...
—Te la llevarás a casa y te asegurarás de que se pasa la noche riendo, señor hay-que-ser-profesional —se burló.
—Fuiste tú la que me dijo que me hacía falta un polvo después de echar a Delfino. Ahora no me jodas con bromitas, ¿quieres?
—Tranquilo, vaquero… Es solo que me sigue sorprendiendo, ¿vale? No pensé que buscarías el amor en la plantilla de abogadas mercantiles.
Mio tragó saliva, reconociendo el viejo y amargo regusto de los celos. Llevaba toda su vida celosa, envidiando a cada mujer que se acercaba a Caleb, pero se enteraba de sus historias en diferido, y las conocía solo por omisión. Aquella mención directa a la cama hizo que se estremeciera.
«Venga, ni que tú fueras virgen».
Se escurrió por el pasillo, con la espalda pegada a la pared. Pero... ¿A qué coño había venido eso? ¿Qué se creía esa gente, que podía negociar su futuro como si no tuviera opinión? Habían dado por hecho que aceptaría... Y sí, habría aceptado si no hubiese escuchado aquello. Caleb no la quería allí. Entonces, no pintaba nada. Aunque, por otro lado, se debía a que la consideraba una irresponsable, y quizá fuera su oportunidad de demostrar justamente lo contrario.
«No tienes que demostrar nada. Que le jodan. Por puto».
Vamos, ella también tenía derecho a cabrearse, ¿verdad? ¿No?
Suspiró y se dirigió al salón, justo al cuadrante donde se olvidaban de la jaula de Perro. El perico estaba dentro, dando vueltas y piando como loco, deseando salir. Mio abrió la puertecilla, aún con la nariz arrugada, y se recluyó en una esquina del sofá con el pájaro entre las manos. Se lo acercó a la cara y examinó su plumaje con cuidado, como si quisiera encontrar respuesta a sus miserias en los huecos de sus alas. Ni se dio cuenta de que sus padres andaban cerca. No quería afrontar una regañina por haber molestado a su hermana.
—A veces, Noodles y yo jugamos al juego de la margarita. ¿Sabes de qué va? —preguntó en voz baja—. Es como el «me quiere, no me quiere», solo que en lugar de quitar pétalos... te quito plumas. —Hizo una pausa y rio suavemente cuando el pájaro torció el cuello—. Era broma, tranquilo. Yo solo digo: «¿me quiere?», y tú decides si piar o no. Lo mismo con «no me quiere». Y así sucesivamente hasta que decidas lo que es correcto. Noodles siempre me da la misma respuesta, y como hoy por hoy es la correcta, me fío más de los pájaros que de las margaritas. Pero no voy a preguntarte algo que ya sé, sino...
—Suena interesante —oyó casi sobre su oído.
Mio dio un respingo que le puso el corazón en la boca y le hizo soltar al perico. Perro aterrizó en su rodilla. Sus garras pincharon la media al aferrarse a la carne, dando por inaugurada la primera carrera de muchas.
Y por esa la iban a felicitar menos todavía.
—Ahora es tu culpa —dictaminó, mirando a Caleb de soslayo—. Me debes unas con la ese de sábado.
—¿Aún haces eso? —Perro echó un pitido, como si acabara de asimilar las reglas del juego. Ambos lo miraron divertidos—. Parece que quieres jugar. Dime... —Se inclinó hacia delante y le rozó la cabecita con la yema del índice—. ¿Gutenberg inventó la imprenta?
Perro dio otro pitido, Caleb se se echó a reír, y Mio por poco se desmayó. Como cada vez que él se acercaba, se le había puesto la piel de gallina, y no es que no supiera dónde mirar —porque en esos ratos apenas despegaba los ojos de él—, pero no sabía cómo hacerlo sin exteriorizar el deseo patético de su existencia.
—Es una fuente fiable. Puedes confiar en él, pecosa.
Mio se guardó para sí la opinión que tenía de aquel mote denigrante.
—¿Me pedirá Aiko que sea dama de honor? —El pájaro no hizo ningún ruido—. ¿Niña de las flores? —Nada—. ¿No me va a invitar a la boda?
—¿Va a ser la madrina? —probó él. Perro se irguió orgulloso y trinó alegremente, entonando una canción de cinco notas—. Sí que dice la verdad... Respóndeme una cosa: ¿Mio va a aceptar el cargo de su hermana?
«Cuidado con lo que haces, pajarraco». Y el pajarraco se lo tomó muy en serio, porque en lugar de trinar o quedarse en silencio, saltó de la rodilla de Mio a su hombro y le picoteó con suavidad el cuello. Caleb sonrió, consiguiendo dominar con su atractivo rostro todas las dudas que ella hubiera podido tener.
«Qué fácil eres».
—Entiendo, es cosa suya. ¿Qué me dices?
Mio se giró y lo miró, planteándose escupirle que lo había oído todo. Acabó decidiendo que no serviría para nada, solo para pelearse de nuevo, y Mio no estaba en condiciones de hacerlo. Solo lo enfrentó, no tan intimidada como familiarizada con sus ojos verdes, e intentó ser franca al decir:
—Si no piensas que encajaré... Puedo buscar otros sitios, empezar como becaria y poco a poco ir escalando. No quiero estar en un bufete donde me hayan admitido porque a mi hermana le doy pena.
—A nadie le das ninguna pena, aunque es cierto que podrían pensar que estás allí por enchufe. Sobre todo si coges el despacho. Pero existe la posibilidad de que entres como una más, y a partir de ahí vayas escalando… —La miró de soslayo—, si es lo que quieres de veras.
—Claro que quiero. Siempre lo he querido. Más que a nada, ni nadie.
Caleb asintió, pensativo. Detectó cierta rigidez en sus músculos.
—Entonces ven mañana a primera hora. Te enseñaré las oficinas y cómo funciona todo, y si te quedas, te presentaré a los demás.
—¿Estás seguro? —balbució ella—. ¿Crees que merezco estar allí?
—Sé que lo mereces. Lo que no sé es si puedes defenderlo
—explicó—. Eres lista y trabajadora. Si no lo fueras, no te habrías graduado. Ahora solo debes descubrir si el Derecho está en tu sangre… Si esto es lo que de verdad quieres. Y si estás preparada para asumir responsabilidades. ¿Lo estás? —preguntó, un tono más bajo. Su mirada la abrasó.
Mio se mordió el labio para contener un sollozo, que le atravesó el pecho en el momento más inadecuado.
—Sí. Por supuesto que sí. Quiero estar allí.
Caleb volvió a menear la cabeza silenciosamente. Acercó la mano abierta a Perro, que se subió a sus dedos sin pensarlo.
—Bien. El primer sacrificio sabes cuál es, ¿no? Tienes que estar allí a las ocho —apuntó, sin despegar los ojos del pájaro—. Dime, ¿esta dormilona de aquí conseguirá llegar a su hora, o tendré que esperarla hasta el almuerzo?
El pájaro pio.
—Eh, puedo ser puntual —protestó Mio. Se le quitaron las ganas de quejarse en cuanto Caleb sonrió. «Qué fácil eres, Sandoval»—.
¿A que sí?
Perro hizo su particular asentimiento.
—Si llegas tarde, va a perder toda credibilidad como oráculo... Sobre ti recaerá la culpa, así que ya sabes. Dime, gran Perro. ¿Ganaré mi juicio de la semana que viene? —Obtuvo su «sí» antes de terminar la oración—. Bueno, eso no es nada nuevo.
Mio bufó.
—¿Dejará de ser un petulante alguna vez en su vida?
Tardó unos cuantos segundos en piar, lo que la hizo romper a reír. Caleb no la imitó, pero su expresión fue serena al extender la mano y animar a Perro a subirse a sus dedos. ¿Quién no quería subirse a ellos?
«Mio, tía».
Caleb se sumió en uno de sus silencios reflexivos, breves periodos de concienciación que le asaltaban a diario. Mio estaba acostumbrada a verlo fijarse en un detalle, y, sobre él, meditar para sus adentros. En esos momentos, ella solo quería apoyar la cabeza en su hombro y robarle un beso en la mejilla, o abrazarlo. Quería abrazarlo, a cualquier hora, sin importar dónde, o cómo, o quiénes asistieran. Sabía cómo se sentían sus labios sobre la piel, pero no cómo era que la arroparan sus brazos. Ni Aiko tampoco. Nadie había logrado aún ser blanco de sus gestos cariñosos. Como mucho, abrazaba por la obligación de ser educado.
—¿Dejaré alguna vez de querer lo que quiero? —preguntó de repente. Mio no se atrevió a respirar, por si se perdía el «pío» de Perro. En voz baja, añadió—: ¿Dejará de doler?
El pájaro movió la cabeza como si no entendiera nada, y por estúpido que fuera —porque, en realidad, no era una fuente fiable—, su silencio le rompió el corazón. Caleb quería dejar de amar a alguien que no le correspondía, y lo quería más de lo que ella necesitaba que borraran su nombre del alma. Era duro verlo machacándose en el trabajo porque no encontraba emoción en nada más, porque Aiko se lo había quitado todo al buscar su felicidad. Pero era todavía más duro no verlo, no estar con él para ofrecerle un mínimo consuelo. Por eso, porque era una gran oportunidad y porque quería demostrar que podía ser excelente, aceptó su ofrecimiento y acabó fijando una hora para citarse al día siguiente.