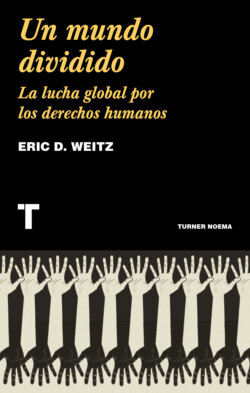Читать книгу Un mundo dividido - Eric D. Weitz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
JERARQUÍAS
ОглавлениеA principios de la década de 1830, el estadounidense James De Kay viajó por el Mediterráneo oriental, recorriendo Egipto, Siria, Grecia, Anatolia y multitud de islas otomanas y griegas, donde observó muchas cosas interesantes. En Estambul consiguió una invitación para un banquete fastuoso, en el que los comensales iban probando infinidad de manjares exquisitos mientras oían tocar a los músicos. De Kay y sus colegas les pidieron que tocaran una canción patriótica: los músicos, aparentemente estupefactos, respondieron a través del intérprete que “ninguna de esas canciones ha sobrevivido en Turquía”.3
Así era el imperialismo: los turcos no tenían un himno nacional como La bandera estrellada o La Marsellesa. Los ciudadanos le guardaban al zar, al sultán o al emperador una lealtad personal teñida de religiosidad, pero no existía un vínculo patriótico con la nación compartido por todos. Los imperios eran (y son) jerárquicos por definición. El emperador suele adoptar un aire de omnipotencia, un aspecto casi divino. Es raro que aparezca en público y siempre se le ve de lejos, lo que simboliza el lugar excepcional que ocupa y la enorme distancia que le separa de sus súbditos.
El mundo de los exploradores citados en el texto
De Kay llegó a conocer Estambul muy bien, pero no era lo bastante ilustre como para ser recibido en la corte. El palacio y los edificios anejos, así como los entresijos del Gobierno, fueron terra incognita para él…, hasta que un día tuvo un golpe de suerte y fue invitado a una ceremonia imperial.
De Kay, como muchos miles de súbditos otomanos, presenció el rito en el que el joven príncipe entró en la edad adulta y fue puesto en manos de sus preceptores. El autor no dice, quizá por delicadeza, si también fue circuncidado, costumbre típica del Imperio otomano. En cualquier caso, De Kay describe una ceremonia celebrada con todo el boato imperial:
El sultán estaba sentado en su trono, emplazado en un pabellón espléndido que excedía con mucho nuestra idea del lujo oriental. A la derecha del trono, de pie, el gran muftí, los principales ulemas y los instructores del serrallo. A la izquierda, todos los dignatarios del imperio, y enfrente, los oficiales más importantes del Ejército y de la Armada. El joven príncipe fue presentado, y después de abrazarle los pies a su padre en señal de reverencia se sentó en un cojín colocado entre el gran muftí y el sultán. Hubo una breve pausa, y entonces se leyó un capítulo del Corán. El gran muftí pronunció a continuación una plegaria indicada para la ocasión. Cada vez que se detenía, los niños respondían en voz alta ‘¡Amén!’; sus gritos resonaban en todo el campamento y en los montes cercanos. Concluida la oración, el príncipe se levantó, le abrazó de nuevo los pies a su padre, pidió permiso para retirarse y, después de hacer una grácil reverencia a los presentes, se marchó.4
Acto seguido se les ofreció a las tropas y los oficiales un magnífico banquete, servido con gran “pompa y aparato […]. Una interminable sucesión de sirvientes espléndidamente ataviados, que llevaban en la cabeza bandejas de plata con toda clase de manjares, cubiertos con paños de oro y plata. Los criados fueron recorriendo todos los pabellones con aire solemne y el acompañamiento musical de una banda militar”.5
Observamos aquí la ostentación de poderío característica de todos los imperios. En la ceremonia están presentes las autoridades religiosas (el gran muftí y los ulemas), militares (los generales) y civiles, y todas rinden pleitesía al sultán, que ejerce el poder supremo, y cuyo hijo le demuestra igualmente su respeto y obediencia (véase ilustración de la p. 26). La comida es señal de opulencia y prosperidad, y el sultán revela su magnanimidad –además de su poder para decidir sobre la vida de sus súbditos– perdonando a quince criminales condenados a muerte.
El comandante del Ejército (serasquier) repara en la presencia de De Kay y sus acompañantes, que tienen un aspecto occidental, y se ofrece a enseñarles el palacio, los jardines y varios edificios anejos una vez que se haya retirado el sultán, que no puede ser visto por invitados tan humildes. Las columnas y paredes pintadas, con sus adornos de oro y plata; las lujosas alfombras; las colgaduras con flecos dorados; el trono, hecho de una madera poco común, exquisitamente tallada y con incrustaciones de oro y marfil, y cuya parte trasera está adornada con la figura de un sol adornado en oro; al viajero estadounidense le impresionaron mucho estas muestras de opulencia, lo que indica que el esplendor imperial puede fascinar hasta al demócrata más convencido.6
La ceremonia que presenció De Kay y el palacio que visitó después pusieron de manifiesto el poder imperial. Ante el emperador y los demás dignatarios no se congregaban ciudadanos con derechos, sino súbditos imperiales. Las autoridades religiosas, los funcionarios y la gente común: cada grupo ocupaba su lugar y obedecía al que estaba por encima de él en una jerarquía presidida por el sultán.
Este sistema jerárquico y las muestras de poder y sumisión que llevaba aparejadas no eran una peculiaridad otomana. A finales del siglo XIX, y después de que Estados Unidos hubiese forzado la apertura de Japón, los visitantes occidentales ponderaron en sus escritos la extraordinaria belleza natural del país y lo industrioso de su población, y también observaron que existía una jerarquía social muy rígida. A todos les llamaron la atención las reverencias profundas que hacían los japoneses; hasta las personas más eminentes inclinaban todo el cuerpo en presencia de otras de aún mayor rango. Su carácter sumiso les impedía hacer nada sin la aprobación de sus superiores. Esta actitud se manifestaba hasta en las situaciones más triviales. Así, en cierta ocasión, un diplomático ruso le quiso prestar unas gafas a un funcionario japonés que tenía mala vista. El funcionario rechazó esta oferta tan sencilla: “Antes tiene que pedirle permiso al gobernador”, contó el diplomático.7
Una audiencia del sultán Selim III (1761-1808) frente a la Puerta de la Felicidad. Los cortesanos se colocan en función de su rango, símbolo indiscutible de la jerarquía imperial
Los súbditos europeos no hacían reverencias tan profundas, pero las exhibiciones del poder imperial eran igual de aparatosas en Europa. El Congreso de Viena de 1815, que había de traer la paz al continente después de veinticinco años de revoluciones y guerras, se hizo tan famoso por los bailes espectaculares y los banquetes fastuosos que lo acompañaron como por las negociaciones entre los Estados, lo que ha sido motivo de escándalo y sorna desde la apertura del congreso, en el otoño de 1814, hasta hoy.8
Esas ceremonias eran tan aparatosas como las de los imperios otomano y japonés, y revelaban la misma observancia de las jerarquías. Los grandes séquitos, los criados de librea, las guardias pretorianas, las pelucas empolvadas y los vestidos encorsetados, los carruajes exquisitamente tallados y adornados que llevaban a los estadistas y aristócratas a la mesa de negociación además de a los bailes de etiqueta y a los banquetes: la pompa vienesa deslumbró a los participantes en el congreso y a los espectadores, e incluso a algunos nobles.9
Vale la pena mencionar aquí el espectáculo ofrecido por la Escuela de Equitación Imperial, en el que se vio a veinticuatro jinetes enfundados en uniformes con adornos de oro y plata montar a galope tendido y con lanzas al ristre. Cuatro de los caballeros las desenvainaron y les cortaron la cabeza a muñecos que representaban a turcos y moros. Entre los espectadores había veinticuatro princesas tan espléndidamente vestidas que parecía que “se hubiesen reunido todas las riquezas de Viena para adornarles la cabeza, el cuello y el resto del cuerpo”. Allí, observando la exhibición de pericia ecuestre, vestidos de etiqueta y con toda clase de medallas, estaban los numerosos emperadores, reyes y príncipes que se habían congregado en Viena. Luego se celebró un espléndido banquete. El espectáculo “evocaba la época de la caballería medieval”, según contaría un viajero inglés.10 De eso se trataba, por supuesto, Viena afirmó la legitimidad de las monarquías tanto en el tratado final como en los múltiples actos con los que se entretuvo a los dignatarios de la época y a sus esposas y amantes después de largas horas de negociaciones.
Las reverencias y la actitud sumisa son impropias de los ciudadanos con derechos.11 La ciudadanía le infunde a uno cierta confianza en sí mismo, la seguridad de poder determinar el curso de su vida. Las desigualdades de poder existen, ciertamente, en las sociedades más democráticas: quienes están en lo alto de la jerarquía social esperan que el Gobierno tome medidas que les favorezcan, y que las clases inferiores les muestren respeto. Con todo, el ciudadano con derechos se caracteriza por la seguridad en sí mismo y la capacidad de iniciativa. Su talante está muy alejado de la docilidad y mansedumbre que predominaban en gran parte del mundo antes de la época moderna.
De Kay viajó por el territorio del Imperio otomano, pero no llegó a ver al sultán, Mahmut II. Otro estadounidense, Townsend Harris, vio al rey de Siam y al emperador de Japón, aunque en los dos casos tuvo que esperar varios meses. Emisario del Gobierno estadounidense, tenía una carta del presidente, Franklin Pierce, para el monarca siamés y, cuando por fin se le permitió entregársela, el trono estaba tan alto que le costó mucho cumplir su cometido.12 La distancia –tanto vertical como horizontal– es un atributo del poder, y lo mismo puede decirse del tiempo: los sultanes, reyes y emperadores hacían esperar mucho a sus inferiores, incluso a los dignatarios, e interponían un foso figurado entre ellos y el resto del mundo.
Hombre de negocios, Harris había pasado varios años en China, Siam y otros países asiáticos. También había sido el principal impulsor de la creación del City College de Nueva York (entonces conocido como la Free Academy), una gran institución pública en la que ricos y pobres se educaban juntos.13 En 1835, dos años después de que el comodoro Matthew C. Perry abriera Japón al comercio internacional, fue nombrado cónsul general de Estados Unidos en ese país, el primero de la historia.
Harris representaba muy bien el espíritu estadounidense, en el que se fundían la democracia, el ideal meritocrático y la iniciativa empresarial. En Siam le repelió ver a “todo el mundo postrarse ante sus superiores [incluso a los nobles en presencia del rey]. Esta costumbre lleva a la gente a buscar la compañía de sus inferiores” (véase ilustración de la p. 29).14 La negativa japonesa a tratar con extranjeros y comerciar con otros países ofendió a Harris. Según él, Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de romper el aislamiento de Japón llevándole sus ideales y sus mercancías, esta relación sería beneficiosa para todos. Ya había llevado a cabo el mismo proyecto en Siam.
Harris esperó mucho tiempo, pero finalmente se le permitió acceder a la sala de audiencias imperial. Al entrar vio a los príncipes y otras personas notables postradas ante el sogún.15 Unos días más tarde, en una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores y otros dignatarios, expuso la filosofía estadounidense. Les explicó que la introducción de la máquina de vapor había cambiado el mundo y que, antes o después, Japón tendría que desechar su política aislacionista. El comercio internacional podía transformar el país en una gran potencia. Harris concluyó advirtiéndoles que les convenía (a ellos y al país) abrir Japón al mundo voluntariamente. Por si acaso no habían captado el mensaje, les amenazó con un ataque militar.16 Esta amenaza, como el propósito de apertura pacífica que había manifestado el comodoro Perry cinco años antes, se vio confirmada por la presencia de los buques de guerra estadounidenses.
El símbolo por excelencia de la jerarquía es la postración completa. Aquí en la corte de Napoleón III en Francia
Dos años después de su llegada al país, el 29 de julio de 1858, se firmó el tratado que deseaba Harris. Japón ordenó la apertura de los puertos de Shimoda y Hakodate a los barcos estadounidenses y permitió la presencia de un cónsul permanente en aquella ciudad. El tratado también establecía el principio de extraterritorialidad: los estadounidenses residentes en Japón estaban sujetos a las leyes de su país y al control del cónsul.17
Japón abandonó así su aislamiento y no tardaría en emprender una campaña modernizadora: la Restauración Meiji. El establecimiento de relaciones comerciales no supuso, ciertamente, el reconocimiento de la existencia de ciudadanos con derechos, pero sí la incorporación de Japón a la “sociedad de Estados”, por utilizar la frase del príncipe austriaco Klemens von Metternich. “La política es –escribió– la ciencia que estudia los intereses vitales de los Estados […]. Dado que […] ya no existe ningún Estado aislado […] siempre habrá que considerar la sociedad de Estados la condición esencial del mundo moderno”.18 Metternich se refería únicamente a Europa. Sin embargo, después de que los británicos forzaran la apertura de China en la década de 1840 y los estadounidenses la de Japón en la década siguiente, los dos países asiáticos entraron a formar parte de esa sociedad, que pasaría de reunir imperios, reinos y principados a ser una comunidad de Estados nación, y ya no exclusivamente europea, sino global. Japón ingresó, efectivamente, en el mundo moderno el día en que firmó el tratado con Estados Unidos.
Las aparatosas ceremonias cortesanas y el minucioso protocolo diplomático reflejan y reafirman las relaciones de poder en los imperios. Pero ese poder no se reduce a lo simbólico, también se basa en la fuerza militar y la explotación de los súbditos imperiales. Para las clases inferiores, la realidad de la jerarquía (que padecían cada día en incontables situaciones) podía ser muy dolorosa.
Los sistemas tributarios imperiales eran formas de explotación pura y dura. Al abandonar Jerusalén, el reverendo británico Vere Monro, que viajó por el Imperio otomano en la década de 1830, observó cómo un pequeño destacamento de caballería ayudaba a la recaudación de impuestos. La élite dirigente, como en todos los imperios desde el principio de la civilización, extraía riqueza de los campesinos mediante la capitación. En lo alto de la cadena de mando estaba el pachá, como explicaría el reverendo. El campesino, el tendero y el comerciante tenían que pagar tributo a todos los funcionarios que formaban la cadena, desde el más humilde hasta el más poderoso. El jeque local, el recaudador de impuestos oficial, el secretario del comandante militar, el jefe provincial, el gobernador regional, diversos funcionarios en Estambul…, todos se llevaban su parte. El jeque “nunca desperdicia una oportunidad de robar, y así los pobres tenían la desdicha de pagar el doble de lo que les correspondía en impuestos, y a nadie se le pedía cuentas por estos abusos”.19 En otras aldeas, los tributos eran aún más onerosos. Monro observó que, aparte de dinero, los vecinos tenían que entregar caballos, mulas y camellos al Ejército, y también madera y cal para restaurar el puerto y las fortificaciones de Acre (en el territorio hoy ocupado por Israel). Además, se les forzaba a trabajar en la construcción de carreteras y puentes.20
Este sistema de explotación no ofrecía el menor incentivo para aumentar la producción y mejorar la productividad. Como muchos otros imperios de los siglos XVIII y XIX, el otomano era totalmente ajeno al pensamiento económico moderno. El Estado nación prometía un mundo diferente, en el que todos los miembros de la comunidad nacional gozarían de prosperidad.
Los emperadores explotaban a sus súbditos. Las potencias occidentales explotaban territorios extranjeros y a sus habitantes. El viajero británico Bayard Taylor, que visitó la India, censuró a la Compañía Británica de las Indias Orientales por esquilmar el país; la empresa había creado un “sistema de continua extracción de sus recursos”.21 Bayard describió un sistema de explotación en cadena semejante al régimen tributario otomano. El Gobierno –es decir, la compañía– controlaba toda la tierra y arrendaba parcelas a agricultores o contratistas, que a su vez subarrendaban terrenos más pequeños, lo que daba lugar a una serie de “extorsiones abusivas”.22 El arriendo era proporcional a la producción, lo que desincentivaba a los agricultores. Apenas subsistían.23
Para la inmensa mayoría de la población europea, las condiciones de vida no eran mucho mejores. En 1815, el final de las guerras que habían desgarrado el continente alivió la miseria de los campesinos, que durante años habían sido víctimas de los ejércitos que pisaban sus tierras y robaban los cultivos. Sin embargo, la erupción del volcán Tambora en Indonesia produjo entre 1814 y 1817 una serie de inviernos extremadamente fríos y húmedos en Europa, y las cosechas se vieron gravemente mermadas. Las tierras indonesias se cubrieron de ceniza volcánica y, en el subsiguiente tsunami, el agua del mar inundó los arrozales. La oscuridad invadió el archipiélago durante tres días, y multitud de ecosistemas fueron enteramente destruidos.24 El mundo estaba unido no solo por el comercio y los imperios, sino también por los desastres naturales.
En todo el planeta, los sistemas de producción eran mayormente arcaicos. En 1815 acababa de arrancar la Revolución Industrial, las clases trabajadoras aún tardarían varios decenios en notar sus ventajas. La “revolución industriosa”, definida por el incremento de la productividad y la creciente demanda de bienes de consumo, se limitaba a unas cuantas zonas de Europa, entre ellas las islas británicas, los Países Bajos y ciertas regiones de Francia y Alemania, Norteamérica, Japón y otras zonas aisladas de Asia.25 En las últimas décadas del siglo XVIII, Occidente comenzó a alejarse de China en cuanto a desarrollo económico y prosperidad,26 aunque la calidad de vida no empezó a mejorar sensiblemente para importantes sectores de la población occidental hasta 1825. Fue entonces cuando se hizo evidente la disparidad entre Occidente y el resto del mundo.27 Las mejoras en las condiciones sanitarias de los países occidentales llegaron aún más tarde, a partir de 1850.28
Un comerciante inglés acaudalado en un palanquín llevado por cuatro nacionales en la India (1922). Los occidentales que visitaban el continente asiático solían comentar lo común de este medio de transporte, aunque no era desconocido en Europa. A veces expresaban remordimientos de conciencia por la carga que hacían soportar a aquellos indígenas pobres, esclavos en algunos casos; pero su sentimiento de culpa casi nunca les impedía desplazarse de un sitio a otro como correspondía a la gente de su condición social
Al principio de la Revolución Industrial se daban en las fábricas unas condiciones de trabajo atroces. No es extraño que en el siglo XIX surgiera el término “esclavitud salarial”. Como señaló Friedrich Engels en su famosa obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicada en 1845, la industrialización empobrecía a los trabajadores y les destruía la salud, obligándoles a desempeñar tareas penosas durante largas horas y sujetos a normas muy estrictas. Engels se basó en sus propias observaciones de las fábricas y las conclusiones de diversas comisiones de investigación parlamentarias, así como en otros informes públicos. En su estudio documentaba casos de obreros –adultos y niños– a los que se les habían deformado las extremidades y la columna por el trabajo fabril. A los trabajadores de las fábricas textiles se les llenaban los pulmones de polvo, lo que les causaba enfermedades graves, como asma y tuberculosis. Las niñas y adolescentes usuarias de las mulas de hilar, que funcionaban a base de agua, se empapaban continuamente. Se sancionaba a los trabajadores cuando eran impuntuales o se les rompía una herramienta o una máquina, y se les podía despedir en cualquier momento y sin justificación.29
Las jerarquías de poder se manifestaban en la pobreza y el gesto de postrarse ante los superiores, y también en los trabajos humillantes. A su llegada a Bombay, Taylor, el viajero estadounidense, alquiló un palanquín, una especie de litera que llevaban en andas cuatro hombres (véase ilustración de la p. 32).
No era agradable estar echado en una caja con cojines y hacerles cargar con mi peso (y no soy una pluma precisamente) a los cuatro hombres que la llevaban en hombros. Este medio de transporte es un invento del despotismo, un vestigio de la época en que el cuello de un hombre podía servir de escabel y su cabeza de juguete. Siempre me ha dado apuro montarme: tengo la sensación de hacer daño a los portadores. ¿Por qué obligarles a gemir y tambalearse bajo mi peso, cuando podría ir a pie?30
Taylor estaba lo bastante imbuido del espíritu igualitario estadounidense como para sentirse incómodo en un palanquín. Y sin embargo viajaba así a menudo: lo justificaba diciendo que a los cuatro hombres que llevaban la litera les habría disgustado que se hubiese desplazado andando.31
Y luego estaba la esclavitud, común en todo el mundo. Era imposible imaginar otra institución tan contraria como ella a la idea de un ciudadano con derechos. La esclavitud adoptaba múltiples formas. En América existía una demanda incesante de mano de obra esclava por parte de los propietarios de las plantaciones. Los esclavos extraían plata y otros minerales de los yacimientos y plantaban, cosechaban y procesaban azúcar, tabaco, algodón y café. Los productos obtenidos así viajaron por todo el mundo y contribuyeron decisivamente a la expansión de la economía internacional. En África y en el mundo musulmán, en cambio, la esclavitud solía ser de índole doméstica. También eran comunes los ejércitos formados por esclavos. En el Imperio otomano, hasta el siglo XVII, estuvieron integrados en su mayor parte por hombres que habían sido arrebatados de niños a sus familias cristianas y más tarde habían recibido instrucción militar y se habían convertido al islam a la fuerza. Unos cuantos llegaron a ocupar altos cargos en la Administración y el Ejército.32 En el siglo XIX, y a raíz de la creciente demanda mundial de exportaciones, resurgió la esclavitud en los países islámicos.33 En África, según dos autores británicos de la época, esta institución era mucho más tolerable: “El esclavo se sienta en la misma estera que su amo y come del mismo plato, y los dos parecen conversar como iguales […]. [Al esclavo nativo de África] se le emplea […] como esclavo doméstico, a veces como escolta. Se le suele tratar con benevolencia y hasta favoritismo. Los caprichos de la fortuna a veces lo elevan a un rango preeminente, justo debajo del soberano despótico, al que siempre le agrada rodearse de personas serviles”.34 Aun así seguía siendo un esclavo (o una esclava), y no un ciudadano con derechos.
Brasil, como Estados Unidos, era una sociedad esclavista. La esclavitud estaba, en efecto, presente en todos los ámbitos de la vida: en la economía, la política, la sociedad y la cultura (lo veremos con detalle en el capítulo IV). Había esclavos en todas partes: en los mercados, los muelles, los hogares, los talleres, las granjas y las plantaciones. Iban a buscar agua, lavaban la ropa, cosían encaje, cocinaban, compraban frutas y verduras para sus amas, cargaban y descargaban barcos y trabajaban en las plantaciones de azúcar y café. Las mujeres servían de concubinas a sus amos.
Las infracciones, incluso las más leves, se castigaban obligando al esclavo a llevar una máscara de hojalata o un grillete en el cuello o atándolo a un tronco con cadenas.35 Se le azotaba continuamente. El trabajo mismo podía costarle la vida. Las estadísticas bastan para demostrarlo: la población esclava de Brasil no se reproducía al ritmo necesario para satisfacer la demanda de esclavos, de ahí que, a pesar de la prohibición oficial, se los siguiera importando de África. Las tareas que desempeñaban eran, si no mortíferas, sí extraordinariamente onerosas. “Los esclavos son bestias de carga –escribió un viajero en 1856–. Los pesos que arrastran […] bastarían para matar una mula o un caballo”.36 Pensemos, por ejemplo, en una cuadrilla de seis esclavos obligados a empujar un carro que pesa una tonelada; hombres que van y vienen al almacén o al muelle llevando en la cabeza o a hombros sacos de café de setenta kilos. Los esclavos a veces iban atados al carro que empujaban. El viajero también menciona a una muchacha de menos de dieciséis años con un grillete en el cuello, y a una anciana que lleva en la cabeza una cuba gigantesca con comida para los cerdos, y que está sujeta con una cadena y un candado al grillete que tiene en el cuello.37 Según el viajero, los portadores de café soportaban la tarea durante una media de diez años: “El trabajo les hernia y acaba matando al cabo de ese tiempo”. Un gran número de esclavos tenían “las piernas horriblemente deformes. Andaban penosamente delante de mí; daba mucha pena verlos. Había un hombre con los muslos y las piernas tan torcidos que el tronco lo tenía a menos de medio metro del suelo. […] A otro se le cruzaban las rodillas al caminar”.38
La esclavitud, ya fuera relativamente benigna o, como en la mayoría de los casos, absolutamente brutal, entrañaba la total falta de derechos; era, pues, lo contrario de la ciudadanía. Los esclavos eran no libres por definición; se les había privado de reconocimiento y condenado así a una muerte social, por utilizar la frase de Orlando Patterson.39