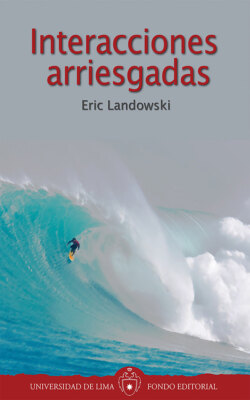Читать книгу Interacciones arriesgadas - Eric Landowski - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. ENTRE LA INSIGNIFICANCIA Y EL SINSENTIDO, EL RIESGO ACEPTADO
ОглавлениеCiertamente, “el riesgo” ya no goza de una alta estima en nuestros días, ni como noción ni, aún menos, como valor. Es solo su contrario, “la seguridad”, lo que está a la orden del día. Es ella a lo que se aspira, lo que se exige, lo que se impone en todos los ámbitos. Es en su nombre que, hoy en día, se justifica casi todo, desde la supervisión puntillosa de hasta los más íntimos comportamientos individuales –incluyendo aquellos que podrían considerarse como los más inofensivos y anodinos– hasta las peores violaciones al derecho internacional. Sin embargo, por muy grande que sea la prudencia de una conducta, por muy meticulosas las precauciones de las cuales nos rodeamos, una interacción, cualesquiera que sean la naturaleza y el estatuto de aquello con lo cual o de aquellos con quienes entramos en relación, nunca está, ni puede estar, totalmente exenta de riesgos, ni para sí mismo ni para otros. Esta constatación no proviene de una visión pesimista, no más que la constatación relativa a la alternativa entre sentido y sinsentido; ella traduce una necesidad de estructura que exige que jamás se evite un riesgo determinado sino exponiéndose, al mismo tiempo, a otro.
Por ejemplo, para protegerse contra el riesgo de los accidentes de carretera o, dicho de otro modo, para evitar ciertos riesgos vinculados con una multiplicidad de pequeñas incertidumbres, tomamos miles de precauciones hoy consagradas bajo la forma de otras tantas prohibiciones de orden público –prohibición de acelerar, de parar, de adelantar, de doblar– cuyo desenlace no podría ser, en rigor, sino la prohibición rotunda de salir de casa. El riesgo, siempre posible, de muerte por accidente, emergencia de la discontinuidad absoluta (y absurda), es sustituido así, a plazos, por una muerte cierta, debida al anquilosamiento del cuerpo y a la petrificación del sentido en una continuidad que excluye toda ruptura pero al mismo tiempo también toda diferencia generadora de sentido o de valor. Que nadie se mueva y todo mundo tendrá si no la vida asegurada, al menos un final tranquilo, una muerte tan indiferente (y por tanto insignificante) como la vida que la habrá precedido. Así, lejos de eliminar el riesgo, a lo cual muchos parecen aspirar, esa prudencia extrema inspirada por la obsesión de seguridad reinante, en realidad no hace más que expresar la preferencia comúnmente difundida hacia un cierto tipo de riesgos, por oposición a otros. ¿Morir de hastío a fuego lento, junto al fuego? ¿O bien morir de placer y, por consiguiente, también de dolor, pero a gran velocidad? Mientras la alternativa se presentaba como una cuestión de preferencias morales y estéticas personales, la elección era libre. Pero ya no lo es en una sociedad que, haciendo de la seguridad su valor supremo, no solamente se dedica a asegurar la protección legítima de cada uno de nosotros contra las imprudencias o la malevolencia de otros, sino que también se encarga de protegernos de los riesgos que queremos tomar por nuestra propia cuenta, de cara a nosotros mismos.
No obstante, resultaría demasiado simplista oponer término a término, como si se tratara de las únicas opciones posibles, una moral social conservadora de inspiración femenina (o, para ser más precisos, una moral de mala madre de familia), fundada exclusivamente en la prudencia, y una actitud individualista de estilo romántico tendiente a la exploración de lo desconocido, a la superación de los límites, a la creación de lo nuevo y que, por eso mismo, valorice por principio la toma de riesgo. Aplicada al pie de la letra, ni una ni otra de estas opciones sería sostenible de modo duradero. Por un lado, una sociedad que, en nombre de la conservación de la vida, no permitiera a sus miembros actuar más que sobre la base de certezas absolutas, se condenaría de hecho a un inmovilismo mortal; pero, en sentido inverso, ningún individuo, por muy amante de los descubrimientos o de las sensaciones fuertes y por muy irresponsable que sea, tampoco puede lanzarse indefinidamente a la aventura sin un mínimo de precauciones... Una vez más, solo en el interior de un margen bastante estrecho se sitúa la zona de la acción posible, tanto en el plano social como en el plano individual. Esa zona es la del riesgo aceptado en relación con el mundo, con el otro, consigo mismo: ni rechazo de todo riesgo, pues exigir que se prevenga lo imprevisible o simplemente imponer demasiadas precauciones antes de actuar no podría desembocar sino en la parálisis de toda veleidad de acción, ni pura sumisión a lo aleatorio, puesto que una excesiva tolerancia frente a la incertidumbre tendría todas las posibilidades de conducir rápidamente a la catástrofe. Pero entre rechazo categórico (e ilusorio) de todo riesgo y aceptación sin reserva (y loca) del puro azar, queda todavía por determinar la naturaleza y el grado de probabilidad de los riesgos que aceptamos asumir en cada circunstancia particular.
En un plano general, las elecciones que podemos efectuar al respecto (en la medida en que las situaciones concretas permitan elegir) se reducen a optar entre diferentes regímenes de interacción y, por esta misma vía, entre regímenes de sentido distintos. Estos dos niveles están íntimamente relacionados. Por una parte, resulta fácil constatar empíricamente que cuanto más nos aplicamos a ganar en términos de seguridad en el plano pragmático de la interacción, más nos exponemos, en general, al riesgo de perder en el plano de la producción de sentido. Y viceversa. Por otra parte, y sobre todo, por muy grande que sea la diversidad de las formas de la interacción, es posible mostrar, como trataremos de hacerlo, que esa diversidad remite a un número muy limitado de principios elementales relativos a la manera de construir las relaciones del sujeto con el mundo, con el otro y consigo mismo, principios que comprometen implícitamente, una concepción determinada del sentido. A partir de estas hipótesis, confrontaremos, desde el punto de vista de sus presupuestos y de sus implicaciones en el plano de la teoría del sentido, regímenes de interacción muy diferentes unos de otros, pero que, tomados en conjunto, forman sistema.
Tradicionalmente, la semiótica narrativa solo reconoce dos formas de interacción: por un lado, la “operación” o acción programada sobre las cosas, fundada, como se verá, en ciertos principios de regularidad; por otro, la “manipulación” estratégica, que pone en relación sujetos sobre la base de un principio general de intencionalidad. Retomando las definiciones clásicas de esos dos regímenes, comenzaremos por hacer aparecer algunos de los problemas que estas formas de interacción dejan en suspenso (infra II y III). Pero, enseguida, nos dedicaremos sobre todo a mostrar que si se quiere dar cuenta, por poco exhaustivamente que sea, de las prácticas efectivas de construcción del sentido en la interacción, es necesario introducir, al lado de esas dos primeras configuraciones, por lo menos un tercer régimen fundado en la sensibilidad de los interactantes: el régimen del “ajuste” (IV). Queda por ver si el conjunto constituido por la articulación de estos tres regímenes entre sí es suficiente, o si la lógica del modelo así esbozado exige algún complemento (V-VII).