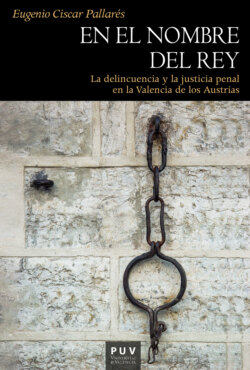Читать книгу En el nombre del rey - Eugenio Císcar Pallarés - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. LA ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA
A pesar de las dificultades que entraña para esta época establecer la radiografía de la delincuencia de manera cuantitativa y objetiva, constituye un paso inicial esencial para conocer la dimensión de los problemas estudiados y su auténtica representatividad.1 En ese sentido hay que advertir primeramente que excluimos de nuestro análisis las pequeñas infracciones agrarias, vulgarmente llamadas en la documentación «clams», consistentes sobre todo en daños del ganado en los campos y en menor grado pequeños hurtos agrarios («furts de mans»), casi siempre frutos para el consumo inmediato; son faltas leves, numerosas pero de escaso relieve e importancia, tramitadas rápida y oralmente y que la práctica judicial discriminó o marginó desde muy temprano.2
1.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS DIFERENTES BASES DE DELITOS
a) La Valldigna
En este pequeño valle, abierto al Mediterráneo al sur de la provincia de Valencia, se constituyó un señorío regido por la comunidad cisterciense del monasterio de Nuestra Señora de Valldigna, sito en la localidad de Simat. De predominante población morisca (entre un 75 y un 80 %), a principios del siglo XVII estaba poblado por unas 550 o 600 casas (en torno a 2.400 habitantes), distribuidas en tres pueblos (Simat, Benifairó y Tavernes) y algunas aldeas (Xara, Hombria, Alfulell, etc.), casi todas desaparecidas después de la expulsión de 1609. Zona predominantemente agrícola, con ganadería complementaria, la gran mayoría de sus habitantes eran llauradors, que ocasionalmente simultaneaban su oficio con actividades comerciales o de trasformación artesanal doméstica. Representa pues una zona estricta y claramente rural, con pueblos de pocas casas, escaso entramado callejero y mucha transparencia entre los vecinos; sobre ella tenía el abad del monasterio plena jurisdicción, mero y mixto imperio, pudiendo juzgar y castigar todos los delitos, salvo las escasas excepciones generales establecidas (lesa majestad, falsa moneda, herejía).3 Por tanto, ámbito plenamente rural y señorial.4
Para cifrar la estructura de la delincuencia, nos hemos centrado en los delitos extraídos de los procesos abiertos de 1557 a 1704 en primera instancia.5 Para este periodo general, el cuadro 1.1 muestra con contundencia que los delitos contra la integridad física de las personas (violencia) representan la parte del león, el 40,56 % del total, con marcado peso de peleas y lesiones, seguidas de homicidios. Siguen los delitos contra la propiedad, con el 24,48 %, casi todos ellos robos. Muy cerca se halla el conjunto de los de orden público, con el 20,46 %, entre los que destacan los que atentan contra la justicia y la autoridad (en particular las «resistencias»). Completan, con escasa entidad, las injurias/calumnias y los delitos contra la honestidad en materia sexual (gráfico 1.1). Si desdoblamos las cifras entre dos periodos muy diferenciados, el siglo XVI hasta 1609, con predominio de población morisca, y el largo siglo XVII hasta 1704, observamos que los resultados son muy semejantes, con porcentajes muy próximos entre sí, marcados en ambos casos por los delitos violentos, quizá con una mayor incidencia de los homicidios en el siglo XVII.
Datos en los que hay que reparar, pues entendemos que estamos ante una fuente excepcional. Es muy difícil encontrar tanta información procesal penal sobre unas pocas y pequeñas localidades como las citadas.6 Desde luego, no se cuenta con la totalidad de procesos o casos y tenemos ejemplos o referencias criminales de los que no se han encontrado expedientes, pero trabajamos con un porcentaje muy cercano a ello. De 1557 a 1609 hay datos de todos los años, con una media anual de 13,73 delitos, que por su entidad y por comparación con otras variables7 probablemente superaría con creces el 80 % de la totalidad de casos penales realmente producidos. Menos contundentes son las cifras de 1610 a 1704, con una media anual de 4,02 delitos, pero de esta centuria tenemos datos de todos los años menos de diez8 y la población se redujo drásticamente (apenas llegaría a trescientas casas en 1646 y superaría levemente las cuatrocientas hacia 1700), por lo que los 287 expedientes conservados suponen un volumen de información muy amplio.
Por tanto, conocemos un altísimo número de los delitos producidos, con una gran diversidad y variedad (excluidos los «clams» agrarios), distribuidos homogéneamente a lo largo del tiempo y, lo que es más importante, con un criterio común y general de incoación, sin diferencias sustanciales entre unos delitos u otros. Es decir, que el sistema de trabajo de la justicia solía ser esencialmente el mismo para la generalidad de delitos: abrir expediente por cada caso (de oficio, por denuncia presentada, etc.) y tramitarlo; las excepciones debieron de ser muy raras.9 Por tanto, la documentación de la Valldigna cumple ampliamente los criterios preferentes de representatividad aludidos (cantidad, diversidad y homogeneidad en la tramitación). En consecuencia, por las razones expuestas, consideramos como altamente válidos los resultados obtenidos de esta fuente, y como un indicador de fiabilidad para los análisis de la estructura de la delincuencia de otras zonas.
CUADRO 1.1
Estructura de la delincuencia en Valldigna (delitos, cifras absolutas y porcentajes)
b) Las ciudades reales
Los registros de justicia de algunas ciudades reales de la serie Maestre Racional (ARV) relacionan con brevedad las cantidades percibidas por las justicias locales, especialmente en materia penal, la persona responsable, con frecuencia el delito cometido, algunas circunstancias personales (origen, profesión, etc.) («rebudes»)y los gastos producidos («dates»). Normalmente se trataba de una «composició» y remisión, por la que a un reo se le conmutaba la pena de una infracción, ya fuese antes de abrir expediente o seguirse el procedimiento, o con posterioridad; más raro era la conmutación de sentencia condenatoria o el pago de pena pecuniaria, aunque muchas veces la fuente no es suficientemente explícita (o los criterios de los escribanos cambiaban con los años, etc.). Así se debieron de resolver la mayoría de los asuntos, pero no todos. Otros (por desconocimiento del autor, complejidad del tema, resistencia de los reos, oposición judicial a la remisión, etc.) se tramitarían en procesos ordinarios e independientes, que habitualmente no se han conservado, salvo con alguna excepción (v. g., Alzira).
Nos interesa ahora el cómputo de delitos reseñados en esta fuente por cada año10 (excluidos los «clams» agrarios) para evaluar la estructura de la criminalidad. Cuando no se indica el delito o resulta ilegible, lo situamos en los cuadros correspondientes como «desconocidos». Cuando no se concreta el delito ni la fecha de realización y solo se remite a un proceso o sentencia como justificación del pago, lo registramos como «procesos». Estos dos apartados no son contabilizados para obtener la estructura de la criminalidad, pero no hay que olvidar que alcanzan un nivel de casi una quinta parte de las infracciones y normalmente se referirían a delitos de cierta gravedad.11 Hemos intentado superar y homologar la casuística local,12 y quizá neutralizar hasta cierto punto los posibles fraudes.13
Las localidades estudiadas son pequeñas o medianas ciudades, con ciertos rasgos comunes. Así, en general, todas son capitales de comarca, de población de más de mil casas en torno a 1600 (excepto Llíria), con un amplio término municipal y que gozan de un importante sector agrícola. Probablemente en torno a la mitad o más de su población activa estaba relacionada con el sector primario, pero en su casco urbano, más desarrollado de lo habitual (casco viejo, murallas, varias plazas, etc.), existen numerosos talleres artesanales y una pequeña red gremial de diversos oficios («velluters», «peraires», zapateros, sastres, herreros, molineros, hornos, etc.). Destaca su infraestructura de tiendas y comercios de todo tipo, y disponen de un renombrado mercado comarcal, con mayor oferta de mercancías y concurrencia de precios, polo de atracción de los vecinos de muchos pueblos del alrededor. A su vez, son centros de prestación de servicios varios (médicos, cirujanos, notarios, justicia, etc.), y poseen abundantes lugares de ocio (hostales, burdel). De poblamiento predominantemente cristiano desde la Reconquista, disponen de una amplia infraestructura eclesial (varias iglesias, ermitas, capillas, conventos, beneficios, etc.). Son también lugares de tránsito de diferentes personas –unas forasteras, otras, meros transeúntes, otras, vecinos de pueblos próximos, etc.– que gozan de un cierto nivel de anonimato. La propiedad de la tierra y el rentismo suelen ser los rasgos económicos preferentes de una clase dirigente local de propietarios agrícolas, mercaderes y profesionales que conviven con algunos eclesiásticos y caballeros o miembros de la pequeña nobleza. Bajo el paraguas de la titularidad real, de esta oligarquía surgen los oficios rectores del municipio, y entre ellos el justicia, de nombramiento y renovación anual, es quien ejerce la plena jurisdicción sobre la «ciutat» o «vila», y solamente la suprema o mero imperio sobre las «universitats» o «llochs» situados en sus términos generales.
Xàtiva, el principal núcleo urbano después de Valencia (más de dos mil casas y una poblada morería de 380 en 1609), es uno de los ejemplos más característicos de estas ciudades, además de sumamente conflictiva (motivos jurisdiccionales, fiscales, administrativos, etc.).14 El cuadro 1.2 ofrece una estructura general de la delincuencia de todo el periodo,15 sorprendente y muy diferente a la de Valldigna. Priman ahora los delitos de orden público, y en particular los relacionados con las armas prohibidas, con un tercio del total (34,52 %), a lo que habría que sumar los juegos, normalmente cartas o naipes (8,11 %). Luego, los delitos sexuales, sobre todo prostitución y amancebamiento, acaparan otra cuarta parte. En cambio, los delitos violentos solo suponen el 5,45 % y los robos el 0,87 %. Los de injurias tienen aquí, y en otros registros del Maestre Racional, una presencia casi insignificante. Su desglose en el periodo inventariado (1538-1703) permite algunas oscilaciones, pero se mantienen las mismas constantes: predominio de los delitos de armas y juegos prohibidos, del amancebamiento y de la prostitución.16
CUADRO 1.2
Estructura de la delincuencia en Xàtiva (1538-1703) (cifras absolutas y porcentajes) (MR)
| A) Honor Injurias | 3 (0,09) 3 (0,09) |
| B) Violencia Amenazas Lanzamientos Peleas Lesiones Homicidios | 168 (5,45) 4 (0,12) 9 (0,29) 15 (0,48) 67 (2,17) 73 (2,36) |
| C) Propiedad Daños Fraudes Robos | 144 (4,67) 8 (0,25) 109 (3,53) 27 (0,87) |
| D) Sexo Amancebamiento Prostitución Actos deshonestos | 819 (26,57) 382 (12,39) 370 (12,00) 67 (2,17) |
| E) Orden público Justicia Armas Juegos Desórdenes | 1.486 (48,21) 137 (4,44) 1.064 (34,52) 250 (8,11) 35 (1,13) |
| F) Varios | 462 (14,99) |
| Subtotal Desconocidos Procesos | 3.082 297 150 |
| Total | 3.529 |
Efectivamente, la serie del Maestre Racional de Xàtiva refleja, sin duda, la estructura de la labor punitiva de su justicia, pero no la estructura «real» de su delincuencia. La insignificancia de los delitos violentos y los robos así lo indican, junto con la exageración de otros. Como veremos en otras ciudades reales, aunque en grado variable, aquella parece haber centrado su actividad en los delitos no marcadamente graves, menos complejos, cogidos in fraganti y/o con previa delación, preferentemente producidos en el caso urbano, y que sus responsables decidieron negociar y admitir una multa para evitarse los gastos, sin las tardanzas y la vergüenza de un juicio («per no sperar forma de juhi», como dirán las fuentes), por ejemplo los de armas, juegos prohibidos, amancebamiento y prostitución. A su vez, es evidente que una ciudad populosa y con importante tráfico de vecinos ofrecía un amplio muestrario de ello y permitía sobradamente dicha inclinación. De esta manera, se evitaban las largas tramitaciones procesales y se percibían con rapidez los ingresos, cuando además el magistrado principal solo dispondría de un año de gobierno para gestionar su oficio. Los delitos más graves, como lesiones, homicidios, violaciones, ladrones insolventes o especialmente casos dudosos (injurias), quedarían remitidos a procesos más largos. Es difícilmente imaginable una ciudad importante «sin ladrones» o con ausencia de actos violentos entre sus habitantes. A mayor abundamiento, el justicia de Xàtiva coincidía en su ciudad y comarca con un tribunal superior, la Gobernación («llochtinent de Portant Veus de General Governador» del norte), que tuvo que absorber los casos de más relieve e incluso a veces los delitos menores; estos dos tribunales entraron en competencia y sus roces institucionales se tradujeron en quejas y peticiones en Cortes por parte del brazo real.17
Semejante, pero no igual, parece haber sido el caso de la villa de Castellón de la Plana (1595-1702),18 donde también el justicia local y el gobernador entraron en pugna. Los delitos de orden público son mayoritarios, con un 44,90 % (armas, juegos, contra la justicia), seguidos, con una cuarta parte del total, por los sexuales (amancebamiento y prostitución), para quedar detrás los delitos contra la propiedad y los violentos. Sin embargo, hay diferencia entre la primera mitad del siglo XVII, con más delitos conocidos y mayores referencias a «procesos» (infracciones no reseñadas), con dicha estructura en lo esencial, que en la segunda mitad (menos delitos, y menos referencias desconocidas), cuando repuntan los delitos violentos y los robos (hasta el 22,22 %).19
En esa misma tendencia, la villa de Llíria, más pequeña (507 casas en 1609), de sesgo predominantemente agrícola, y mucho más cercana a la ciudad de Valencia y relacionada con esta,20 refleja una estructura aún más exagerada y polarizada que sin duda no se adecuaría a la realidad de la criminalidad. Tanto en el conjunto del periodo del que tenemos datos (1509-1680),21 como en las tres franjas en las que se ha dividido la información,22 se muestra una composición semejante: insignificancia de los delitos contra la propiedad y sexuales (y por supuesto de las injurias), escaso relieve de las acciones violentas (en torno al 10 %) y un predominio aplastante de los delitos contra el orden público (en torno al 80 %), muy en particular de los juegos23 y de las armas, pero sin olvidar las resistencias a la justicia y desacatos (13,10 %) e incluso una cierta particularidad local, los «juraments» («per jurar a nostre Senyor») (4,49 %, en desórdenes o escándalos públicos). Otra vez, la acción de la justicia parece más centrada en los delitos preferentemente urbanos, leves y de fácil tramitación, y ello unido a la escasa entidad de los sexuales en una localidad no muy poblada, de mayor signo rural, mientras que algunas infracciones más graves (violencia y robos) se tramitaban por vía procesal, en la propia localidad o por avocación de los tribunales superiores de la cercana ciudad de Valencia (Real Audiencia).
Más equilibradas nos parecen las estructuras de Ontinyent24 y Alcoi,25 donde sus justicias actuaban en solitario y estaban más alejadas de núcleos urbanos mayores (sobre todo Valencia) y de sus tribunales. Así, en Ontinyent (1598-1692),26 el grupo más numeroso lo constituyen los delitos contra el orden público (37,76 %), con especial incidencia de las armas prohibidas (19,07 %), aunque el porcentaje de los delitos violentos está muy próximo (31,98 %), en particular homicidios y lesiones; los delitos sexuales y contra la propiedad mantienen un porcentaje no exagerado, en torno al 12 %, eso sí, los robos son casi insignificantes. Por su parte, Alcoi (1600-1701)27 muestra una estructura semejante, donde los delitos violentos (peleas y lesiones, sobre todo), con el 38,62 %, están casi igualados con los de orden público, con el 35,95 % (justicia, armas, juegos), seguidos por los contrarios a la propiedad (daños, fraudes y algunos robos), con un 17,89 %, y algo por los sexuales (5,35 %) (gráfico 1.2). En las dos ciudades no se observan grandes oscilaciones entre las dos mitades del siglo XVII, salvo los delitos contra la honestidad en materia sexual en Ontinyent (amancebamiento y prostitución), con relevancia en la primera mitad de la centuria (13,75 %) para casi desaparecer posteriormente.
CUADRO 1.3
Estructura de la delincuencia en Castellón de la Plana
(cifras absolutas y porcentajes) (MR)
CUADRO 1.4
Estructura de la delincuencia en Llíria (cifras absolutas y porcentajes) (MR)
CUADRO 1.5
Estructura de la delincuencia en Ontinyent (cifras absolutas y porcentajes) (MR)
CUADRO 1.6
Estructura de la delincuencia en Alcoi (cifras absolutas y porcentajes) (MR)
GRÁFICO 1.1
Estructura de la delincuencia en Valldigna (1557-1704) (cuadro 1.1)
GRÁFICO 1.2
Estructura de la delincuencia en Alcoi (1600-1701) (cuadro 1.6)
c) Alzira
La mayor información de la que disponemos de Alzira la convierte en un caso singular. Como «vila» real dispuso de un amplísimo término general desde la Reconquista, pero desde un principio se produjeron diversas segregaciones, tanto de lugares de señorío como de realengo. A mediados del siglo XVI aún contaba con un dilatado territorio con muchas localidades dependientes de su jurisdicción suprema y algunas de ellas bastante pobladas, pero desde los años setenta comienza una fase importante de desagregación territorial que se va a prolongar hasta principios del siglo XVII, con tres casos muy importantes (Algemesí, Carcaixent y Guadassuar).28 Ello, obviamente, tuvo sus consecuencias en el ámbito de la jurisdicción de la justicia alzireña, que sin duda vio disminuido el volumen de sus competencias y causas, pero en una dimensión difícil de evaluar.29
De todas formas, Alzira era una pequeña ciudad destacada y principal en la comarca de la Ribera, muy poblada y con jurisdicción variable sobre distintos territorios.30 La serie del Maestre Racional es bastante completa y hemos construido la estructura de la delincuencia desde 1530 hasta 1690.31 La imagen general que muestra el cuadro 1.9 es semejante a la de otras ciudades reales ya comentadas: un predominio de los delitos de orden público (51,85 %), con especial incidencia de los de armas prohibidas y juegos; les siguen los de ámbito sexual, en particular el amancebamiento y la prostitución (en total el 21,19 %), los violentos, con una cierta presencia (18,64 %) (peleas, lesiones, homicidios) y, ya con poca entidad, aquellos contra la propiedad, sobre todo robos.
Pero si dividimos la información por periodos cronológicos (cuadro 1.7), encontramos diferencias bastante considerables y no de evidente explicación. En primer lugar, de 1530 a 1578, antes de la acentuación de la segregación de localidades, los delitos de juegos y armas son predominantes, además de los de justicia, pero al tener poca incidencia los delitos sexuales (9,55 %) destacan más los delitos violentos, que llegan al 30,28 %. Durante el periodo intermedio (1579-1639), la mayor impronta pudo residir en las citadas segregaciones, aunque también, con mayor nivel de información, los clásicos delitos de orden público, que siguen acaparando la mitad de la base, mientras que se incrementan porcentualmente los amancebamientos y disminuyen correlativamente los hechos violentos. Ya en la segunda mitad del siglo XVII (1640-1690), y con muchos menos datos (solamente 159 infracciones), lo que puede distorsionar los resultados con más facilidad, vemos que adquieren más peso los delitos violentos (44,02 %) (en especial homicidios), por encima incluso de los de orden público, mientras que se reducen los sexuales y repuntan en cierto modo los robos, siempre en términos relativos.
Se trata, como ya dijimos, de delitos remitidos (sujetos a «composició») y algunas penas pecuniarias. Pero de esta sede judicial tenemos un número considerable de expedientes o procesos penales en primera instancia de 1568 a 1705,32 de aquellos asuntos que siguieron su curso procesal, ya fuese porque hubo resistencia y oposición de las partes, negándose a negociar, o bien por la propia complejidad de los hechos, o bien por corresponder a investigaciones que quedaron sin resolver o bien porque se finalizaron aplicando especialmente penas corporales y no pecuniarias (o los reos eran insolventes, etc.), etc. Otros, después de una mayor o menor tramitación procesal, acabaron igualmente total o parcialmente «remitidos» y «composats».33 Si atendemos a la estructura de estos expedientes procesales (cuadro 1.8), especialmente en todo el periodo (1568-1705) y la comparamos con los resultados del Maestre Racional en el cuadro 1.9 observamos un gran contraste (gráfico 1.3). En los procesos el peso de la delincuencia está en el grupo de los delitos violentos, que alcanza casi la mitad del total (49,37 %), seguidos de los delitos contra la propiedad (casi el 20 %), sobre todo robos; los delitos de orden público no representan aquí la parte del león y suponen el 16,59 %, pero ya no destacan las armas prohibidas o los juegos de cartas, sino los atentados y resistencias a la justicia; los delitos sexuales muestran el diez por cien, pero no el amancebamiento o la prostitución, sino las infracciones más graves (actos deshonestos) como las violaciones, abusos deshonestos, etc.; incluso las injurias empiezan a tener un peso en la estructura de los procesos, cuando eran casi inexistentes en los registros del Maestre Racional. Si desglosamos las datos de los procesos entre las dos centurias (cuadro 1.8), encontramos alguna diferencia, pero el perfil general es el mismo que hemos descrito: predominio claro de los delitos violentos, seguidos por los robos, completados por los que atentan contra el orden público y, por último, en torno al 10 %, los delitos sexuales.34
Como vemos, entre los registros del Maestre Racional y los procesos conservados existe no solo una cierta diferencia, sino incluso un fuerte contraste.35 Es el resultado de prácticas y fuentes judiciales distintas, que inciden en una misma realidad criminal. Y esta se debió de situar a medio camino entre estas dos estructuras de la delincuencia.
CUADRO 1.7
Estructura de la delincuencia en Alzira (cifras absolutas y porcentajes) (MR)
CUADRO 1.8
Estructura de la delincuencia en Alzira (cifras absolutas y porcentajes) (procesos)
CUADRO 1.9
Alzira: estructura de la delincuencia comparada (cifras absolutas y porcentajes) (MR, procesos)
| 1530-1690 | 1568-1705 | |
| A) Honor Injurias | 12 (0,50) 12 (0,50) | 8 (3,31) 8 (3,31) |
| B) Violencia Amenazas Lanzamientos Peleas Lesiones Homicidios | 447 (18,64) 10 (0,41) 32 (1,33) 163 (6,80) 125 (5,21) 117 (4,88) | 119 (49,37) 5 (2,07) 7 (2,90) 26 (10,78) 50 (20,74) 31 (12,86) |
| C) Propiedad Daños Fraudes Robos | 150 (6,25) 7 (0,29) 48 (2,00) 95 (3,96) | 48 (19,91) 10 (4,14) 2 (0,82) 36 (14,93) |
| D) Sexo Amancebamiento Prostitución Actos deshonestos | 508 (21,19) 334 (13,93) 99 (4,13) 75 (3,12) | 26 (10,78) 4 (1,65) 4 (1,65) 18 (7,46) |
| E) Orden público Justicia Armas Juegos Desórdenes | 1.243 (51,85) 183 (7,63) 582 (24,28) 468 (19,52) 10 (0,41) | 40 (16,59) 25 (10,37) 9 (3,73) 2 (0,82) 4 (1,65) |
| F) Varios | 37 (1,54) | 0 |
| Subtotal Desconocidos Procesos | 2.397 208 189 | 241 0 0 |
| Total | 2.794 | 241 |
d) La ciudad de Valencia. La Real Audiencia
La ciudad de Valencia se configura con todos los requisitos de una gran ciudad. Contaba con una población media de unas diez mil casas (unos cuarenta mil habitantes) intramuros, que oscilaron al alza o a la baja según las circunstancias socioeconómicas, y era un centro artesanal destacado, con activo comercio minorista e interior y de proyección externa, con un importante puerto, junto a una minoría de agricultores. Además, estaba rodeada (extramuros) de un gran número de «llochs» en su término general, la fértil «huerta», en donde existía un relevante poblamiento disperso en alquerías, que en conjunto suponían otras cinco mil casas aproximadamente. Entre ambas partes hubo siempre una ósmosis y una comunicación constante en todos los sentidos.36 Como capital del reino, era la sede de las principales autoridades e instituciones de gobierno, de la mayoría de la clase dirigente (nobleza titulada, señores de lugares, caballeros, principales jerarquías eclesiásticas) y de una numerosa y variada clase media de profesiones liberales, mercaderes y rentistas («ciutadans honrats»). Estas circunstancias le daban un carácter abierto y cosmopolita, con presencia de forasteros y transeúntes, centro de servicios y ocio y un elevado nivel de anonimato para la época.37
En principio, la competencia ordinaria de la justicia penal correspondía al justicia criminal, que tenía plena jurisdicción (mero y mixto imperio) en el interior de los muros de la ciudad propiamente dicha, y la jurisdicción suprema, la correspondiente a los delitos con penas más graves, en los lugares de su amplísimo término general (con límites aproximados en Sagunto, Buñol y la comarca de la Ribera del Xúquer), en donde sus propietarios ejercían con carácter general la jurisdicción alfonsina.38 Conocemos la acción punitiva de este magistrado por los registros del Maestre Racional,39 y muestran aproximadamente los mismos rasgos que hemos visto en las otras ciudades reales. Un cómputo de 779 delitos de 1556 a 1597 indica que el 62,5 % de los casos corresponden a delitos contra la honestidad, un 22,5 % contra la persona, el 8,2 % contra el orden público y el 6,8 % contra la propiedad. Para el reinado de Felipe III, y con 3.863 casos, siguen siendo mayoritarios (con el 53,22 %) los delitos contra la honestidad, seguidos, con un 29,30 %, por los de orden público y, con un 14,20 %, por aquellos contra las personas.40 Por nuestra parte, hemos efectuado un simple sondeo orientativo en cuatro años alejados entre sí (1546, 1597, 1640 y 1680) y los resultados son semejantes.41 Por tanto, otra vez, la acción punitiva de la justicia local ordinaria según esta fuente (MR) se centraba en los delitos fáciles y leves más abundantes y frecuentes (prostitución, amancebamiento, armas y juegos), producidos mayoritariamente dentro del casco urbano de la capital.
Otros asuntos de esta demarcación, y muchos de los graves producidos en su término general, debieron de seguirse en procesos ordinarios que no se han conservado. Hemos seguido el rastro de estos últimos en las dietas que consignaron y cobraron los distintos oficiales en sus desplazamientos a diferentes lugares para levantar acta de los «nuevos» delitos graves que se cometían extramuros (más en Sueca y su término) y el resultado es clarificador: de 1.852 delitos graves registrados en 98 años (entre 1566 y 1704), el 91,14 % corresponden a 1.688 delitos violentos, y de ellos 834 son homicidios, 667 lesiones y 184 «escopetades», mientras que el resto se reparte entre otros grupos («furts», delitos monetarios, resistencias, etc.).42
Sin embargo, en la gran ciudad de Valencia coinciden otros tribunales de rango superior al justicia criminal, titulares igualmente de jurisdicción plena, pero además sobre ámbitos territoriales mucho más amplios. Se trata de la Gobernación43 y sobre todo de la Real Audiencia.44 Nos encontramos así con una competencia «concurrente», en la que acababa imponiéndose la jerarquía administrativa. Razones de proximidad geográfica y la gran cantidad de gente y delitos de la capital acaban focalizando su actuación en este ámbito espacial, aunque centrándose en los delitos más graves. Hemos estudiado varios procesos de la Real Audiencia,45 que conoce casos por apelación y avocación, pero la mayoría parecen ser actuaciones en primera instancia; asimismo, más de tres cuartas partes de ellos se centran en la gran área urbana de Valencia.46
La estructura de la delincuencia resultante (cuadro 1.10) nos da una primacía indiscutible de los delitos violentos, con un 43,77 % del total, en el que destacan los homicidios y las lesiones. Le siguen de lejos, en torno al 20 %, los delitos contra el orden público y la propiedad; pero ahora, en el primer grupo, sobresalen los concernientes al ejercicio de la justicia y autoridad (resistencias, desacatos, fugas de cárcel, etc.), y en el segundo los robos y «lladres» de todo tipo. En fin, los delitos sexuales suponen el 10,84 %, pero no ya la prostitución y el amancebamiento (excepto casos especiales), ocupación represiva esencial del justicia criminal local, sino las violaciones y estupros, e incluso tenemos algunos ejemplos de injurias graves (gráfico 1.4). Si comparamos la estructura entre las dos centurias, hay similitud general en los grupos de violencia y propiedad y honor, pero cierto contraste en los otros: en el siglo XVII disminuyen los casos de violación y aumentan los de vulneración de la justicia y armas prohibidas.
CUADRO 1.10
Estructura de la delincuencia, Real Audiencia (cifras absolutas y porcentajes) (muestra de procesos)
e) Otras referencias
Las indagaciones en otros archivos señoriales indican que los procesos conservados suelen ser pocos por cada localidad o señorío, y normalmente están centrados en aquellos casos más llamativos, de mayor trascendencia, de personajes destacados (justicias, jurados, administradores, etc.) y en supuestos de una o varias apelaciones. En consecuencia, la estructura criminal resultante no es equilibrada, ofrece escasa diversidad de asuntos y suele potenciar los delitos más graves, normalmente los violentos. Así se ha podido ver en ejemplos de Benicarló-Vinarós,47 de Villalonga, Albalat de la Ribera y en general en los procesos de la Orden de Montesa.48 Por tanto, en fuerte contraste respecto de lo que hemos analizado en Valldigna.
El cuadro 1.11 recoge, como ejemplo, la estructura de la delincuencia de algunos pocos procesos dispersos, tomados como complemento o mayor variedad local de las muestras anteriores y que hemos clasificado como «otras localidades». El resultado global indica el predomino absoluto de los delitos violentos (57,50 %), con el corolario consiguiente de homicidios y lesiones, seguido a considerable distancia por el grupo de orden público (22,50 %), con desacatos y resistencias a la justicia, y completado con los contrarios a la propiedad.
CUADRO 1.11
Estructura de la delincuencia en otras localidades (procesos)
En un estudio sobre 252 procesos criminales de la Orden de Montesa (1550-1700), al parecer en apelación, J. Hernández Ruano llega a conclusiones quizá no alejadas a las que hemos llegado, por ejemplo, para Valldigna. Si reorganizamos los 13 epígrafes en los que este autor organiza los delitos, el peso de la violencia parece fuera de dudas, con un 44 % (homicidios, agresiones y atentados), un 28 % para orden público (armas, jurisdicción, corrupción, etc.), un 20 % para delitos contra la propiedad (hurto, fraude, bandolerismo), más un 7 % para «moral» y un 1 % de injurias.49
GRÁFICO 1.3
Estructura comparada de la delincuencia en Alzira (MR y procesos) (cuadro 1.9)
GRÁFICO 1.4
Estructura de la delincuencia en Valencia - Real Audiencia (procesos 1511-1701) (cuadro 1.10)
1.2 UNA PROYECCIÓN GLOBAL
Los cuadros estadísticos expuestos y comentados sucintamente reflejan la gran variedad de resultados e, incluso a veces, abiertas contradicciones. A nuestro juicio, muestran los distintos orígenes documentales y son consecuencia más de las características de las diferentes fuentes de las que proceden, con todas las variables en juego (sociológicas, jurisdiccionales, de práctica judicial, de política criminal, etc.),50 que de las diferencias que pudo haber entre la delincuencia de uno u otro lugar. Desde luego, estas existieron y puntualmente pudieron variar con el tiempo. Sin embargo, en periodos largos, y en el momento central de nuestra investigación (1550-1650), debió de haber un denominador común, una estructura delictiva básica, que intentamos definir desde parámetros de objetividad y solvencia. Por supuesto, ello solo puede tener un carácter aproximativo y orientativo, dadas las circunstancias del sistema social e institucional del Antiguo Régimen y de la Valencia foral (ausencia de criterios estadísticos; complejidad, confusión y superposición de competencias de los diversos órganos administrativos, etc.).
A nuestro modo de ver, la fuente más solvente y representativa corresponde a la Valldigna por diversas razones: la abundancia de procesos y casos conocidos en relación con su escasa población, la diversidad de los asuntos vistos en primera instancia, la práctica judicial de tratar por igual todos los delitos y por escrito, o el carácter presencial de la señoría y la gestión diligente del orden público, que hizo innecesaria casi siempre la intervención de autoridades superiores (Real Audiencia). La imagen resultante muestra una delincuencia muy polarizada en torno a los delitos violentos, aproximadamente el 40 % del total, o en una horquilla entre el 35 y el 45 %, no solo en número, sino también en las infracciones más graves, como las peleas, lesiones y homicidios. Una cuarta parte son delitos contra la propiedad, y muy en particular los robos, cercanos al 20 %. Les sigue el grupo heterogéneo contra el orden público, con una quinta parte del total, pero entre los que sobresalen los delitos que implican desobediencia y falta de respeto a la justicia y la autoridad (desacato, resistencia, fuga de cárcel, falsedad en juicio, etc.) y mucho menos las armas prohibidas. Los delitos contra la honestidad en materia sexual son pocos y normalmente relacionados con hechos graves (violación), y equiparables en porcentaje (6-7 %) a las injurias, a los insultos y a las acusaciones entre vecinos, que estuvieron con frecuencia en el origen de posteriores agresiones.
En líneas generales, esta radiografía debió de corresponderse aproximadamente con la estructura general de la delincuencia, pero especialmente en zonas rurales, en localidades de pocas casas y habitantes, de escasa presencia forastera, de gran proximidad y cercanía entre sus vecinos, de vida muy tradicional…, que recogían entre el sesenta y el setenta por ciento de la población valenciana.
Sin embargo, el panorama debió de cambiar parcialmente en las pequeñas y medianas ciudades, con un ambiente más urbano, más diversificado socialmente, con mayor dinamismo, a pesar de tener también una fuerte impronta agrícola. Rasgos cosmopolitas que se acentuarían en la capital y que supondrían en conjunto casi un tercio de la población total del reino.51 En este ámbito las fuentes presentan dificultades que hay que tener en cuenta y superar: el doble juego de tribunales (el ordinario y el superior); la práctica judicial, que acentúa a veces la focalización en asuntos leves y de rápida tramitación y relega los complejos, que acaban en procesos muchas veces perdidos; la dificultad del recuento de algunos delitos, que puede acentuar su número (los diferentes «jugadors» individualmente considerados, en vez del delito conjunto de juego); la casi inexistencia de «furts» o «lladres» en las series del Maestre Racional por la razón de su insolvencia para obtener una «composició» o para pagar una pena pecuniaria, y que con mayor frecuencia aparecen como sujetos pasivos de penas corporales, como los azotes; la referencia de casi la cuarta parte de los apuntes de dicha serie contable a procesos, sin identificar las infracciones, hace presumir su gravedad, etc. Todo ello hace que los resultados estadísticos de algunas ciudades distorsionen en cierto modo la realidad criminal. Así, los registros del Maestre Racional de Xàtiva, Castellón de la Plana, Llíria, Alzira y Valencia tienden a sobreponderar algunos delitos de orden público, como el juego, las armas prohibidas y los delitos sexuales, como el amancebamiento/prostitución, mientras que reducen por consiguiente las manifestaciones de violencia y casi anulan a veces los delitos contra la propiedad, en particular los robos. Además, cuando podemos comparar los registros del Maestre Racional con series de procesos, como en Alzira (cuadro 1.9), aquellos quedan un tanto en entredicho. Solo Alcoi y Ontinyent parecen ofrecer una estructura más equilibrada, más asimilable a la resultante de los procesos, y nos sirven de pauta. A su vez, lógicamente, la Real Audiencia prefirió centrarse en los delitos más graves del momento: homicidios, lesiones, robos, alguna violación y armas prohibidas.
Por tanto, lo que podría representar una estructura de la delincuencia de ámbito sobre todo urbano nos daría una presencia importante de delitos violentos, en torno al 30-35 %, junto con un lugar muy destacado para los robos (15 %). No porque estos dos grupos hayan perdido importancia en entidad y cifras absolutas, sino por la presencia y concurrencia mucho más numerosa de otros delitos típicamente «urbanos», que modifican los términos relativos. Así, la presencia de jugadores, armas prohibidas e infracciones contra la justicia situarían al grupo del orden público en torno al 30-35 %. Los delitos de índole sexual más simples (amancebamiento/prostitución) estarían en torno al 10-15 %, con mayor incidencia en las ciudades más grandes (Valencia, Xàtiva, Castellón) respecto a las más pequeñas (Alzira, Ontinyent, Alcoi, Llíria). En fin, las injurias y pequeñas rencillas verbales entre la gente sin duda tuvieron también su presencia de forma independiente (5 %).
De esta manera se perfilan dos radiografías de la delincuencia, próximas entre sí, pero distintas: la rural y la urbana. Y ello tanto por la parcialmente diferente tipología delictiva, como por la propia complejidad de las infracciones. A su vez, una lectura más integral de las figuras o tipos delictivos, considerando la importancia de los que atentan contra la integridad física de las personas, unido a la agresividad verbal de las injurias, completado con la gran difusión y uso de las armas (entre ellas las prohibidas), e incluso con las actitudes y delitos de «resistencia» a las autoridades, nos indica el gran peso que tiene la violencia en la sociedad valenciana de la época, de cómo esta se configura como un rasgo esencial, básico, casi estructural de ella, por otro lado similar al resto de la Europa occidental del momento.52
Asimismo, hay que preguntarse si esta clasificación general de los delitos sufrió una variación o evolución, más o menos marcada o destacada, en el periodo estudiado. La base estadística de los procesos con la que trabajamos no nos permite una respuesta inequívoca. Son importantes las carencias o limitaciones en la primera mitad del Quinientos y en la segunda mitad del siglo XVII.53 La información se concentra en el periodo 1550-1650, en el que predomina ante todo una impresión de estabilidad o continuidad esencial. Como máximo, podríamos entrever quizá una mayor incidencia porcentual de los delitos violentos en el Seiscientos respecto al Quinientos (seis puntos de diferencia en Valldigna y diez en Alzira); entrando en algún detalle, se observa una ligera potenciación de los homicidios (Valldigna, Valencia) y las lesiones (Alzira) y de la lucha contra la violencia, preferentemente en la primera mitad del Seiscientos (difusión de las armas de fuego, más virulentas o mortíferas; momento álgido del bandolerismo, etc.), con matices según zonas. Ello se completaría en las últimas décadas, cuando la disminución del número de procesos viene acompañada por la focalización de la atención o represión en los homicidios y las lesiones graves y la rareza de otros delitos (sexuales, contra la propiedad).54 En cuanto a los registros del Maestre Racional, y dentro de sus características ya explicitadas, hemos visto una cierta estabilidad general en los porcentajes de grupos delictivos en las dos mitades del siglo XVII tanto en Alcoi como en Ontinyent; pero en Alzira (con alguna particularidad), y sobre todo en Xàtiva, Castellón de la Plana y Llíria, el predominio de los delitos de armas prohibidas, juegos y prostitución-amancebamiento durante el siglo XVI se mantiene en el siglo XVII, aunque con alguna corrección, pues tienden en algún caso a disminuir sus porcentajes y asumen más protagonismo los delitos violentos (Alzira, y menos en Xàtiva), evolución que en cambio no se observa en Llíria o Castellón, donde continúan las características observadas en el Quinientos.
La comparación con estructuras o composiciones de la criminalidad de otras épocas o zonas es siempre complicada. Cambian los conceptos o elementos estructurales de los distintos autores y no siempre se especifican las fuentes y su crítica, además de que la mayor parte de las bases estadísticas suelen corresponder al siglo XVIII,55 cuando a veces se producen cambios legales.56
En el ámbito español, la rica documentación de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte refleja la criminalidad de la ciudad de Madrid, convertida en capital de la monarquía desde 1561, foco de inmigración constante y masiva, centro de las principales instituciones políticas y sede de una clase alta de elevado nivel de consumo, junto a amplias capas populares. En la segunda mitad del siglo XVII, los «reos implicados» en delitos violentos, más las injurias, suponen cerca del 50 % del total, porcentaje que va disminuyendo a lo largo del Setecientos, mientras que los delitos contra la propiedad oscilan entre el 20 y el 28 %, y los producidos contra la moral sexual se sitúan en un 7,7 % (1581-1595), y algo más después de 1700.57 En un ambiente muy diferente, la zona rural de los montes de Toledo, los delitos violentos suponen el 28,59 %, o llegan al 35 % si incluimos las injurias; los opuestos a la propiedad representan el 7,31 %, más un 18,61 % específicamente contra la propiedad comunal (uso ilegal del agua, carbón, madera, pastos, caza furtiva, etc.), frente a los sexuales, con un 4,07 %, aunque se advierte la interferencia de los tribunales eclesiásticos en estos últimos.58 Respecto a los valles de Cantabria, la información disponible indica un predominio de las agresiones físicas, seguidas de las injurias, en menor grado los delitos sexuales y pocas referencias contra la propiedad.59 En un ambiente que recuerda mucho a Valencia, en Cataluña, en general, se indica «la presencia de la violencia como una constante estructural en ese mundo rural catalán de los siglos XVI y XVII», y en concreto en algunas zonas (comarcas de Osona y el Vallés) las agresiones físicas supondrían un 30-36 % de los delitos, a lo que habría que sumar un 12-15 % de agresiones verbales y un 5 % de armas prohibidas, con un 20 % de hurtos.60 En cuanto a Málaga y su tierra, en la misma época, se ha remarcado la importancia de los delitos contra la vida, que alcanzarían el 24,3 %, seguidos de un nutrido grupo de actos contra la moral sexual (sodomitas, proxenetas, violadores, adúlteros, polígamos, etc.), además de un 21,1 % de ladrones y otros (falsificadores, incendiarios, falsificadores, etc.), más un específico 10,3 % de bandidos.61
Por tanto, en general,62 con todas las matizaciones y variables en juego (fuentes utilizadas o disponibles, metodología seguida, circunstancias históricas locales, etc.), que pueden distorsionar parcialmente los porcentajes, los resultados estructurales obtenidos en otras zonas españolas son semejantes a los que hemos expuesto para Valencia. Esta se encontraría en los mismos parámetros generales que otras áreas, sin duda porque suponen un rasgo común de las sociedades del Antiguo Régimen. Una rápida aproximación a la amplia bibliografía sobre la criminalidad en la Europa occidental nos reafirma en la misma conclusión. Así, en el Artois francés se ha evidenciado la enorme importancia de la violencia en la conducta habitual de la población campesina, a partir de las «lettres de remission» (1400-1660), en un análisis que parece paradigmático.63 Sin aportar una cuantificación relativa, en Florencia destacaban los delitos violentos en el siglo XVI, junto a los sexuales, de orden público, propiedad, etc.64 Durante el siglo XVIII, junto a Burdeos, los delitos violentos suponían el 38,3 %, más un 14,7 % de la «verbal violence», un 24,3 % contra la propiedad (de ellos, un 15,7 % son robos) y un 5,5 % contra la moralidad.65
Sin embargo, otros autores manifiestan la mayor importancia relativa de los delitos contra la propiedad respecto a otras clasificaciones, incluidos los violentos (homicidios, infanticidios, «assaults», etc.), quizá debido a que suman en el total de la delincuencia los «petty crime», o pequeña delincuencia (pastos indebidos, robos de madera o leña, pequeños hurtos de consumo, daños del ganado, etc.).66 En el Languedoc de 1750 a 1790, tanto en «le grand criminel» como en «le petit criminel», en zona urbana o rural, los delitos contra la propiedad suponen al menos dos tercios del total.67 En la comarca de Neuchatel, durante el siglo XVIII, los delitos contra los bienes y contra las personas (incluidas aquí violación, injurias y calumnias) están casi equiparados en un 42 % cada grupo, pero se evidencia el fuerte peso que aún tienen los delitos violentos, que no parecen haber menguado en esta centuria.68
En fin, la exitosa teoría «de la violence au vol», que desde los años sesenta-setenta defendió la escuela de Pierre Chaunu, a partir de varios estudios zonales en Francia, ha sido puesta en entredicho, aunque no por ello es descartada plenamente. Según esta, en la Edad Moderna se habría pasado progresivamente de una criminalidad marcada sustancialmente por la delincuencia violenta, a otra en la que el delito principal sería el que atentara contra la propiedad (los robos), sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, paralelamente al desarrollo de las estructuras capitalistas.69 Sin embargo, algunos autores han negado la evidencia empírica de esa evolución, otros la han matizado con rigor, sin perjuicio en cualquier caso de que desde mediados del siglo XVII aproximadamente se observe en Europa occidental una tendencia fluctuante y contradictoria a la contención y reducción de la violencia.70
1 Representatividad que vendrá avalada por: 1) una «cantidad» suficiente de casos que no altere o desvíe fácilmente los resultados; 2) la «diversidad», presentando todo tipo de delitos (graves, leves, diversas actuaciones, etc.); 3) la «homogeneidad», con una actuación judicial semejante en todos los casos, sin diferencia de procedimientos según gravedad, respuesta de los inculpados, tipo de delitos, etc.
2 Nos hemos ocupado extensamente de este tema en E. Ciscar Pallarés: «Los “clams”, o pequeñas infracciones agrarias en la práctica judicial del Reino de Valencia (siglos XVI-XVIII)», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 32, 2014, pp. 181-217.
3 Con carácter general, véase la síntesis y bibliografía de A. Grau Escrihuela: Aproximació a la Història de la Valldigna. De la Cova del Bolomor a la Revolució Liberal, Sueca, 2009, y más en concreto, E. Ciscar: La Valldigna, siglos XVI y XVII. Cambio y continuidad en el campo valenciano, Valencia, 1977; y Vida diaria y mentalidades en el campo valenciano (Valldigna, siglos XVI-XVIII), Valencia, 2002.
4 Con la advertencia de fuerte y continua presencia señorial (abad, prior, justicia mayor, normalmente un fraile lego, etc.), frente a otros señoríos de marcado absentismo de sus titulares y gestión por terceros (bailes, administradores, etc.). (Véase E. Ciscar Pallarés: La justicia del abad. Justicia señorial y sociedad en el Reino de Valencia (Valldigna, siglos XVI, XVII, XVIII), Valencia, 2009; sobre el absentismo señorial, del mismo autor, Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valencia, 1977, pp. 83-84).
5 Para este cometido no hemos computado los 32 expedientes de 1504 a 1543, por su carácter esporádico, centrado sobre todo en lesiones y homicidios, con un importante vacío de información entre 1543 y 1557, etc., que podrían haber distorsionado la serie sin aportar valor cuantitativo.
6 Esta impresión, forjada en el análisis de diversos archivos, queda ratificada por la opinión de P. Pérez García: «Perspectivas de análisis del proceso penal en el Antiguo Régimen: el procedimiento ordinario de la Valencia foral (ss. XVI y XVII)», Clio y Crimen, 10, 2013,Durango, pp. 44-48.
7 Con población muy superior, normalmente más de mil casas hacia 1600, los registros del Maestre Racional (que recogen la mayoría de delitos, pero no todos, como luego veremos) de Castellón de la Plana dan una media de 9,32 delitos por año (1576-1702, 1.035 delitos en 111 años); en Alcoi, 10,11 delitos por año (1600-1701, 728 delitos en 72 años), o en Ontinyent, 7,17 delitos por año (1598-1692, 761 delitos en 166 años). En Llíria, con 507 casas, 12,65 delitos (1509-1680, 978 delitos en 78 años).
8 Años sin información delictiva, que se reparten por toda la centuria: 1626, 1638, 1645, 1653, 1665, 1676, 1678, 1684, 1689 y 1702.
9 Obviamente, hubo excepciones. Conocemos algún caso de «bandeig» de prostituta o amancebado, o sospechoso de «lladre», que se anotan simplemente en el libro de justicia y no se abre expediente o proceso (o no se ha encontrado). Pero se han conservado una gran cantidad de libros de justicia y de manaments y empares, y dichas anotaciones son muy esporádicas. Cabe, en fin, la posibilidad de una orden o provisión meramente verbal que ejecutase un castigo (el más usual en este caso podría ser el destierro, quizá una pequeña multa), y que no quedara constancia escrita, pero esto contradice la práctica habitual valldignense de plasmarlo por escrito y conservar los documentos en el archivo-biblioteca del monasterio.
10 Contabilizamos los delitos registrados en los cuadernos de cada año, tiempo en el que se produjeron y conmutaron la gran mayoría de infracciones. Inclusive los muy pocos casos en los que se dice o sugiere que la «composició» corresponde a un delito o proceso de años anteriores. La falta de precisión de la fuente, junto con su escaso número, permite que su posible efecto distorsionador se diluya en el medio y largo plazo.
11 En cómputo total y en su conjunto (desconocidos y procesos) suponen el 12,66 y 13,96 % respectivamente en Xàtiva y Alzira, pero sube en Alcoi, Llíria, Ontinyent y Castellón de la Plana (17,85, 19,65, 19,81 y 20,71 %, respectivamente).
12 Cambios de denominación, delitos nuevos o solo perseguidos en algunos lugares o años, expresiones de contenido dudoso, etc.; tasas por circunstancias diversas (prostitución, hostales), ventas de objetos requisados (v. g., las armas), pero no delitos, etc.
13 Sin duda, a lo largo del tiempo y de los lugares hubo fraudes en la liquidación de las cantidades cobradas (ocultaciones, disminución de estas, incremento de los gastos o averías que deben deducirse, etc.), a veces de forma casi sistemática, pero de difícil cuantificación o proporción (véase para Valencia, P. Pérez García: El Justicia Criminal…, pp. 372-447). Pero no se pueden olvidar los elementos de control para evitarlos (intervención del Maestre Racional, los «dubtes» de las cuentas y su aclaración, la publicidad de los hechos, etc.), así como que trabajamos en series de largo plazo y de número considerable de delitos (no de cantidades) que pueden diluir o reducir fuertemente su incidencia.
14 Con más de sesenta pueblos en su término general («contribución particular»), la ciudad tenía plena jurisdicción en unos (Ènova, Canals, La Llosa, etc.) y en otros solo la superior o del «crimen» (Senyera, Rafelguaraf, Barxeta, Genovés, etc.), mientras que sus propietarios disfrutaban solo de la «alfonsina»; en este periodo algunas localidades se segregaron e independizaron (La Llosa, Villanueva de Castellón, Benigànim), etc. Con carácter general, Historia de Xátiva (J. Hermosilla, dir., Xàtiva, 2006); C. Sarthou Carreres: Datos para la Historia de Xátiva, Xàtiva, 1933, 2 vols. Sobre las ciudades reales se lee con interés la descripción del M. de Viciana: Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad de Valencia, reimpresión facsímil, Valencia, 1972, vol. III, pp. 326-339.
15 ARV, MR, n.º 6.963 al 6.971, que recoge datos anuales entre 1538 y 1703, aunque con considerables altibajos. Como se desprende de todo nuestro análisis, contabilizamos delitos, pero no otras situaciones que surgen a veces y pueden tener interés económico, pero no criminalístico (v. g., tasas por el ejercicio de corredor, tasas para ejercer la prostitución en el «publich», etc., preferentemente en el siglo XVI).
16 Oscilaciones no fáciles de explicar, pero de las que cabe reseñar un aumento de la persecución de la prostitución en el cambio de siglo, un incremento relativo de los actos violentos en el siglo XVII y el hecho de que los 462 casos del grupo «varios» corresponden a ingresos económicos por «paus y tregua», que camuflan enfrentamientos o infracciones de tipo violento, pero solamente anotadas en los registros conservados de seis años (1538, 1544, 1545, 1546, 1547 y 1552) (ARV, MR, n.º 6963).
17 Atendemos a este aspecto en los capítulos IX y X.
18 ARV, MR, n.º 6.955 bis (dos cajas), con datos de 1576 a 1702, aunque el número de delitos conocidos en los primeros años es muy escaso y establecemos la estructura desde 1595, con desglose entre las dos mitades del siglo XVII. Tenía unas 1.165 casas en 1609. Sobre esta ciudad, véase M. Arroyas Serrano: El Consell de Castellón en el siglo XVII: Ordenamiento jurídico y estructura institucional, Castellón, 1989.
19 En particular los robos de productos agrícolas («fulla», uva, algarrobas, cáñamo, animales, etc.), junto con los daños (roturas de árboles, algarrobos, escorrentías, etc.), en lo que parece una política especial de protección de los intereses agrarios.
20 Curiosamente, M. Viciana insiste en esa circunstancia (op. cit., vol. III, p. 323).
21 ARV, MR, n.º 6.987 a 6.991. Como en Castellón, excluimos los «clams agrarios», y unos ingresos de los hostaleros por tener abiertos sus establecimientos hasta cierta hora. Una de las particularidades locales son las multas por «juramentos», que incluimos en el apartado de «desórdenes».
22 Del primer periodo (1509-1600) se recogen datos de 26 años, de ellos 24 de la segunda mitad del siglo. De 1601 a 1645, 32 años, y de 1646 a 1680, 23 años.
23 Si bien contabilizamos delitos y no delincuentes, a veces las fuentes contables no precisan y relacionan separadamente jugadores que han jugado conjuntamente, es decir, un solo delito con varios delincuentes, por lo que el número podría estar exagerado.
24 Con 1.350 casas en 1609.
25 Se le atribuyen 1.150 casas en 1609. Como en Ontinyent, era reputada su pañería de lana.
26 ARV, MR, n.º 7.070. Con datos de 49 años para la primera mitad del Seiscientos y de 36 para la segunda. Aunque la serie cronológica empieza en 1526, solo adquiere entidad informativa en el siglo XVII. Incluye los datos de Agullent, que consiguió el estatus de «universitat» en 1585. Véase A. Bernabeu Sanchis: Ontinyent, Vila Reial (De les Germanies a la Nova Planta), Ontinyent, 1992.
27 ARV, MR n.º 6.908 y 6.909. Aunque la serie empieza en 1526, solo adquiere volumen estadístico en el siglo XVII. Para la primera mitad de la centuria contamos con datos de 37 años y de 35 para la segunda mitad.
28 Algemesí se convirtió en universidad en 1574 (430 casas), y Carcaixent en 1576 (280 casas). La primera obtuvo el privilegio de villa en 1608, con la jurisdicción suprema, mientras que la segunda había alcanzado dicha condición en 1589. Guadassuar se transformó en universidad en 1581 (240 casas en 1609). Ello supone en todos los casos un correlato de largos pleitos sobre deslinde del término, reparto de la deuda, etc. (véase F. Torres Faus: Evolució del mapa municipal valenciá, Simat de la Valldigna, 1999, pp. 142-160).
29 Cabe pensar que, hasta la total independencia de las dos primeras localidades, el justicia de Alzira conocía las causas criminales graves (mero imperio) que se cometieran en su territorio. Así lo hemos visto en Algemesí (villa desde 1608), pero hay excepciones en Carcaixent (el justicia de Alzira paga la mitad de la pena de algunos reos al justicia de Carcaixent en 1617 o 1627). En Guadassuar podía conocer las causas graves desde 1581 (hay ejemplos de 1617 y 1635, por ejemplo).
30 Se le atribuyen 800 casas y una pequeña morería en 1609. Además de los tres lugares citados, en su término se encontraban, entre otros, Pujol, Cogullada, Toro y Puebla Larga. En este último sus propietarios (los Esplugues) tenían la jurisdicción alfonsina y Alzira la suprema, hasta que en 1646 pasó a depender de Carcaixent. Sobre la zona, T. Peris Albentosa: Historia de la Ribera. De Vespres de les Germanies fins a la Crisi de l’Antic Regim (segles XVI-XVIII), 4 vols., Alzira, 2001-2003; e I. Peris Giménez: La otra historia. Delincuencia, comportamientos y mentalidad en la jurisdicción de Alzira (1568-1588), Alzira, 1996.
31 ARV, MR, n.º 6.853 (año 1515) hasta el 6.900 (último año 1693). Como todas las series locales, esta tiene sus particularidades (se habla de «desafiu», que lo asociamos a «questio» o pelea; no contabilizamos las ventas de gallinas, seguramente entregadas para pago de multas. Igual ocurre con las ventas de armas requisadas. Por su parte, los «trencaments de mercat» se sitúan en Varios, etc.).
32 AMA, leg. 501, n.º 1 al 199, con 204 procesos. Hemos excluido algunos sin fecha o en peor estado. De difícil lectura con frecuencia, suelen estar incompletos y la mayoría carecen de resolución final.
33 Pese a la dificultad de cotejar las dos fuentes, hemos encontrado algunos casos de delincuentes con procesos cuya causa (o pena) aparece como remitida en MR previo pago de una cantidad. Por ejemplo, proceso en 1598 contra V. Serrador, C. Cano y G. Pardal por «voler foradar la presó» (n.º de orden 82), que pagan, el 24 de octubre de 1598, 400 reales castellanos y son remitidos de su proceso (MR, n.º 6.855). I. Peris presenta igualmente otros ejemplos (La otra Historia…, n.º 17, 1576, p. 92; n.º 21, p. 99, 1584).
34 De todas formas, conviene destacar el fuerte aumento relativo de los delitos violentos (sobre todo lesiones) en el siglo XVII, precisamente cuando descienden los delitos contra la propiedad y el orden público.
35 Contraste que ya observó I. Peris para el periodo 1568-1598 (I. Peris: La otra Historia…, pp. 35-40).
36 Hemos desarrollado estas ideas en un trabajo (en preparación) sobre las dietas de los oficiales del justicia criminal de la ciudad.
37 Si bien contamos con excelentes monografías específicas, echamos en falta un estudio de la huerta y de su vinculación con la ciudad (parcelado, producción agrícola, estructura artesanal, relación comercial, etc.), así como una síntesis de conjunto, por lo que sigue siendo cita obligada el ya antiguo libro de M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d’Història i Geografia Urbana, Valencia, 1972, o la obra colectiva más reciente La ciudad de Valencia. Historia (dirigida por J. Hermosilla, Valencia, 2008).
38 F. Torres Faus: op. cit., pp. 131-142. También, pero para el siglo XVIII, V. Giménez Chornet: Compte i raó. La hisenda municipal de la ciutat de València en el segle XVIII, Valencia, 2002, pp. 19-22.
39 ARV, MR, larga y completa serie que arranca a finales del siglo XIV. Aparte de los trabajos de F. Roca Traver y de R. Narbona, esta institución ha sido estudiada para la época moderna por P. Pérez García (sobre todo, El Justicia Criminal de Valencia, 1479-1707, Valencia, 1991), quien ha contabilizado y publicado minuciosamente las cantidades recaudadas y gastadas desde 1479 a 1707 (en total y por conceptos), pero no en atención a los delitos cometidos, salvo lo referido en la cita siguiente.
40 P. Pérez García: «Una Magistratura de la Valencia Moderna: El Justicia Criminal (1598-1621)», Estudis. Revista de Historia Moderna, Valencia, 1986, pp. 217-218. Los primeros datos (1556-1597) corresponden a un trabajo de D. Minguillon sobre Felipe II, y los del periodo de Felipe III al profesor Pérez García.
41 ARV, MR, respectivamente n.º 6.233, 6.312-6.313, 6.381 y 6.417. Los delitos contra la honestidad suponen el 55,84, 93,07, 48,83 y 52,94 %, respectivamente, seguidos de lejos por los juegos y armas prohibidas.
42 E. Ciscar: «La delincuencia grave y su evolución…» (en preparación).
43 Compleja e importante institución, con claras funciones judiciales de índole penal, que no ha sido objeto de nuestra atención, aunque aludiremos a ella puntualmente. Sobre su demarcación y estructura básica, E. Salvador Esteban: «La Gobernación Valenciana durante la Edad Moderna. Cuestiones en torno a su singular estructura territorial», Studia Historica et Philologica in Honorem M. Batllori, Roma, 1984, pp. 443-455.
44 T. Canet: La Audiencia Valenciana en la época foral moderna, Valencia, 1986; y La Magistratura Valenciana (SS. XVI-XVII), Valencia, 1990.
45 Procesos de Real Audiencia, Segunda Parte, reseñados en el inventario 137 del ARV. Hemos seleccionado 205 (sobre un total de 893), de 1511 a 1701, con un sondeo que recoge procesos legibles de cada década y procura mantener una estructura delictiva paralela a la de la serie en su conjunto.
46 De los 205 procesos estudiados, 129 (62,9 %) corresponden a la propia ciudad de Valencia; 38 (18,5 %) a localidades de los alrededores, en su término general (Moncada, Patraix, Aldaya, Paiporta, Quart, Albal, Torrent, Chirivella, Ruzafa, Orriols, Benimaclet…), y otros 38 a distintos lugares del reino (Xàtiva, Albaida, Villarreal, Alginet, Nules, Llíria, Carcaixent, Gandia, Morvedre, Carlet, Denia, etc.).
47 En una monografía sobre Vinarós y Benicarló (477 y 393 casas en 1609, respectivamente) solo se han localizado 25 procesos criminales entre 1490 y 1688 y de ellos 18 corresponden a actos violentos (el 72 %) (J. Hernández Ruano: La hora de los litigios. La justicia de la Orden de Montesa y los Austrias en la encomienda de Benicarló-Vinarós, Valencia, 2006, pp. 151-152).
48 En un legajo relativo a procesos en Villalonga (AHN, Archivo de la Nobleza, leg. 793; otros consultados del ducado de Gandia, legs. 800 y 812) en la primera mitad del siglo XVII, de 12 asuntos penales conservados, 9 corresponden a violentos (75 %). En la publicación de veinte procesos (22 delitos) de Albalat de la Ribera (R. Frasquet Fayos: Vint processos criminals d’Albalat de la Ribera, 1611-1666, Albalat de la Ribera, 1997), 17 son de cariz violento (85 %), y uno de robo, prostitución e injurias, respectivamente. Los procesos dispersos en legajos sobre lugares de la Orden de Montesa en ARV (Clero) suelen referirse a temas complejos, enrevesados, avocados y/o con varias apelaciones que llegaron a la Lugartenencia General de la Orden en la ciudad de Valencia (cuadro 1.11).
49 J. Hernández Ruano: Justicia y sociedad en el señorío de la Orden de Montesa en los siglos XVI y XVII, tesis doctoral, Valencia, 2004, 2 vols. Sin embargo, no queda suficientemente dilucidado el origen de los procesos penales (Vallada y/o varias cortes de Justicia), y al parecer son preferentemente causas en apelación (vol. I, pp. 378-388, cuadro 4.2.1). Trabajo publicado sustancialmente como Poderosos pleitos. Conflictividad, litigantes y estrategias judiciales en el señorío de Montesa (siglos XVI y XVII), Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2014, pp. 257 y ss.
50 Véanse en ese sentido las reflexiones de la introducción.
51 Las localidades de más de 600 casas, junto con la ciudad de Valencia y su hinterland, suponían casi un tercio del total de la población del Reino de Valencia, a partir del recuento del marqués de Caracena en 1609.
52 Sobre estas cuestiones se volverá en otros capítulos, en especial en el segundo y cuarto.
53 Así, ausencia de procesos en Alzira hasta 1568, solo 32 en Valldigna entre 1504 y 1543, y unos escasos 22 en Valencia en la primera mitad del siglo XVI. Para la segunda mitad del Seiscientos, el descenso de procesos es muy notable en las tres zonas.
54 En la Valldigna del siglo XVIII, dentro de una cierta continuidad, aumentan los delitos violentos, especialmente los homicidios, mientras que en términos relativos disminuyen las injurias y los robos. En Alzira son las lesiones las que más crecen, con descenso proporcional de injurias, robos y orden público. En Valencia-Real Audiencia, en cambio, disminuye ligeramente el porcentaje de delitos violentos (aunque sube el número de homicidios), pero aumentan los que reprimen las desobediencias a la autoridad y los de armas prohibidas, lo que supone otras facetas de la lucha contra la violencia.
55 Así, a partir de las causas de la Real Audiencia borbónica en Valencia, tenemos dos clasificaciones generales de los delitos correspondientes, una al reinado de Felipe V (J. A. Catalá y S. Urzainqui: «Delincuencia y Orden público en la Valencia de Felipe V. Una visión general y dos aproximaciones selectivas a partir de una fuente poco conocida, los registros de la Real Audiencia borbónica», Estudis. Revista de Historia Moderna, 37, Valencia, 2011, p. 257) y otra a los años ochenta de la centuria (J. M. Palop: «Delitos y penas en la España del siglo XVII», Estudis…, 22, Valencia, 1966, p. 67), que si bien tienen similitud con las que hemos expuesto (predominio de los delitos violentos, seguido de los contrarios a la propiedad…), ofrecen también diferencias, incluso entre las dos clasificaciones citadas.
56 Así, por ejemplo, y sin extendernos en este tema, muestran un predominio muy destacado y llamativo de los homicidios en ambas estadísticas (sobre las lesiones, normalmente superiores en número), lo que sugiere que en esta época dicha institución (la Real Audiencia) asumió directamente el conocimiento de los delitos graves, relegando los otros a los tribunales inferiores, lo que distorsiona en parte los resultados porcentuales.
57 A. Alloza: La vara quebrada de la Justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, Madrid, 2009, esp. pp. 124, 145-148 y 189-190.
58 A. Rodríguez González: Justicia y criminalidad en Toledo y sus montes en la Edad Moderna, Toledo, 2009, esp. pp. 97-98, 128, 153 y 184-185. La base documental recoge causas criminales de 76 localidades (no llega al 6 % de Toledo ciudad solamente), desde el siglo XVI al XIX, con reparto espacial y cronológico desigual. Sobre esta zona y una primera aproximación a sus procesos, M. R Weisser: The Peasants of the Montes. The Roots of Rural Rebellion in Spain, Chicago, 1976.
59 T. A. Mantecon Movellan: Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria Rural del Antiguo Régimen, Santander, 1997, pp. 358-359 (pocos datos procesales penales de mediados del siglo XVII).
60 J. L. Beltrán Moya: «Violencia y marginación en la Cataluña de la Época Moderna (siglos XVI y XVII)», Estudis. Revista de Historia Moderna, 28, 2003, pp. 7-41, y bibliografía citada.
61 F. J. Quintana Toret: «De los delitos y las penas. La criminalidad en Málaga y su tierra durante los Siglos de Oro», Estudis. Revista de Historia Moderna, 15, 1989, pp. 245-269.
62 Con alguna excepción, quizá en relación con la fuente utilizada: de una estadística de detenidos en las cárceles de Castilla en 1572-1573, el 35 % lo son por delitos contra el patrimonio, el 22 % contra la integridad física, un 10 % son gitanos, un 8 % responden a delitos de naturaleza sexual, y el resto al orden público y justicia (J. L. De las Heras: La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, 1991, pp. 273-276).
63 R. Muchembled: La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siecle, Bruselas, 1989. Del mismo autor: Una historia de la violencia. Del final de la Edad Media a la actualidad, Madrid, 2010.
64 J. K. Brackett: Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence, 1539-1609, Cambridge, 1992 (sobre todo el capítulo VI).
65 J. Ruff: Crime, justice and public order in Old Regime France. The senechaussés of Libourne and Bazas, 1696-1789, Londres, 1984. Pone de relieve que durante este siglo no se incrementan los delitos contra la propiedad respecto a los violentos. De este autor, con carácter general sobre la violencia, Violence in Early Modern Europe, 1500-800, Cambridge, 2001.
66 J. A. Sharpe: Crime in Early Modern England, 1550-1750, Nueva York, 1984, p. 55. M. R. Weisser: Crime and Punishment in Early Modern Europe, Bristol, 1982, pp. 47-49.
67 N. Castan: Les criminels de Languedoc. Les exigences d’ordre et les voies du ressentiment dans une societé pré-revolutionnaire (1570-1790), Toulouse, 1980, pp. 212, 218, 277.
68 Ph. Henry: Crime, Justice et Societé dans la Principauté de Neuchatel au XVIIIe siecle (1707-1806), Neuchatel, 1984, pp. 494-495 y 654-655.
69 «Les violents font place aux voleurs», afirma en síntesis B. Garnot (dir.): «L’historiographie de la criminalité pour la periode moderne», en Histoire et Criminalité. De l’antiquité au XXe siecle. Nouvelles approches, Dijon, 1992, pp. 25-29.
70 R. Muchembled: Una historia de la violencia…, en general y especialmente pp. 245-299. N. Elias: El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México-Madrid, 1993, pp. 229-242, 257-265, 449-520. Redactadas estas líneas, conocemos el trabajo de T. A. Mantecón Movellán («Los impactos de la criminalidad en sociedades del Antiguo Régimen: España en sus contextos europeos», Vínculos de Historia. Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, 3, Ciudad Real, 2014, pp. 54-74), coincidente en general con lo afirmado (declive de la violencia interpersonal en la Edad Moderna; extraordinario peso de los delitos violentos; semejanza en los porcentajes de delitos contra el honor, el sexo y la propiedad, aunque no en los de orden público; tasas de homicidios sobre población muy variables, etc.).