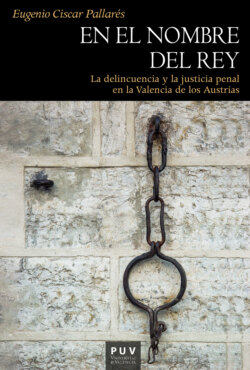Читать книгу En el nombre del rey - Eugenio Císcar Pallarés - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII. EL HONOR
Los delitos específicos contra el honor de las personas, básicamente injurias y calumnias, no suelen ser independientes en los estudios históricos sobre la criminalidad, probablemente por su escasa cuantía y por la posibilidad de confundirlos en cierto modo con la violencia. Sin embargo, todos los autores lo consideran un factor esencial para la comprensión de la litigiosidad en la Europa moderna (Ph. Henry, R. Muchembled, J. Ruff, J. Brackett, N. Castan, A. Rodríguez Sánchez, J. Hernández Ruano, etc.), razón por la que les prestamos una atención particular y autónoma.
Pocas palabras han generado tal cúmulo de reflexiones como el honor. La riqueza de matices, la versatilidad de su concepción, las relaciones con otros conceptos (virtud, limpieza de sangre, preeminencia, etc.) y su propia plasmación filológica (honor, honra, fama, «mas valer», etc.) han generado ríos de tinta. Lejos de cualquier planteamiento atemporal, el honor cambia, evoluciona o muestra facetas distintas según lo estudiemos en la Ilíada, en los discursos de Cicerón, entre los pueblos bárbaros, en la caballería medieval, en el teatro calderoniano…, o en pueblos actuales (Chipre, la Cabilia, la ciudad de Granada durante el siglo XX).1
Para la época de los Austrias, en general, el honor es «el valor de una persona a sus propios ojos, pero también a los ojos de la sociedad. Es la estimación de su propio valor y dignidad, su pretensión al orgullo, pero es también el reconocimiento de esa pretensión, su excelencia reconocida por la sociedad, su derecho al orgullo». Es el concepto e imagen que se tiene de sí mismo, o que se pretende tener, que forma parte de su yo, de su dignidad, del respeto que se tiene a sí mismo. Implica forma de ser, actitudes, comportamiento, etc. Pero, al mismo tiempo, esa imagen de sí exige consideración y aceptación externa, el reconocimiento por los demás; presupone, pues, la valoración por parte de la sociedad. El sentimiento del honor inspira «una conducta que es honorable, la conducta recibe el reconocimiento y establece reputación, y la reputación es finalmente santificada por la concesión de honores». Es decir, es honor «sentido», honor «pretendido» y honor «reconocido» (J. Pitt-Rivers).
En lo que ahora nos concierne, hay que remontarse a la consolidación del feudalismo en la Edad Media y al auge de la caballería y de sus ideales. Una nueva clase de nobles y caballeros, arropados en torno al rey, va cuajando a base de hazañas o hechos destacados y de lazos de sangre y familia, un código de conducta, unos ritos llenos de significado, posesiones y riquezas, privilegios y diferenciación del resto de la sociedad, etc., y al mismo tiempo, una ideología de grupo dominante. Cualquier vulneración de ese conjunto de valores implica una «vergüenza», una afrenta que hay que limpiar mediante la venganza y con sangre (de ahí, las «faide» germánicas, las «vendettas» italianas, etc.). Al final de la Edad Media ese honor nobiliario queda ya claramente definido como exclusivo de un grupo social reducido, como forma de «honor de clase», con conciencia de élite dominante y con su propio corolario (sentido de la jerarquía, criterios de protocolo, espíritu de solidaridad, rivalidades entre familias, formación de bandos, el recurso a la venganza, etc.). Pero toda esa ética caballeresca y nobiliaria, ese conjunto de ideales excelsos propios de la clase dominante, irradia en el conjunto de la sociedad; de alguna manera se derrama en cascada en el conjunto del cuerpo social. Todos, de alguna forma, más o menos tácitamente, conocen, admiran e intentan copiar, a su manera, y en la medida de sus posibilidades, ese mundo ideal y supremo de prestancia personal y honorabilidad, de prestigio y respetabilidad social. Los pobres, los humildes, los plebeyos, el conjunto de la sociedad en suma, tienen también un sentido del honor que tienen que hacer valer y defender frente a terceros, incluso con las armas si fuera necesario.
En ese sentido, en la sociedad española de los siglos XVI y XVII se nos muestra la nobleza (en transformación de nobleza guerrera a «élite de poder») como estamento privilegiado, como un conjunto de caracteres diferenciadores del resto de la sociedad (antecedentes familiares, apellidos, pureza de sangre, títulos, riquezas, privilegios, etc.) que constituye todo un «honor», con todos sus códigos y su ética de conducta y preeminencia. Pero también el pueblo llano, el conjunto de la sociedad, recibe y asume un «reflejo» de esa magnificencia superior y que suma a su propia conciencia o concepto de sí mismo, como cualquier persona humana. El pueblo, no privilegiado, el 95 % de la población aproximadamente, aunó a su imagen de respetabilidad personal la asunción (en mayor o menor grado) de los ideales de la clase dominante, admirada y envidiada e imitada en lo posible. El honor (sinónimo de la honra) se convirtió, pues, en un valor social fundamental. Amor propio y dignidad personal se confunden con honor. Si es vulnerado y humillado, se convierte en una «vergüenza» intolerable y debe ser reparada y lavada, y si es necesario, con sangre. Y con frecuencia de forma directa (el duelo o desafío, la venganza), porque el recurso «civilizado» a los tribunales de justicia aún no estaba suficientemente arraigado. Una de las formas de humillación más populares y corrientes (aunque puntual) fue la de poner en tela de juicio o ultrajar la honestidad de la mujer. Así lo reflejó el teatro del Barroco, más sensible al sentir popular en autores y obras clásicas, que apenas merecen ser recordadas (Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla). Los maridos calderonianos lavan con sangre los ultrajes a sus mujeres o hijas. Desde luego, hay un punto de exageración escénica, un recurso fácil, casi morboso, hacia los gustos del público que llenaba los corrales de comedias, pero en el fondo refleja valores sociales populares, profundos y extendidos. Pero, más allá de este recurso literario, el honor estará en la causa de un gran número de delitos de la época, en particular los violentos. La lectura de centenares de procesos penales sugiere rememorar en prosa vulgar y forense ese mismo mundo de ideas y valores.
Más en concreto, con la voz «injurias» en los cuadros de delincuencia (capítulo I) hemos incluido tanto las injurias propiamente dichas (insultos, difamación, gestos, etc.) como las calumnias, es decir, la atribución a terceros de determinados actos que de ser verdad supondrían la comisión de un delito (haber robado algo en concreto, falsedad en juicio, etc.). Estas últimas, muy inferiores en número, tienen un denominador común con las injurias: la ofensa a la honorabilidad, buen nombre, honra de las personas, a su propia consideración personal y a su respetabilidad social.
Como es obvio, la base del análisis documental son los procesos penales, pero con un criterio diferenciador e individualizado respecto a otros delitos conexos.2 De esta manera, las injurias se nos aparecen como un delito de escasa cuantía, relativamente menor. En la Valldigna suponen el 7 %, pero con una diferencia entre el siglo XVI (8,37 %) y el XVII (4,09 %). En Alzira alcanzan el 3,31 %. Aunque, dada su menor gravedad en relación con otros delitos, las injurias deberían ser muy raras en los procesos de la Real Audiencia, con todo alcanzan el 3,61 %. En los registros de delitos del Maestre Racional, el número de injurias es casi irrelevante: apenas llegan al 1 %, salvo en Alcoi (2,17 %).3
Si bien en la mayoría de procesos estudiados este delito es considerado como única infracción, en una cuarta parte, aproximadamente, de estos las injurias aparecen asociadas a otros delitos.4 De estos últimos, aunque no faltan casos sin relación o conexión aparente (v. g., injurias y fuga de cárcel), lo normal suele ser que vayan vinculadas a los delitos violentos como amenazas, coacciones, peleas y lesiones, o con el delito de daños. Lo que sugiere que, más allá de las estadísticas, probablemente el porcentaje de injurias debió de ser mayor si consideramos todas las variables en juego (las leves que no trascendieron judicialmente, las confundidas o diluidas en agresiones graves, los desacatos, etc.). Hubo desde luego una agresividad verbal considerable, muy difícil de evaluar cuantitativamente, aunque quedó muy minusvalorada o marginada ante la gravedad de la agresividad física, como veremos en el capítulo siguiente. En ese sentido, cuando se indica la causa, esta apunta a lo que fue común en las agresiones físicas: el odio («oy, rancor e mala voluntat»), la ira o el consabido «induhits per lo sperit maligne».
Las injurias se pueden realizar o proferir por hombres o por mujeres, individual o colectivamente, de forma unidireccional o con respuesta y cruce de insultos de todo tipo o nivel entre los presentes e implicados. Pueden acontecer en lugar privado o reservado (v. g., el interior de una casa), o en lugar público (la calle, la plaza, el horno, el molino, etc.), lo que le añade más gravedad por su trascendencia social. Pero quizá uno de sus rasgos más destacados es el mayor protagonismo que tienen las mujeres en este grupo delictivo. Si bien estas no llegan al 10 % del total de los delincuentes (cuadro 2.1), su número y participación aumentan considerablemente en este tipo de infracción, en proporción variable pero aproximándose al nivel o participación de los varones.5 Si la criminalidad general parece tener un sesgo preferentemente «masculino», en el caso de las injurias el peso de las mujeres es muy superior a la media general y los dos sexos casi se equilibran.6 La agresividad de las mujeres se manifiesta más abiertamente en las palabras y rara vez llega a la agresión física (¿por menor agresividad en general, por menor fuerza muscular, por menor acceso a las armas, etc.?), precisamente al contrario que los varones, como veremos al analizar la violencia.
En general, el medio utilizado es, obviamente, la palabra, la expresión oral, las «paraules injurioses», o «tractar mal de paraula». La excepción viene a ser la injuria por medio escrito, por papeles o libelos, lo que hasta cierto punto resulta algo sorprendente tratándose de un ambiente de tan generalizado analfabetismo. Así, en 1633 se colocaron dos papeles escritos debajo del «Om de la plaça» en Simat de Valldigna, en los que se decían muchas insolencias sobre «Mathias lo barber», de ciertos «desacatos» que había hecho «en les fadrines».7 En muchos pilares y esquinas de la plaza de San Mateo se encontraron en 1608 «pasquins o libells infamatoris», en los que se ridiculizaba al obispo de Ampurias y se insinuaban sus orígenes familiares espurios (¿moriscos, herejes?).8
Un supuesto ambiguo es la injuria por hechos materiales, que, además de daños o un cierto perjuicio patrimonial, implica humillación pública, difamación generalizada, manifestación ostentosa y recordatorio evidente de una crítica ambiental, etc. Se trata de ensuciar y pintar las fachadas de las casas (paredes o puertas) de la persona o familia a quien se quiere humillar. Es una gamberrada de mal gusto, cuyo momento idóneo de realización es la oscuridad de la noche y sus autores con frecuencia son los jóvenes y en días de fiesta y jolgorio. Cuando los perjudicados presentan una denuncia ante la justicia, quizá más que el daño material que se ha producido en su propiedad suele trascender la vergüenza pública por padecer tal afrenta y por estar en boca de toda la comunidad por semejante acción. Lo hemos visto repetidamente al estudiar la vida cotidiana en la Valldigna.9 Así, Miguel Paixer, morisco de Simat, acusa en 1561 a Antoni Serrano de haberle hecho «certes carabaces y pintures» en la puerta de su casa, lo que atribuye a cierta «mala voluntat», lo que acabará en una agresión. Al año siguiente se pregunta a Johan Cirrey, quien había hecho «les enramades y pintades de les portes de les cases de Miguel Flori del loch de Taverna y de Miguel Signell ab erbes verdes, pintant en aquelles moltes vellaqueries a modo de carabaces y a modo de ballestes y altres bodonnies»;10 otros testigos hablarán de «enrramades» y de «fadrins que costumen de fer cudolets11 y anar apredegant y pegant porrades ab espases per les portes». El fiscal dirá en 1580 que a Miguel Caysat «li penjaren espardenyes y altres enramades de front de la porta de aquell en gran infamia de dit clamant», como otros casos en 1578, 1589 o 1624, por ejemplo. En Alzira, en la «nit de Capdany» de 1582, el notario Pere Serrano encontró las puertas de su casa «fullades de merda»; sus pesquisas por identificar al responsable del daño y afrenta inquietaron al presunto autor, que le atacó e hirió.12 A pesar de la parquedad de los apuntes de los libros de justicia del Maestre Racional, encontramos algunos casos semejantes en Castellón de la Plana o Alcoi.13
Pero son las palabras, o si se quiere una sarta de ciertas palabras y frases en concreto, las que provocan normalmente las injurias. Algunos procesos son crípticos, renuentes a reproducir los términos exactos que se han pronunciado o la alusión es velada, como queriendo disimular una cuestión de evidente mal gusto. Se hablará, entonces, de palabras insultantes, de «paraules injurioses», «paraules malsonants», «se desavingueren de paraules», «vindre a rahons», «haver parlat malcriat», etc. Así, dos vecinas, esposas de dos labradores de Campanar, junto a los muros de Valencia, discutieron en 1571 sobre diversas cuestiones; una llegó a forcejear con otra, que estaba «preñada», pero la Real Audiencia solo destaca que se dijeron «algunes paraules injurioses».14 En Tavernes, en 1674, Nicolau Thomas se «desavingué de paraules» con Antonio López mientras jugaban a la pelota y el incidente acabó en una resistencia a la justicia y amenazas con escopeta. A veces se desconoce exactamente lo que se dice, pero se presupone grave: los moriscos Negral y Tanna discutieron por diferencias económicas y acabaron pegándose, lanzándose al suelo y diciéndose mil improperios en algarabía, «com sia costum e pratica entre los novament convertits dirse quantes vellaqueries saben al temps ques barallen» (Tavernes, 1570).15 Sin duda, eso no era exclusivo de los moriscos y, como ya hemos dicho, los insultos de todo tipo solían acompañar a los golpes y las agresiones físicas.
Sin embargo, otras veces los escribanos sí reproducen las palabras pronunciadas (o parte de ellas), sin duda como reflejo fiel de los hechos. Si entramos en ellas, vemos que dos tercios aproximadamente de los términos recogidos inciden en una misma cuestión: la honestidad de la mujer en materia sexual, con todos sus derivados colaterales. Y en ese sentido la palabra reina por antonomasia es la de «bagasa» o prostituta, acompañada de otras similares («puta», «puta provada», «bagassa, revenedora, cul de frares», «bruta sapasobrosa avalotadora de poble y bruxa», «alcavota», etc.). La referencia a los hombres incide casi siempre en «cabró» o «cornut», entre otros («puto», «bujarró», «rohin ome y cabró», «cap en lo cabró, fill de la bagassa», etc.). Son muchos los ejemplos que podríamos describir, pero nos limitaremos a unos pocos en varios planos de análisis. El principal tiene relación con la conducta sexual de la mujer en general, y en particular de la casada. Así, a Antonio Amat y su mujer les habían insultado públicamente en la calle («un cornudo y una puta y que le havian de cortar los cuernos y que eran unos ladrones») dos hermanas, que eran unas «mujeres libres y que públicamente tienen venal su cuerpo» (Valencia, 1619).16 En Alzira, Ana Talavera denunció a la mujer de Hieroni Ruvio porque le había llamado «puta, bagassa, mala dona e que havia conegut lo bordell y que era estat mare del bordell» y a su marido «cabró» (1594).17 El morisco Negret denunció a Catalina Maymona de Jarafuel porque anteayer, a la que «eixien de misa», trató a su mujer de «puta, bagassa, alcavota, dientli que hera venguda de Castella bagassa de xpians (¿cristianos?) y altres coses indecents» (1595).18 Maria Sennena es «dona de mala llengua y costums», borracha, alborotadora, que llama a las mujeres «putes», «bagasses y dones rohins», que sus casas son «bordells» y que «de ordinari parla mal de persones honrades, levantlos la honra y fama» (Simat, 1635).19
Semejantes comportamientos no solo desacreditan a las mujeres en general, sino que para el caso de las casadas representan una humillación pública para el marido, que se ve ridiculizado socialmente, traicionado por aquella de quien más fidelidad y lealtad podía esperar, puesta en duda su hombría, etc. De ahí el fácil recurso de llamar «cabró» o «cornut» al varón. En 1575, una mujer de Tavernes dijo de un vecino que «era un puto y no era home pera dar raho a sa esposada»; en 1590, la mujer de Joan Paella gritó en la plaza de Benifairó que la mujer de Geroni Dido había parido un «bort», que su marido era un «cornut», citando a quien entraba en su casa «a ferlo cornut»; dos años después, Antoni Minig gritaba al molinero «cabró, trau la dona que tens ahi», amenazándolo con una «espaseta desembaynada»; en 1607 un labrador de Xara desafió a otro con una «agulla espardenyera», gritándole «lladre, vellaco, puto y si era home que ixques».20 Y ese insulto no era una expresión más o menos chistosa u ocurrente. El marido «engañado», avergonzado públicamente, podía tener la «razonable» tentación de limpiar su honor matando a su mujer, supuestamente adúltera. Así, Ursula Torrella, mujer de un pescador, no solo se quejaba de que Bárbara Godos, esposa de un labrador, todos residentes en Valencia, la injuriase como mujer deshonesta («bagassa») por «oy, rancor e mala voluntat», sino que sobre todo temía la reacción violenta de su marido contra ella («grandissim perill de sa vida») (1562).21 Exageraciones aparte, ello no era una fantasía imposible, como veremos al analizar la violencia. En la misma línea, las hijas, jóvenes y casaderas, debían permanecer vírgenes antes del matrimonio y llevar una vida de recato y decencia. De lo contrario, peligraba su propia imagen y, lo que es peor, la de toda su familia. Una simple insinuación era de hecho un grave insulto. Así, se impuso una pena «per haver infamat la filla de…, dient que havia dormit ab aquella», en el Ontinyent de 1616. En Simat, la viuda Na Violant Fuster interpuso una «accusatio» contra Franses Blasco, un pretendiente de su virtuosa hija, a la que cortejaba, porque había empezado a hablar mal de ella por el pueblo, jactándose de haberle quitado la virginidad, que la havia «hagut carnalment» (1574); en el Benifairó de 1669, se acusó a Blay Ribelles porque había dicho públicamente que se había «honrat y chaltat» en dos ocasiones con la hija del denunciante, «que es muy honrada».22
Un caso particular es el de los monjes cistercienses del monasterio de la Valldigna. Habituados a una vida bastante «relajada», a incumplir en varios extremos la regla de San Benito, a vulnerar la estricta clausura monacal, etc., administraban directamente sus señoríos, salían con mucha frecuencia del convento y departían con los vasallos de sus pueblos inmediatos, sobre todo del contiguo Simat, y muy especialmente en horas de media mañana, cuando los hombres estaban en el campo y sus mujeres solas en casa. Ello creó un mal ambiente y una pésima imagen, que pesaba como una maldición sobre los suspicaces varones de la zona. Sin duda, hubo a lo largo del tiempo relaciones sexuales de monjes con campesinas, pero a nuestro parecer aisladas y excepcionales, pues de lo contrario se hubieran producido reacciones violentas y desbordadas. Pero importaba quizá más la «apariencia» que la realidad. Así, un insulto frecuente en el señorío fue el de «bort, fill de frare», y los simatenses tuvieron que soportar especialmente ser el hazmerreír y el objeto del chiste fácil de los alrededores: eran «la fábula de la comarca», como dijo un fraile visitador en 1666.23
Todos estos ejemplos son el contrapunto de una serie de valores fuertemente arraigados en la sociedad y que se consideraban básicos para la imagen pública y honra: la virginidad de la mujer antes de llegar al matrimonio, el recato y la modestia de las doncellas, la fidelidad de la esposa al marido, cuidando además de «parecerlo», la virilidad y respetabilidad sexual del hombre/marido. Valores que eran fundamento del honor y fama pública de las personas y de sus familias, y que si eran ofendidos o destruidos había que repararlos, ya sea mediante el matrimonio con la doncella, o con la muerte del ofensor en su caso.
Después de la honestidad sexual (de esposas, hombres, hijas, monjes), destacan numéricamente los ataques a la honestidad económica. Muchas veces se insulta, sobre todo a los varones, como «lladres», en público y en privado, y esa voz producía a la sazón profundo malestar y zozobra en quien la recibía. La honradez y seriedad en las relaciones económicas (decir verdad, cumplir la palabra dada, responder de las obligaciones, etc.) eran esenciales para dar seguridad y fiabilidad en el trato comercial. En una sociedad con porcentajes elevadísimos de analfabetismo, los tratos de todo tipo (compraventas, salarios, pequeños préstamos, etc.) se hacían «de paraula», sin constancia escrita, con frecuencia sin testigos (que en su caso podían ser dudosos), y además el pago se pactaba a plazos y condicionado (a la cosecha, a otra venta, etc.), sin duda por la escasez de liquidez y numerario; recurrir al notario era caro y solo se reservaba para algunas operaciones más relevantes. En estas circunstancias, la seriedad y el rigor en las relaciones comerciales eran fundamentales, pues de lo contrario se habría extendido la desconfianza y se habrían bloqueado y reducido las transacciones económicas.24 Por tanto, era grave socialmente que le llamasen a uno «lladre», lo que se producía no pocas veces. A la Real Audiencia llega una denuncia por un «clam criminal» interpuesto en Morella, porque en un conflicto económico uno «els hauria tractat de lladres y hauria tractat molt mal dient los molts opropis» (sic) (1619).25 Una discusión económica (reclamación de «redelme») acaba con «maltractes» de palabra, en los que se destaca «lladre» y casi agresión con una «aixadeta» (Vallada, 1669).26 La voz «lladre» sonó en la Valldigna muchas veces en las discusiones entre los agricultores (1565, 1588, 1593, 1607, 1611, 1670, etc.), a veces adornada y enriquecida («lladre vellaco», «lladre borracho lluterá» en 1596), pronunciada en algarabía y en valenciano, y a veces dirigida también a una mujer («lladria», 1593). A las palabras podrían acompañar determinados «gestos» con las manos o dedos, que normalmente no registran los procesos: Xuxa, mujer de Signell, trató mal de palabras a Miquel Moquebir, diciéndole «lladre y altres coses y li feu dos o tres signes» (Tavernes, 1596).27
«Vellaco», «gos» o «perro gos» (1589), «jueu» (1589), desde luego «borracho», etc., son otras expresiones que encontramos. También mentiroso, pero aquí se suele circunscribir casi siempre a mentir en juicio, al falso testimonio como testigo. En los procesos (civiles o penales) la prueba suele ser casi siempre exclusivamente testifical y de ahí la importancia de la presencia y veracidad de los testigos; entre los trámites procesales, la «tacha de testigos» se convierte en una fase decisiva (tratándoles de enemigos, gente con demérito, clientela de la contraparte, etc.), de igual manera que la crítica de las afirmaciones de contrario en los escritos de conclusiones de los pleitos. Una de las razones para explicar o justificar una sentencia desfavorable será la falsedad de los testigos que intervinieron, y de ahí van a surgir nuevos motivos de enfrentamiento. Así, los Badahuy de Tavernes presentaron en 1589 una querella contra varios vecinos (a los que tildaron de borrachos, viciosos, amancebados, huidos a Berbería, etc.), porque les acusaban de sobornar a los testigos e incitarlos a falsos testimonios; o por ejemplo en un tenso pleito sobre partición de herencia entre cuñada y hermano del causante, la dudosa traducción de una expresión en algarabía («xehet adzar») dio pie a una posible acusación de mentir en juicio o falso testimonio (1591).28
Cabe también «perdre lo respecte a un saserdot» (Alcoi, 1674; Tavernes, 1693), o decir que un notario hace «actes falsos» (Valldigna, 1587). En una sociedad no acostumbrada a la crítica política, poner en entredicho la gestión pública de una magistratura (jurados, justicia, consejeros, etc.) en un ámbito local (gastos, pleitos, etc.) acaba en enfrentamiento personal, ofensa al honor y denuncia ante los tribunales. Por ejemplo, en Albalat de la Ribera en 1666, en Alcalá de Xivert en 1630, en Simat en 1588, donde el morisco Martí Caparro «era vengut contra lo poble y en favor del señor» y que era un «home mascarat y de dos cares»; o cuando en Tavernes en 1589 el jurado Gaspar Tintorer detuvo y encerró en el «cep» ilegalmente a Geroni Ayet por las críticas a su gestión, cuando ambos formaban parte de dos «parcialitats» locales distintas y enfrentadas.29 Cualquier conversación baladí podía acabar en discusión agria, en insultos luego, e incluso en agresión. En una tarde de principios de agosto de 1662 hablaban en un banco de la plaza de Bexix, Domingo Delles, herrero de origen aragonés, y el notario Domingo Sorio; la conversación se centró en la «riquea» comparada entre los reinos de Aragón y Valencia; Sorio «en colera li digue a ell relant y testimoni que los aragonesos baixaven al pnt. regne com a porchs a que asi els matasen la fam»; Delles, molesto, le replicó y se insultaron mutua y gravemente. Como consecuencia de ello tuvieron un primer enfrentamiento puñal en mano y lanzándose piedras; Delles se fue y un cuarto de hora más tarde se volvieron a encontrar e insultar los dos y Sorio, que llevaba ahora un arma de fuego, le tiró una «escopetada».30
En fin, un conjunto de palabras y expresiones que humillaban a las personas y que probablemente no tenían nada de original, pues aludían a algunos valores esenciales de los individuos y comunes en distintas zonas, tan dispares y distantes como las cercanías de París o Navarra.31
La injuria ofende al honor y debe ser castigada. Pero tanto por sí mismo como por las posibles consecuencias que podría tener. Como ya dice un fuero de Jaime I, de esta nace el odio y la mala voluntad, y de ahí se llega a la agresión, lo que hay que prevenir: «Fem fur nou car per iniuries de paraules se seguexen e naxen odis e males voluntats e d’aquen nafres e morts e car perill qui pervenir son deia hom occorer…».32 Como leemos también en textos coetáneos, la gente pasaba demasiado rápidamente «de les paraules a les mans». Más en concreto, unas «crides» de principios del siglo XVIIdirán que «ninguna persona que vinga a paraules ab altra puixa llansar ma a la espasa ni tirar gavinet ni punyal…».33 De las injurias se pasaba demasiado frecuentemente a la violencia.
Principales localidades citadas
1 El tema del honor es una constante en casi toda la bibliografía sobre la España del Antiguo Régimen, en particular en el ámbito de la literatura, del pensamiento y de la estratificación social. Tras las obras clásicas de R. Menéndez Pidal y A. Castro, podemos recordar, por ejemplo, M Gautheron (ed.): El honor. Imagen de sí o don de sí: un ideal equívoco (Madrid, 1992, en particular, las colaboraciones de J. Pitt-Rivers, R. Muchembled y F. Billacois); J. A. Maravall: Poder, honor y élites en el siglo XVII (Madrid, 1979) y Estado moderno y mentalidad social. Siglos XV al XVII (Madrid, 1972); A. Domínguez Ortiz: La sociedad española en el siglo XVII (2 vols., Madrid, 1963-1964) y Los judeoconversos en España y América (Madrid, 1971); L. Stone: La crisis de la aristocracia, 1558-1641 (Madrid, 1976); J. G. Peristiany (coord.): El concepto del honor en la sociedad mediterránea (Barcelona, 1968, sobre todo, artículos de J. Pitt-Rivers y J. Caro Baroja); N. Salomon: Recherches sur le thème paysan dans la «comedia» au temps de Lope de Vega (Burdeos, 1965).
2 Así, la injuria aisladamente, o en concurso con una agresión (u otro delito), pero claramente independizada o señalada. Sin duda fueron más que las que inventariamos, porque algunas se confundieron con los hechos violentos, discrepaban los testigos, las leves no llegaron a los tribunales, etc. No computamos como calumnia las ofensas a las autoridades, las cuales serán analizadas en el grupo de orden público.
3 Aparte de las razones expuestas (levedad de algunos insultos, o confundidos en agresiones más graves, etc.), la práctica local de «composició y remissió» se compagina mal con las injurias, porque cuando trascienden a los tribunales suelen ser de tramitación compleja y dudosa (prueba testifical de las palabras, contradicciones, etc.) y acaban en procesos.
4 En proporción variable según bases documentales: en 13 de 61 casos en la Valldigna del siglo XVI; en 7 de 14 en el siglo XVII; en 6 de 8 delitos en Alzira, y en 3 de 9 en la Real Audiencia.
5 En 5 de los 9 procesos de la RA, en 3 de los 8 de Alzira, en 25 de los 61 de la Valldigna del siglo XVI y en 2 de los 14 de esta zona en el siglo XVII.
6 En la comarca de los montes de Toledo, las injurias son el delito más común entre las mujeres, y suponen casi la mitad de las detenidas y el 28,94 % de las causas (A. Rodríguez González: Justicia y criminalidad…, pp. 114-115).
7 ARV, Cl., c. 2.001, pr. de 3-V-1633. También en 1580 se colocaron «cartells difamatoris per les plases y cantons de dit lloch de Taverna e tota la vall» (ibíd., c. 2.186-87, pr. 26-VII-1580).
8 ARV, Cl., c. 2.308-09, pr. de 14-II-1608.
9 Me remito a E. Ciscar: Vida diaria y mentalidades en el campo valenciano. La Valldigna, siglos XVI-XVIII, Valencia, 2002, pp. 171-173, con las referencias documentales de los casos que se mencionan a continuación. Trabajo que analiza los comportamientos y la vida cotidiana en el citado ámbito, esenciales para encuadrar los delitos y al que aludiremos en varias ocasiones.
10 «Bodonnies», o badonia o badomia, es decir, necedad o tontería (Alcover).
11 Hablar con voz desfigurada y escondiéndose para declarar faltas cometidas por otros o para hacer burlas (Alcover).
12 AMA, leg. 501, n.º 21 y 88. También, I. Peris: La otra historia. Delincuencia, comportamientos y mentalidades en la jurisdicción de Alzira (1568-1588), Alzira, 1996, pp. 94-100.
13 En el Castellón de 1684 se multó a alguien por «indicis de haver posat certs almaguenades devant les portes de certes persones particulars…»; en 1693, uno había tirado «inmundicies de escrement fresch en la casa de…». En Alcoi, no sabemos con certeza si tenían carácter despectivo los «fer lo cantalet» («cudolets») (1607, 1632, 1638, etc.) y el desconocido «haver fet la madrina» (1617, 1622, 1624, 1657, 1668, etc.), multados por la justicia. Alguna vez surge la sanción por «fer cudolets» (burlas), semejante a «fer cantalets» (tirar piedras, etc.) (cap. VII, n.º 4).
14 RAcrim, c. 75, n.º 803. También, 1599, c. 48, n.º 483.
15 Respectivamente, ARV, Cl., c. 2.118, pr. 26-II-1674; y c. 2.033-34, pr. de abril de 1570.
16 RAcrim, c. 61, n.º 624.
17 AMA, leg. 501, n.º 65; otro caso, n.º 147 (1633).
18 AHN, Archivo de la Nobleza, leg. 812, n.º 4.
19 ARV, Cl., c. 2.202-03, pr. de 23-XI-1635; otros casos en pr. de 2-VI-1574; pr. de 10-VIII-1585; pr. de 11-III-1587; c. 2032, pr. de 23-XI-1635; c. 2.016-17, pr. de 14-VIII-1673.
20 Respectivamente, ARV, Cl., c. 2.186-87, pr. de 27-VI-1575; c. 2.173-74, pr. de 22-VI-1590; c. 2.196-97, pr. de 9-VIII-1592; c. 2.132-33, pr. de 22-X-1607.
21 RAcrim, c. 14, n.º 147.
22 ARV, Cl., c. 2.223, pr. de 29-XI-1574; y otros casos en c. 2.186-87, pr. de 26-VII-1580; c. 2.059, pr. de 13-IV-1590; c. 2.217, pr. 30-III-1669.
23 Hemos desarrollado este aspecto en E. Ciscar: Vida Diaria y Mentalidades…, pp. 100-106 («Fills de Frare»).
24 Ibíd., pp. 245-246.
25 RAcrim, c. 61, n.º 619 (1619); otro caso en c. 35, n.º 350 (1579).
26 ARV, Cl., c. 2.382, pr. de 25-II-1669.
27 ARV, Cl., c. 2.217, pr. de 17-VIII-1596.
28 ARV, Cl., c. 2.186-87, pr. de 11-IX-1589; c. 2.224-25, pr. de 12-III-1591; otros casos en c. 2.091-92, pr. de 28-IX-1592; c. 2.067, pr. de 26-II-1599.
29 Respectivamente, R. Frasquet: Vint Processos…, pp. 164-167; ARV, Cl., 2.260, pr. de 20-IV-1630; c. 2.057-58, pr. de 2-X-1588; c. 2.224-25, pr. de 18-VII-1589.
30 RAcrim, c. 70, n.º 744.
31 Así, en Gonesse, una localidad al norte de París, se proferían sus habitantes semejantes palabras en el siglo XVII (el hombre es sodomita, cornudo, etc.; la mujer es puta, maricona, zorra, etc.; más de una cuarta parte de los insultos aluden al ladrón o ladrona, estafador, maleante, etc.) (trabajo de F. Mayet, citado por R. Muchembled: Una historia de la violencia. Del final de la Edad Media a la actualidad, Madrid, 2010, p. 287). Palabras e insultos semejantes en Navarra (cornudo, amancebado, puta, bellaco, borracho, etc.) (J. Ruiz Astiz: «Los instrumentos del conflicto. Estudio de la violencia colectiva en la Navarra moderna», Estudis. Revista de Historia Moderna, 38, Valencia, 2012, pp. 172-181; La fuerza de la palabra escrita: amenazas e injurias en la Navarra del Antiguo Régimen, Pamplona, 2012).
32 Citado por F. Roca: El Justicia de Valencia…, pp. 255-256, n. 33.
33 «Crides» sobre materias de orden público, Libros de Justicia de Valldigna, años 1612, 1618, 1619 y 1622 (ARV, Cl., c. 2.060, anotación de 9-I-1612, por ejemplo).