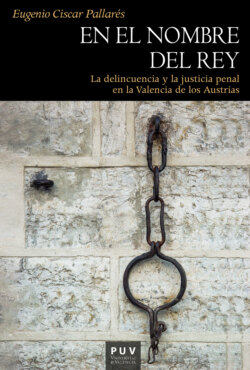Читать книгу En el nombre del rey - Eugenio Císcar Pallarés - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. RASGOS GENERALES DE LA DELINCUENCIA
2.1 PERFIL SOCIOLÓGICO DE LOS DELINCUENTES
Según el cuadro 2.1, en torno al 90 %, o más, de los individuos implicados en los procesos como responsables penales de algún delito son varones. El delito es preferentemente masculino, mientras que la mujer tiene una representación aquí mucho menor que la que le corresponde en términos estrictamente demográficos. Tal hecho, perfectamente constatado en otras regiones europeas,1 es una virtud que encierra a su vez una limitación sociológica del Antiguo Régimen: la supeditación de la mujer al varón (padre o marido), su confinamiento en gran parte al mundo doméstico, con escasa proyección social, etc. Incluso cuando vemos a una mujer implicada en un proceso, suele tratarse de delitos menores, como las injurias, peleas con vecinas, pequeños hurtos domésticos y comportamientos inmorales, como el amancebamiento, la prostitución, dar malos ejemplos, etc.; salvo excepción, no suele estar relacionada con los homicidios o lesiones graves, los desacatos, las resistencias a la justicia, el uso o posesión de armas prohibidas o el juego de naipes, por ejemplo. Las cifras de dicho cuadro parecen mostrar a su vez una diferencia, ya clásica, entre la zona rural y la urbana. Pese a que la participación femenina en la delincuencia es del 8,8 % del total de procesados en la Valldigna preferentemente morisca del siglo XVI (1504-1609), en un mundo de densa población en diversos pueblos y aldeas, aquella baja hasta el 2,9 % en una sociedad rural más despoblada (siglo XVII); el conjunto de los dos siglos nos da un porcentaje del 7,0 %. En Alzira y Valencia (R.A. el porcentaje es algo mayor, el 9,6 y 9,2 % respectivamente, que podría ser de hecho mayor si tuviéramos en cuenta las «composicions» directas y rápidas (y antes de abrir procesos) que los justicias locales imponían a amancebados y prostitutas, delitos femeninos típicamente urbanos. Ya dijimos en el capítulo anterior que eran contrarios a la honestidad un gran número de los delitos castigados por el justicia criminal en la ciudad de Valencia, además de Castellón de la Plana, Alzira y otras pequeñas ciudades.2
Son escasos los datos sobre la edad de los procesados,3 que además tienen los rasgos propios de «aproximación» e incertidumbre («poch mes o menys») de las sociedades del Antiguo Régimen (imprecisión, redondeo, contradicciones, etc.).4 Sin embargo, no nos resistimos a exponerlos en el cuadro 2.2 (solo para varones), dado que de alguna manera reflejan en general la pirámide de edad de la época y porque ofrecen en términos cuantitativos la misma impresión que la lectura reiterada de procesos. Cuestión clave es saber si el inculpado ha alcanzado la mayoría de edad, fijada en 20 años, pues de ello se van a derivar consecuencias procesales (necesidad o no de un tutor/curador), y quizá por eso tenemos bastantes referencias de las edades bajas de los delincuentes. Pero esta preocupación de la justicia no desfigura la realidad. Los jóvenes, en torno a 20 años, solteros preferentemente o recién casados, son los actores de gran número de delitos. Bastantes procesos definen a los inculpados como «fadrins», muchas veces actuando en grupo, pero luego no dicen la edad concreta de cada uno de ellos. Todos estos protagonizan en torno al 50 % de las infracciones en la Valldigna (1589-1704) y en Alzira, algo menos en los procesos de la Real Audiencia. Son los que, con la fogosidad e impulsividad de sus pocos años, con escasas responsabilidades familiares a sus espaldas, organizados en pandillas o grupos, rivalizan entre sí, promueven «musicas» hasta altas horas de la noche, beben en campo abierto con fruición, tienen sus celos y competencias por las chicas casaderas, disfrutan con el manejo de armas peligrosas, etc., y promueven un buen número de «questions» y peleas, daños y robos rústicos, realizan gamberradas («enrramades»), desprecian las rondas nocturnas y a la autoridad, etc. El otro gran grupo de procesados, en torno al 40 %, se sitúa entre los 26 y 40 años, en un lapso de tiempo más largo, en el que encontramos a gente bastante joven y de reciente matrimonio junto a personas más adultas, de una cierta madurez, cercanas ya a la esperanza media de vida. Constituye el grupo central de la comunidad, el que tiene a sus espaldas el trabajo, el sustento diario y la construcción del patrimonio personal, la defensa de la familia y de su honor, etc., con todos los roces que ello puede provocar con terceros. La manifestación, bastante repetida en los procesos, de adjudicar «cuarenta años» en cifras redondas al inculpado parece sugerir ya una edad elevada, en la que poco cuentan las precisiones numéricas y en la que ya no merece la pena entrar en detalles. Con todo, se dan algunos casos (entre el 5 y el 13 %) de gente de mayor edad, auténticos ancianos para la época, que como «patriarcas» que han vivido largo tiempo acumulan muchas experiencias y rencores y quieren hacer valer la autoridad que al menos les otorga la edad. Evaluación que está en línea con otros estudios. B. Garnot hablará con carácter general de jóvenes asalariados como la gran masa de delincuentes;5 en Cataluña son los jóvenes «fadristerns» los que marcan la pauta (J. L. Betrán), mientras que en el Languedoc, entre el 20 y el 30 % son menores de 30 años y en torno al 50 % tienen entre 26 y 40 años (N. Castan); en los montes de Toledo se destacan la violencia juvenil y las «peleas de mozos» (A. Rodríguez Sánchez); en las cercanías de Burdeos la mayoría se sitúan entre los 20 y los 29 años (J. Ruff), mientras que en el Artois rural francés el 59 % de los autores de hechos violentos son jóvenes y solteros (R. Muchembled).
Algo mayor es nuestra información sobre la profesión de los delincuentes.6 La de los varones, pues las mujeres solo se mencionan como «muller de» o «filla de», salvo alguna vez (criada, prostituta). El resultado del cuadro 2.3 muestra con claridad las características geográfico-sociológicas diferentes de las tres zonas analizadas: la zona rural, una pequeña ciudad y la gran urbe cosmopolita con su hinterland rural. La estructura profesional de los procesados parece semejante, sino igual, a la de la generalidad de la población. El 86,2 % de los delincuentes en la Valldigna del siglo XVII se declaran ser sobre todo «lauradors» y algunos pastores, completado por un 10 % de oficios (tejedor, sastre, herrero, carpintero, zapatero, etc.) y algunas profesiones comerciales (mercader, «llenser») o de prestación de servicios («ministre», hostalero). En Alzira, el peso de los activos del sector primario es mayoritario (46,4 %), como era de esperar al ser el centro de una fértil comarca agrícola, surcada por el Xúquer y sus acequias, y rodeada de muchos núcleos básicamente agrícolas (Carcaixent, Algemessí, Guadassuar, etc.). Sin embargo, no llega a la mitad de los procesados, presentando una estructura mucho más diversificada, en la que el 35,2 % de los reos tienen varias profesiones del sector secundario y un 18,4 % otras del sector servicios.7 Una estructura profesional sin duda similar a la de otras pequeñas «ciutats» o villas reales.8 Intramuros de la ciudad de Valencia, contigua a la huerta, viven algunos agricultores, pero sobre todo tiene una gran comunicación con la variedad de pueblos de su término general, y con los pescadores de la costa (casas del Cabañal), de ahí que los procesos de la Real Audiencia reflejen aún un 34,2 % de los reos pertenecientes al sector primario; pero es el sector secundario el predominante (40,0 %), con una gran variedad de oficios de transformación, de los que parecen destacar los relacionados con el textil, y un sector terciario más desarrollado, con una cuarta parte de los procesados.9
A veces no se especifica la profesión del delincuente, sino su condición social. En la Valldigna rural del siglo XVII no hay ningún caso, pero en Alzira se menciona a un caballero, dos «ciutadans», cuatro moriscos y dos gitanos, y en Valencia su número y variedad aumenta: dos condes, cuatro caballeros, tres «don», tres «ciutadans», siete moriscos, dos esclavos, un liberto y cuatro vagabundos.
CUADRO 2.1
Distribución sexual de los delincuentes (cifras absolutas y porcentajes)
CUADRO 2.2
Edad de los delincuentes (varones) (cifras absolutas y porcentajes)
CUADRO 2.3
Profesión de los delincuentes (varones) (cifras absolutas y porcentajes)
Los procesos permiten también aproximarse al nivel cultural de la sociedad a partir de si son capaces o no de firmar sus «confessions» ante la justicia y, por tanto, si tienen algún dominio de la escritura y/o lectura, con todas las prevenciones y suspicacias que se quiera, y ello tanto de los procesados como de otros muchos intervinientes (v. g., los testigos). Baste señalar ahora el alto nivel de analfabetismo en zonas rurales (más del 70 %), que va disminuyendo en las medias ciudades y sobre todo en la capital, y cómo a mayor escala social corresponde un superior nivel de escritura, así como el marcado analfabetismo femenino.10
Los expedientes penales manifiestan, e incluso enfatizan, la intervención de forasteros o extranjeros en la comisión de delitos, o en relación con ellos. No dejan de precisar su origen, nacionalidad, condición, etc., en tanto que les resulta llamativa su presencia, cuando no sospechosa. Pero el número de procesos con reos ajenos al ámbito jurisdiccional del tribunal es escaso, aunque con matices. Así, en la Valldigna morisca del siglo XVI solo hay forasteros en el 7,0 % de los expedientes, aunque sube al 16,3 % en el siglo XVII; 11 si en el primer momento corresponden sobre todo a comarcas próximas (en Gandia, Corbera, Calp o Benigànim, gitanos, etc.), en el siglo de la repoblación el espectro se amplifica: comarcas próximas (Ribera, Safor, valle de Albaida), otros reinos de la monarquía (mallorquines, catalanes, castellanos) y franceses, además de gentes sin raíces conocidas (gitanos, pobres). La pequeña ciudad de Alzira muestra un nivel superior (21,0 % de los procesos) y más diversificado, en el que llaman la atención los franceses, muy numerosos en toda la comarca, además de otros del reino o de fuera (mallorquines, castellanos, aragoneses, napolitanos, etc., y gitanos). Una cota alta, pero no excesiva (13,7 %), es la que indican los procesos de hechos acontecidos en Valencia, mayoritariamente pertenecientes a individuos ajenos al reino (franceses, ingleses, sicilianos, aragoneses, vascos, etc.). Igualmente, lo habitual es que estos forasteros sean los delincuentes; en menos ocasiones han sido las víctimas de delitos, sobre todo de agresiones.
Al fin y al cabo, los procesos reflejan los movimientos migratorios y sus oscilaciones. De hecho, aparte de los desplazamientos internos (jornaleros en busca de trabajo), el Reino de Valencia atrae mano de obra de otros lugares (franceses, castellanos, aragoneses, etc.), que con mayor o menor facilidad buscan y encuentran ocupación y alcanzan cierta estabilidad. Las declaraciones testificales de los procesos lo muestran reiteradamente. Además, la repoblación posterior a la expulsión de los moriscos, y su profunda inestabilidad, acentuó estos movimientos, por lo menos en los cuarenta años posteriores a 1609. Pero, por otro lado, había un flujo continuo de gentes que podemos asociar a la marginalidad que circulaba por los caminos y recalaba en los pueblos o en la capital, en las esquinas o en los llamados «hospitales» o albergues: vagabundos, pobres, pedigüeños, viajeros sin rumbo, transeúntes sin recursos a la búsqueda de fortuna u oportunidades fáciles, desterrados de algunos lugares, delincuentes huidos, etc.
Diferenciar esa doble condición (simple inmigrante o individuo marginal) es siempre problemático, entonces y ahora. Pero cabe pensar si esas cifras de delincuentes «forasteros» pueden presentar un resultado poco preciso o incluso algo exagerado, precisamente porque no valoran su «arraigo». Efectivamente, según informan los procesos, algunos de ellos han permanecido ya años viviendo en la localidad donde han cometido un delito y, por lo tanto, de «forasteros» solo tienen ya el nombre o el recuerdo de sus orígenes, pues a todos los efectos parecen estar totalmente integrados en la comunidad; otros al menos llevan ya un cierto tiempo residiendo («habitador en…») y trabajando allí mismo.12 En este sentido, en el cuadro 2.4 hemos puesto el acento en el lugar de residencia habitual del delincuente (cualquiera que fuera su origen), con una cierta estabilidad y continuidad, y en los delitos ocurridos solamente en cuatro localidades y en su término inmediato, con independencia del ámbito jurisdiccional: Simat, Tavernes, Alzira y Valencia.13 Al margen del supuesto D (casos inciertos o dudosos), el A refleja que la gran mayoría de delitos (entre el 70 y el 80 %) los ha cometido un procesado residente, ya sea en solitario (v. g., posesión de armas prohibidas) o contra otras personas o bienes de la misma localidad; solo muy pocos residentes (algo superior al 3 %) han cometido un delito contra pobladores de otra localidad, aunque sea inmediata o muy próxima (supuesto B). Es decir, que la delincuencia está básicamente relacionada con la vecindad, con la cercanía, con un sinfín de causas y conflictos próximos, con una convivencia continuada que acumula roces e intereses contradictorios, en lo que podríamos llamar una cierta endogamia delictiva local. J. L. Betrán insiste en el carácter «intervecinal» de los delitos, mientras que J. Ruff indica que se ataca a quien se trata, a quien se conoce, a sus propios vecinos (el 73,2 %), como hace R. Muchembled. Por contra, el supuesto C indica que entre el 11,2 y el 16,2 % de los delitos se deben a forasteros no residentes, ya sea contra residentes o contra otros forasteros, subiendo solo al 24 % en Simat durante el siglo XVII, sin duda relacionado con los movimientos migratorios de la repoblación posteriores a la expulsión de los moriscos. Por tanto, parece razonable pensar que los delitos cometidos por forasteros propiamente dichos (no residentes, desconocidos, etc.) no superarían normalmente el 15 % del total, con todas las variantes o circunstancias locales que se quiera.
Y si ello es así en términos cuantitativos, parece exagerada la prevención que se tuvo contra los forasteros en general durante el Antiguo Régimen.14 Si según nuestros cálculos a estos se podría atribuir aproximadamente una destacada criminalidad en torno al 15 %, ello no se corresponde con el revuelo, las medidas y las sospechas que suscitó. Así, una exagerada «Crida» del patriarca Ribera en 1603 afirmaba que era experiencia probaba que la mayor parte de los delitos que se cometían en Valencia y sus arrabales se debían a forasteros.15 Efectivamente, fueron muchos los bandos que se dictaban de tiempo en tiempo prohibiendo acoger a forasteros, hacerlo sin permiso o licencia, estableciendo la obligación de manifestarlos a la justicia cuando estaban ya en una localidad, o simplemente ordenando taxativamente su expulsión inmediata o en breve lapso de tiempo de una determinada zona, con la amenaza de varias penas. Ejemplos sobrados tenemos en los numerosos bandos dictados en Valldigna y de haber fuentes se encontrarían en otros lados. También en Valencia hubo «crides» especiales contra forasteros, aparte de que las «Crida del Be Comú» focalizaron su atención específicamente en los vagabundos, un tipo particularmente peligroso o sospechoso entre los forasteros en general.16 Por otro lado, en momentos de peste la histeria xenófoba se incrementaba, aunque en este caso la prevención se extendía a todo el que viniera de fuera por riesgo de contagio.
Sin duda estamos ante un fenómeno más profundo, de miedo a lo desconocido, de exageración de su peligrosidad, de zozobra e inquietud ante el extraño a quien se le atribuye el riesgo de males desconocidos, incluso de un principio de xenofobia, etc. Es un fenómeno que desborda la realidad objetiva de las cifras, las cuales muestran que la delincuencia es ante todo un problema que surge entre gente conocida, vecina, próxima, con la que se tienen diferencias, encontronazos o litigios. El mal o el peligro parecía verse en el extraño, cuando en realidad estaba ante todo en la casa propia.
Finalmente, el cuadro 2.5 pone de relieve que en dos terceras partes de los expedientes el delito se comete individualmente, por el procesado en solitario, de manera aislada. Sin embargo, en el otro tercio restante, aproximadamente, los delincuentes actúan en grupo, a veces de forma organizada, otras de manera más o menos espontánea, con lo que ello tiene de seguridad para los malhechores y debilidad para las víctimas. De este grupo, la mayoría corresponde al supuesto de dos individuos,17 pero la peligrosidad y trascendencia empieza a subir a partir de tres o más, pues se trata de peleas callejeras tumultuarias, actuaciones de bandoleros, fugas colectivas de la cárcel, robos de varios a un domicilio, asesinato y/o «escopetades» entre varios, un motín, etc. No se observa una diferencia sustantiva entre localidades o siglos, sino que más bien predomina la similitud o proximidad de los porcentajes. La actuación individual o en grupo de los delincuentes no parece incidir particularmente en la diferencia de los delitos cometidos.
CUADRO 2.4
Relación entre residencia y delito (cifras absolutas y porcentajes)
CUADRO 2.5
Participación en los delitos (cifras absolutas y porcentajes)
2.2 ESPACIO Y TIEMPO DEL DELITO
De manera espontánea o premeditada, se puede cometer una infracción penal en cualquier lugar o momento, pero la lectura de muchos expedientes acaba por indicar, con mayor o menor precisión, unas pautas de comportamiento.
En primer lugar, el cuadro 2.6 diferencia los delitos cometidos en áreas o zonas rurales y urbanas. Las primeras son claramente minoritarias, frente a lo que podríamos pensar al tratarse de espacios abiertos, de menor control, de mayor impunidad, de economías agrícolas, con campos más ocupados y transitados, etc. Y dentro de ellas, podemos distinguir además una doble matización. Por un lado, mayor proporción en las zonas más ruralizadas como Valldigna (29,4 % en el siglo XVI y aún mayor en el XVII, con un 38,4 %), por contraste con las más urbanizadas, como la jurisdicción de Alzira (20,1 %), y aún más en la ciudad de Valencia y su término general, con solo el 11,6 % de los procesos. Por otro lado, que se consigue identificar más el simple tránsito o paso por caminos rurales en estas últimas zonas (Alzira, Valencia) que la simple permanencia en el campo como en Valldigna, si bien muchas alusiones a «campo» manifiestan la ambigüedad o imprecisión de la declaración de los hechos en el expediente procesal.
Pero por más que hubiese roces por reparto de aguas de riego, por lindes de parcelas, por robos y asaltos en campo abierto o en camino con mayor impunidad, la masa de los delitos acontece en los espacios urbanos, en la aldea, pueblo o ciudad, donde vive la gente y donde se relacionan unos con otros, donde se comunican habitualmente, donde discuten por una deuda, por una ofensa, por el juego de pelota o naipes, por discrepancias en el hostal o taberna, donde hacen las fiestas, «musicas» o bailes, tienen las reuniones colectivas, salen a flote las enemistades familiares, etc. Allí se producen más de dos tercios de los delitos, con una gradación entre los pueblos valldignenses (70,5 y 61,5 %) hasta casi el 90 % del ámbito de la ciudad de Valencia. Y dentro del mismo casco urbano son muy importantes los espacios abiertos, las calles y plazas, pero en conjunto acaban primando fundamentalmente los espacios cerrados o de convivencia precisa. Entre estos últimos, obviamente el principal es la casa, en su interior o en la fachada o portal, pero también en una serie de distintos ámbitos concretos de todo tipo, que hemos agrupado como «Otros». El más señalado de estos es el hostal o taberna, pero no hay que olvidar la cárcel, el molino, el horno, la «almácera», el «llavador», el burdel, el hospital, la tienda, la iglesia, la corte («en juhi»), etc.18 Comportamientos similares encontramos en otras regiones, donde entre la gran variedad de escenarios destacan las calles, las plazas, las tabernas…, además de las casas (J. Brackett en Florencia; J. Ruff en las proximidades de Burdeos; en el Artois o en la Cataluña moderna, etc.).
CUADRO 2.6
Ubicación de los delitos (cifras absolutas y porcentajes)
El cuadro 2.7 distribuye los delitos por los meses en los que se cometieron.19 Si tomamos por referencia la media aritmética mensual, se observa que los datos resultantes (delitos por mes) normalmente oscilan en torno a ella, ligeramente por encima o por debajo con poca diferencia en todos los lugares analizados. Predomina, pues, una imagen de estabilidad, de continuidad, de pequeñas alteraciones entre un mes y otro, sin duda producto del azar o la casualidad. Puestos a afinar en la observación, podríamos distinguir, de manera bastante común, unas cifras ligeramente superiores a la media concentradas en los meses estivales aproximadamente y que podrían deberse a factores bastante lógicos: días más largos, mayor permanencia en las calles o espacios abiertos, mayor intensidad de las faenas agrícolas, por ejemplo20 (gráfico 2.1). Dentro de coordenadas parecidas, ciertas circunstancias locales pueden variar la cronología: en la Neuchatel del siglo XVIII las agresiones aumentan en octubre, el mes de la vendimia, mientras que los robos son altos en otoño, sobre todo en noviembre (Ph. Henry); en París, los robos aumentan en verano (A. Farge), mientras que en Artois el cenit de la violencia se encuentra entre mayo y julio (cosecha de cereales), empezando a descender en agosto (R. Muchembled).
Pero si los astros y la meteorología no influyen en la criminalidad, sí lo hacen los hábitos de vida cotidiana y los comportamientos sociales e individuales. El cuadro 2.8 recoge los casos en los que «expresamente» se manifiesta en los procesos el día de la semana en el que se produjo el delito. Una circunstancia meramente anecdótica e intrascendente, pocas veces indicada en las fuentes, pero que a la postre resulta significativa. El azar o la casualidad de la información suministrada por denunciantes, reos o testigos hace que los delitos se vayan produciendo a lo largo de la semana, sin ninguna explicación aparente, pero su número aumenta espectacularmente los domingos y días festivos no dominicales. En los primeros, más numerosos que los segundos, los delitos cometidos se duplican y casi se triplican en los cuatro cómputos realizados. Los domingos y festivos son días especialmente propicios para la comisión de infracciones penales de todo tipo. La explicación es evidente: en los festivos («fiesta de guardar») no se trabaja (incluso está prohibido y castigado hacerlo), y además se vive un ambiente de jolgorio, de «fiesta» y diversión, se dispone de más tiempo libre, se acude a la calle o plaza del pueblo para conversar con otros vecinos, es el momento de reclamar una deuda pendiente o de aclarar alguna cuestión, se juega a la pelota o a los naipes, se bebe vino con holgura en el hostal o fuera de él, se celebran bailes, se tocan los instrumentos musicales o se cantan canciones a novias o jóvenes casaderas, grupos de «fadrins» cometen gamberradas o resuelven sus diferencias; en estas circunstancias es más probable la exhibición de desmesuras, que las palabras o los gestos se extralimiten, que surjan los viejos resquemores, etc., es decir, es más fácil cometer delitos.21 Ninguna sorpresa cuando sabemos que el 59 % de los homicidios se producen el domingo en Artois (R. Muchembled), o que J. Ruff establece como momento peligroso el sábado por la noche y el domingo cerca de Burdeos.
En fin, el cuadro 2.9 contabiliza los casos conocidos de delitos producidos de noche, es decir, entre las ocho y las doce de la noche aproximadamente, rara vez en la madrugada. De vuelta a casa tras el trabajo, se cena y cabe una pequeña tertulia (en casa propia, del vecino, en el hostal, etc.), y entre las nueve y diez se retira casi todo el mundo a dormir porque al día siguiente hay que madrugar; entonces se toca «la queda» y empieza su deambular la «ronda» nocturna. Es un momento de oscuridad, de mayor impunidad, y por tanto de mayor inseguridad, de miedo; es el momento propicio para cometer delitos (robos, peleas, agresiones, gamberradas, intentos de violación, etc.). De ahí que numerosos bandos prohíban circular de noche, o hacerlo sin antorcha para no ser identificado, circular por la huerta (con o sin «sistella»), llevar armas prohibidas, etc., y de ahí el gran papel que hacen las citadas «rondas». La estadística nos muestra que al menos una cuarta parte de los delitos conocidos se produjeron por la noche en la Valldigna de los siglos XVI y XVII y en Alzira, y unos pocos menos en el cómputo de Valencia-Real Audiencia (15,2 %). Su distribución por grupos delictivos indica que sigue la pauta general de su estructura, pero acentuando los delitos violentos en todas las localidades, y manteniendo niveles altos en Valldigna los delitos contra la propiedad, que en cambio disminuyen proporcionalmente en Alzira y Valencia. Obviamente, la noche era un momento de peligro y los procesos y otras fuentes así lo indican. R. Muchembled pone el acento en «le soir» (Artois), mientras que F. Bayard sitúa el momento peligroso entre las 18 y 24 horas en el Lyonnais.22 Se cometían muchas infracciones en ese corto periodo, pero, como en el caso de los forasteros, creemos que era más el miedo que la realidad. Cifras importantes, pero que tampoco parecen acompasarse con la angustia o inseguridad que concitaban la noche o la oscuridad, aunque los bandos prohibitivos y el efecto de la ronda nocturna debieron de contrarrestar parte del peligro y de sus posibles consecuencias.
CUADRO 2.7
Distribución mensual de los delitos
CUADRO 2.8
Distribución semanal de los delitos
CUADRO 2.9
Delitos nocturnos (cifras absolutas y porcentajes)
GRÁFICO 2.1
Distribución mensual de los delitos (cuadro 2.7)
2.3 DELINCUENCIA RURAL Y URBANA
El análisis de las distintas bases de delitos efectuado en el capítulo I ya puso de relieve la existencia de diferencias entre las localidades urbanas y rurales, además de las diversas peculiaridades intermedias y signos puntualmente locales. Había una misma criminalidad, con unos rasgos comunes y generales, pero también matizaciones en la cantidad y porcentajes de los delitos conocidos entre unas zonas y otras. A nuestro modo de ver, no se trata solamente de una diferenciación física entre núcleos de población, sino esencialmente sociológica, de comportamientos de vida cotidiana, de conductas humanas diferentes y predominantes que, al resultar prohibidas o perseguidas por la ley, acaban trascendiendo y son objeto de acción represiva por la justicia. Dichas diferencias se muestran ante todo en la estructura de la delincuencia y en la propia complejidad de algunos delitos.
El contraste entre la criminalidad rural y la urbana se manifiesta especialmente en la nimiedad o en la importancia de cuatro tipos delictivos: el amancebamiento, la prostitución, los juegos y las armas prohibidas. La mayor contraposición se debió de producir, obviamente, entre el mundo de la Valldigna y el de la ciudad de Valencia, aunque la documentación consultada nos da ejemplos ante todo de otras ciudades reales (MR). Las cifras resultantes indican que, mientras en la primera zona los tres primeros delitos apenas llegan al 1 % y las armas prohibidas al 3,83 % de 1557 a 1704 (cuadro 1.1), en la segunda, en ciertos casos, los delitos contra la honestidad rondaban el 30 % y los del orden público, y entre ellos los juegos y armas prohibidas, el 50 %. La comparación con Xàtiva muestra que los delitos sexuales llegan cada uno al 12 % (amancebamiento y prostitución), algo menos los juegos (8,11 %) y hasta el 34,52 % las armas prohibidas (cuadro 1.2). Castellón de la Plana y Alzira reflejan igualmente cifras muy superiores a la Valldigna, aunque algo inferiores a Xàtiva (cuadros 1.3 y 1.9).
Sin embargo, a estas alturas ya sabemos que estos porcentajes no pueden ser tomados con reverencia y fueron objeto de crítica por nuestra parte. Para el caso de Valldigna, los datos registrados de los procesos sugieren una alta representatividad y una actuación bastante generalizada; todo parece indicar que hubo pocas excepciones (prostitutas, amancebados, etc.), que se resolvieron de forma directa y sin abrir proceso, aplicando la expulsión, destierro o «bandeig», y como máximo se dejó constancia en los libros de justicia. En cambio, las otras cifras provienen de los registros del Maestre Racional, centrados en los asuntos leves, cogidos «in fraganti» o con delación, sujetos a «composició y remisió», mientras que los más graves, los desconocidos o los que las partes se resistían a «negociar», se tramitaron por procesos independientes: así lo pudimos comprobar claramente al comparar ambas fuentes en Alzira (cuadro 1.9). Por tanto, los porcentajes de las ciudades reales (Valencia, Xàtiva, Castellón, etc.) deben ser reducidos sensiblemente, pero con todo nos dan ejemplos de que este tipo de delincuencia fue muy superior al mundo rural valldignense. Y ello resulta obvio y bastante lógico: en un pueblo pequeño la escasa población, el general conocimiento entre sí de los vecinos y determinados comportamientos (amancebamientos, prostitución organizada, los juegos prohibidos, el uso ostentoso de armas prohibidas, etc.) causan escándalo, son de general conocimiento y suelen reprimirse o autocensurarse con rapidez; por el contrario, en la ciudad, desde luego en Valencia y en menor grado en otras ya citadas, la mayor población, el trasiego de gentes (viajeros, forasteros) y un superior número de lugares de ocio (hostales, «publich», tahúres, etc.) implican amplio anonimato, menor control de la vida de las personas, mayores inclinaciones lúdicas, posibilidad de ejercer la prostitución al margen de los controles municipales sobre el «publich», etc. En consecuencia, es perfectamente comprensible que los casos de amancebamiento, prostitución, armas y juegos prohibidos, etc., fuesen mucho mayores que en zonas rurales. En ese sentido, para el Languedoc de antes de la Revolución francesa N. Castan sentencia que la ciudad «corrompe», y R. Weisser plantea una estructura comparada entre ambas zonas, aunque con diferencias muy matizadas.23
Al mismo tiempo, la delincuencia urbana tiene a veces una complejidad o un enrevesamiento que es muy difícil o casi imposible que se den en un medio rural. Así, por ejemplo, en la ciudad de Valencia nos encontramos con una red de ladrones en los mercados que están en conexión con un intermediario que en su domicilio compra la mercancía robada a precios rebajados para su ulterior comercialización.24 Se puede abrir una investigación contra varios supuestos rufianes, individuos de vida oscura y sin trabajo conocido y verificado, de los que se sospecha que protegen y explotan a mujeres concretas, que trabajan como prostitutas en el «publich» o en las calles.25 No puede sorprender la existencia de auténticos tahúres, organizadores de importantes timbas o que siguen a la soldadesca en sus desplazamientos para jugar a las cartas con los soldados y desplumarlos con todo tipo de trampas.26 Tampoco resulta difícil conocer y localizar a supuestos sicarios, a gentes sin escrúpulo dispuestas a cometer delitos por encargo, a cambio muchas veces de muy poco dinero. En fin, encontramos algunos delitos complejos, a veces con cierta motivación paranoica, en los que los asesinos y sicarios, autores y cómplices, intervienen en diverso grado, discrepan luego entre sí, se amenazan con denunciarse y al final se descubren por azar (v. g., alguien lo comunica a la Inquisición para obtener un trato de favor).27 Todos estos casos son imposibles o sumamente extraños en los medios rurales.
Por tanto, diversidad delictiva en un doble plano (estructura y complejidad interna), pero, además, en distinta cantidad. No se puede deducir de nuestros datos, pero en general se considera que las ciudades muestran ratios de mayor criminalidad que las zonas rurales (M. Weisser, N. Castan). Mientras que en los pueblos es posible conocer a los vecinos y controlar a los extraños, forasteros, recién llegados, etc., en las ciudades, y sobre todo en la capital, todo ello se vuelve muy difícil o casi inviable. Es hacia la ciudad donde se dirige la masa de vagabundos que circulan por los caminos, a donde van los que se quedan sin trabajo en busca de una oportunidad, etc. Es sintomático que en la gran cantidad de «crides», «edictes» y pragmáticas que dictaron los virreyes en esta época, aunque en principio dirigidas con carácter general a todos los lugares del reino, la mayor preocupación estuvo siempre en la aplicación y en la represión de la delincuencia en la ciudad de Valencia, ya lo dijesen expresamente o se infiera tácitamente de su contenido.
2.4 MARGINALIDAD Y DELINCUENCIA SOCIAL
En el sentido amplio que tomamos de la palabra delincuencia, como conjunto de conductas reprobables socialmente (delitos, «crims», inmoralidades, medidas preventivas, etc.), recogidas en normas legales, perseguibles por la justicia (de oficio o solo a instancia de parte), tal como ya expusimos, encontramos variables cuya diferenciación resulta fundamental.
En general, se asocia delincuencia a «marginalidad». Es este ambiente social el que por «naturaleza» provoca la comisión de delitos. Se relaciona básicamente con la pobreza en general y además suele vincularse habitualmente a la «mala vida», es decir, a unas prácticas vitales de desorden, desarraigo, fuera de los cánones ordinarios, etc., que irremisiblemente conducen al delito. En este mundo encontramos gran variedad de personas, cuya descripción tipológica sería interminable. Así, podemos citar, desde luego, a los pobres, ya fuesen reales o fingidos, cuya diferenciación ya resultó casi imposible en la época. A los vagabundos, que cual ejército descontrolado recorren los caminos y ciudades principales del Antiguo Régimen, sin oficio ni beneficio seguro y fiable (B. Geremek). Siguen los pícaros, limosneros o mendigos; los ejercientes de oficios ambulantes; los que no tienen trabajo estable y seguro (criados, jornaleros, etc.), siempre codiciosos de los bienes ajenos; los soldados licenciados, o desertores; los inmigrantes de todo tipo y origen (franceses, castellanos, etc.), que se desplazan de unos lugares a otros en busca de trabajo o de algún modo de vida. Están los ociosos, poco amantes del trabajo productivo cuando lo hay, que ocupan su tiempo en toda gama de distracciones, etc. Desde luego, las mujeres desnortadas, desarraigadas de sus familias, cuya salida natural es la prostitución. Incluso hay colectivos «raciales» y culturales como los gitanos, asociados a determinados delitos como el robo, y que no dejan de dar ejemplos de ello.28 Incluso podemos añadir una marginalidad «sobrevenida», la de los prófugos de la justicia, que perseguidos por esta huyen por miedo o por mecanismo de defensa. Si resulta imposible la reconducción de su situación procesal (defensa, transacción, «composició», etc.), rotas o dificultadas las relaciones con sus familiares, se ven obligados a llevar una vida errante, condenados ya en sentencia firme en «ausencia», y alimentando probablemente otras formas de delincuencia más grave (robos, sicarios, bandolerismo, etc.). Se ha escrito, quizá con alguna exageración, que estos personajes viven o se mueven entre la taberna, el burdel o la cárcel. Habría que incluir además los caminos por los que vagan errantes, las plazas de los pueblos o ciudades a donde llegan, los «hospitales» o albergues donde pernoctan al no poder pagar los «hostales», etc. Sospechosos y temidos, se les atribuye la condición de gentes peligrosas, y, de hecho, con frecuencia están relacionados con la comisión de diversos delitos. En fin, podemos completar la serie con los delincuentes consumados, reiterados, condenados y perseguidos, cuya biografía es un largo rosario de fechorías sin número («bandolers, assasins, lladres, saltejadors de camins y altres malfatans y delinquents»).
Obviamente, estas gentes salen en los procesos como autores de determinados hechos perseguidos por la justicia, pero no solo ellos. El delito no es solo un fenómeno vinculado a la gente marginal. No es, ni en exclusiva, ni siquiera fundamentalmente, una cuestión de marginalidad. Entre los sujetos que desfilan ante la justicia aparece toda la escala social, todo tipo de individuos; todas las profesiones y oficios se encuentran representados; todas las condiciones sociales. Buenos padres de familia; campesinos esforzados; mujeres honestas y trabajadoras, excelentes madres; artesanos laboriosos y organizados en los gremios; jurados y otros oficios públicos; mercaderes y hombres de poderío económico; pobres pero honrados jornaleros; «fadrins» de buena familia, todos aparecen en un momento u otro en la práctica procesal de la justicia. Incluso no faltan miembros de las clases privilegiadas (caballeros, nobles, clérigos, etc.), aunque en menor cuantía por su escaso número en la escala social y por gozar muchas veces de jurisdicciones especiales. De esta manera, los expedientes procesales de estos delincuentes «no marginales» tienden a presentar dos rasgos bastante significativos. Por un lado, el carácter excepcional, o bastante raro, del delito o de los hechos acontecidos. Frente a una cierta habitualidad o carácter crónico de los comportamientos marginales, o de ciertos individuos marcados por antecedentes o hábitos criminales anteriores, muchos procesos se abren por delitos que acontecen de forma insólita, extraña, no habitual, que vinculan a personas de forma inesperada o no previsible. Sin duda, determinados hábitos de vida y mentalidades hacían relativamente fácil que una u otra vez, a lo largo de su vida, muchos individuos tuvieran una mala experiencia con la justicia (una pelea, una «questio», gamberradas juveniles, injurias o insultos, discusiones por dinero, discrepancia con algún oficial, etc.), pero ello no generaba necesariamente un sistema repetido de actuaciones ilícitas ulteriores. Cuando tenemos abundante información documental como en Valldigna, es difícil reconstruir las biografías «delictivas» de los vecinos de los pueblos del valle, porque sus delitos son excepcionales. Por otro lado, el análisis de los hechos en la información procesal demuestra que el delito atribuido ha sido resultado de una reacción impulsiva, ocasional, en función de determinadas circunstancias provocadoras; o que ha sido consecuencia de una relación de enemistad reiterada y repetida durante mucho tiempo, que desemboca en una reacción puntual, por ejemplo, una agresión física. Es decir, que no se corresponde normalmente con una «mala vida» habitual y unas condiciones generales de propensión al delito, sino con circunstancias insólitas o aisladas.
Toda la escala social comete delitos en mayor o menor medida, alterando el orden público, inquietando la «paz entre las personas», lo que obliga a los poderes públicos, es decir, a la justicia, a intervenir de una manera u otra. Con carácter general M. Weisser dirá que los delincuentes no son gente marginal;29 en la misma idea insiste J. A. Sharpe para Inglaterra;30 J. L Betrán hablará de personas integradas mayoritariamente en la sociedad catalana; R. Muchembled afirma que los homicidas no son en general individuos marginales en el Artois rural; para la Florencia del siglo XVI J. K. Brackett insiste en que no son personalidades «aberrantes», sino gente común bien integrada en la sociedad, que actúa según las pautas de su tiempo.31 Son los nobles, con título o sin él, enzarzados entre sí por principios de honor, de preeminencia, enfrentados en bandos, jefes de clientelas que tienen que cuidar, etc. Son los clérigos, hijos de su tiempo, no ajenos a envidias y rencillas, que tensionan la vida de los cabildos y la paz de los claustros de los conventos y monasterios, necesitados a veces de conflictivas visitas extraordinarias para reconducir la situación. En fin, la gran masa de la sociedad, que revela toda la conflictividad latente de la vida cotidiana, acentuada por una mentalidad hipersensibilizada por el concepto del honor, de la fama pública, con propensión natural a la venganza; gentes armadas hasta los dientes, organizadas en «bandositats», dispuestas a resolver directamente sus diferencias. Ahí encontramos a ricos mercaderes y acomodados propietarios agrícolas, a oligarcas locales junto a campesinos modestos y de cortos vuelos, a maestros pudientes y a artesanos proletarizados, a jornaleros de vida incierta pero honesta, junto a fieles criados, etc. Toda la sociedad, de un modo u otro, es esclava de una mentalidad, de unas prácticas y de un modo de vida que la llevan a situaciones de alteración de la paz social y obligan a la justicia a intervenir. Injurias, peleas y todo tipo de delitos violentos, el uso y abuso de las armas, los fraudes, la resistencia a la autoridad judicial, etc., son todo un inventario de problemas en que la gente «normal» incurre una u otra vez a lo largo de su existencia. De ahí que en esta época (y no solo en ella) los procesos penales no estudian fundamental o exclusivamente el mundo de la marginalidad, sino que son también un reflejo de la sociedad en su conjunto.
Por tanto, la delincuencia que estudiamos no es solo un problema de «marginalidad», sino también, y de forma muy destacada, una consecuencia de la sociedad en la que se vive, de un tipo de «cultura»: hábitos, comportamientos, actitudes, mentalidades, etc. Tenemos pues una delincuencia «marginal» y una delincuencia «social» o «sociocultural». Son dos caras de una misma moneda. Su diferenciación es importante y significativa, por más que no siempre se pueden deslindar en los procesos, y menos cuantificar de forma objetiva y solvente. Son dos realidades mezcladas, confundidas, pero diferentes, y sin cuya distinción, aunque solo sea conceptual, sería difícil de entender la delincuencia de la Valencia de los Austrias. Y en ese sentido, adelantando ahora una de las tesis de este libro, el retraimiento y progresivo autocontrol en la segunda mitad del siglo XVII de esta delincuencia «social», o de un sector significativo de esta, ayuda a explicar el descenso de la delincuencia en general, su predominante marginalidad a finales de dicha centuria, las dificultades de autofinanciación de la justicia, el retroceso y la crisis del bandolerismo y, en suma, el progresivo disciplinamiento de la sociedad (capítulos XIII y XIV).
2.5 LAS CAUSAS GENERALES DE LA DELINCUENCIA
Explicar o desarrollar las causas de la criminalidad es siempre un tema complejo y muy debatido. Desde el siglo XIX diversas corrientes científicas han intentado profundizar en esta cuestión y las polémicas han sido y siguen siendo interminables. Podemos buscarlas en el plano interno o endógeno del delincuente (herencia, biología, rasgos somáticos, etc.), o potenciar los aspectos externos, sociales, políticos, ambientales, familiares, etc. Caben fórmulas sintéticas de integración de ambos conjuntos de factores. Puede plantearse con carácter general o circunscrito a un momento histórico dado, más o menos próximo en el tiempo, cuando solo desde mediados del siglo XIX o en el siglo XX se cuenta ya con buenas o aceptables estadísticas.32 Desde luego, todo este debate o enfoque científico de la criminología queda fuera de nuestra atención. Nos interesa centrarnos en el contexto social en el que se mueven el delito y los delincuentes en una época histórica determinada y, sobre todo, a partir de unas fuentes en las que se pueda fundamentar empíricamente nuestras observaciones y reflexiones. Y todo ello con un objetivo esencial: conocer la criminalidad para entender mejor la sociedad.
Si la documentación más detallada y específica con la que contamos son los procesos penales, hay que advertir, desde ya, que, en su gran mayoría, y en la casi totalidad de los grupos delictivos analizados, aquellos no suelen entrar en detalle ni explicación alguna del porqué del delito de manera explícita. No hay una argumentación suficiente de las razones que motivan la conducta humana, aunque sea desde una perspectiva popular o superficial. Los procesos se centran en los hechos, que hay que describir y precisar con el máximo detalle posible y, desde luego, que hay que probar, incluso una y otra vez, mediante la reiteración de declaraciones testificales. Obviamente, interesan los «hechos probados», que permiten relacionar una conducta con unos sujetos, y a partir de ahí aplicar el derecho penal, es decir, la pena o sanción, tras una serie de garantías (acusación, defensa, cautelas, etc.).
Diríamos que las causas se dan por «sobreentendidas», que no resulta necesario explicar, que hacerlo sería posiblemente irrelevante, salvo quizá para la aplicación de determinadas circunstancias atenuantes o agravantes en terminología actual. En consecuencia, habría que «suponer» lógicamente que sería el afán de lucro, la codicia o la avaricia lo que llevaría al robo o las estafas; los impulsos libidinosos o instintos sexuales incontrolados los que impulsarían al amancebamiento, el adulterio, la violación, la prostitución; la envidia o la ira, la que produciría daños innecesarios a terceros; la vanidad, la responsable de determinadas actitudes; la holgazanería y los malos hábitos, los que conducirían al juego de naipes o dados, por ejemplo; y, desde luego, el odio y el espíritu de venganza, lo que impulsaría los actos de violencia, etc.
Cuando se quiere concretar a veces alguna motivación explícita, ya sea por los denunciantes o testigos, o por los escritos del procurador fiscal, incluso a veces recogida en las sentencias, parece querer explicarse, de forma vaga y genérica, con un cierto tono moral y con evidente trasfondo religioso. Es el mal, el pecado del hombre, sus propios vicios los que le llevan a cometer el delito, en una dialéctica confusa siempre entre delito y pecado. Es el demonio, «lo diable», quien está detrás de los hechos («algun diable tenia la culpa», 1701). O de manera más ambigua, el «sperit maligne»; «induhits per lo sperit maligne» es una frase bastante repetida que parece explicarlo todo, a veces aderezada y ampliada: «induhits per lo sperit maligne e posposat lo temor de deu e la correctio de la Justicia» (1587).
En fin, en otros casos (los menos) se va más allá y se determina expresamente una determinada pasión, vicio, comportamiento, reacción, práctica de vida cotidiana, etc., de forma más terrenal y precisa, aunque siempre de forma bastante excepcional. Solo entre los delitos violentos, muy numerosos, tenemos más información, ya sea de las causas de la agresión o al menos de las situaciones o circunstancias, inmediatas o más remotas, que están en los orígenes de los hechos y de alguna manera contribuyen a explicarlos. Lo iremos viendo en cada uno de los capítulos próximos, pero podemos adelantar algunas directrices. Así, según algunos procesos, son la ira o la malicia las que motivan el delito de daños; la mala vida, la holgazanería o la vida ociosa y viciosa (jugador, bebedor) las que llevan al robo, pues si el reo trabajara y quisiera vivir con lo que tiene y gana, no desearía los bienes ajenos; los delitos de índole sexual son los que menos motivación contienen, salvo alguna referencia a «induhits per lo sperit maligne». La vanidad, la presunción y la ostentación explican el gusto por las armas prohibidas; o el machismo y la soberbia, la desobediencia o resistencia a la justicia. Las injurias (o violencia verbal) se asemejan a los delitos de violencia física, en donde los testigos de muchos expedientes ponen de relieve la hipertrofia del sentido del honor, el machismo varonil, la arrogancia manifiesta y el atrevimiento de los «fadrins», las reacciones impulsivas y primarias, el gusto por los duelos o desafíos, el enfrentamiento de las «bandositats», el sentimiento profundo de venganza, la ira o el «oy, rancor e mala voluntat» (o la «enemiga») que anida en el corazón de los individuos (y de sus familias) y que los conduce inexorablemente a la agresión física, al enfrentamiento personal, etc. O, al menos, los procesos nos relatan las situaciones y circunstancias en las que estos delitos violentos se suelen producir (las discusiones acaloradas por diferentes motivos, las disputas por el agua de riego, las fiestas nocturnas, los juegos en la taberna, las frustraciones o desplantes amorosos…).
Es precisamente en el análisis de los delitos violentos y de otros en cierto modo relacionados (injurias, armas prohibidas, resistencia a la justicia, etc.) donde encontramos algunas de las claves de la mentalidad y de las pautas de comportamiento más características de la sociedad valenciana de la época. Y también las que la justicia de una monarquía que quiere fortalecer su poder tendrá que controlar y reprimir con más intensidad.
2.6 MORISCOS Y CRISTIANOS ANTE EL DELITO
Es recurrente, y no falta de interés, la comparación en diversos planos de estas dos comunidades antes de 1609, como puede ser el comportamiento ante el delito. Las dificultades metodológicas o documentales para ello parecen superarse puntualmente en la abundante masa procesal del señorío de Valldigna.33
El análisis de los procesos penales no sugiere básicamente un enfrentamiento entre comunidades (diferencias culturales, religiosas, etc.) por vía delictiva, sino una lectura más prosaica. Así, en Xara, de poblamiento exclusivamente cristiano, el 93,33 % de los delitos se cometen por cristianos en solitario y/o contra cristianos, mientras que el 6,66 % se efectúan contra moriscos, de paso o con residencia en pueblos cercanos. Por contra, en Tavernes, de abundante población morisca, aunque en zona de cruce de caminos, el 82,45 % de los delitos los cometen moriscos, ya sea individualmente o contra otros moriscos, mientras que solo una minoría, el 9,47 %, tiene lugar entre gente de distinta comunidad religiosa. En fin, en Simat, de población mixta, pero de mayoría cristiana, observamos que los porcentajes se dividen, aunque en cifras mayoritarias, entre los delitos solo entre cristianos (41,17 %) o solo entre moriscos (31,37 %), pero obviamente la mayor proximidad o el carácter mixto del poblamiento hacen aumentar el cruce de delitos cometidos entre individuos de diferente comunidad (20,91 %). De este modo, aunque desde otra perspectiva, volvemos a lo que ya vimos en el cuadro 2.4. A nivel global y en conjunto, son razones de proximidad, de vecindad, de roces personales o entre familias, de relaciones sociales próximas y contradictorias, etc., las que llevan esencialmente a cometer delitos (agresiones, robos, injurias, violaciones, etc.), y no la pertenencia a una u otra comunidad religiosa o con ciertos rasgos culturales propios (lengua, en parte el vestido, por ejemplo).
CUADRO 2.10
Moriscos y cristianos. Estructura de la delincuencia comparada (delitos de Valldigna, 1557-1609) (cifras absolutas y porcentajes)
Si se compara la estructura de los delitos cometidos por moriscos y cristianos a partir del cuadro 2.10, la primera impresión es la de una cierta similitud general. Moriscos y cristianos cometerían aproximadamente el mismo tipo de delitos que hemos recogido en el modelo de vaciado general utilizado, así como en semejante proporción. Es decir, importancia sobresaliente de los delitos violentos, seguidos por los realizados contra la propiedad y orden público, y finalmente, en menor grado, cierta igualación porcentual de los delitos de índole sexual y de las injurias. Sin embargo, cuando profundizamos más en los resultados, se aprecian algunas matizaciones colaterales, que posiblemente no carecen de sentido. En principio, existe un parecido prácticamente total en dos grupos generales, en el de las injurias/calumnias y en los delitos de índole sexual. La mayor diferencia, de casi nueve puntos porcentuales, la encontramos en los delitos violentos; los cristianos mostrarían un sesgo más violento en sus comportamientos y cometerían proporcionalmente más delitos en este ámbito, lo que se muestra especialmente en las peleas («bregues», «questions»), en las pedradas, escopetadas o lanzamientos, y sobre todo en las amenazas, pero no en los porcentajes de heridas y muertes. De este modo mostrarían una actitud más arrogante y más desafiante que los moriscos en los delitos violentos leves, mientras que estarían más igualados en los delitos más graves, como los homicidios y las lesiones. Por contra, y de manera igualmente significativa, los moriscos destacarían en el grupo de delitos contra la propiedad sobre los cristianos en siete puntos porcentuales; de manera particular la diferencia se circunscribe esencialmente a los hurtos/robos, donde aquella se concentra, y en menor medida en los fraudes. Sin duda ello podría estar relacionado con el distinto nivel socioeconómico de las dos comunidades en general y en el valle; los moriscos se caracterizan, a nivel masivo y de colectividad, por un estatus algo inferior en distintos parámetros conocidos y cuantificados (media de hanegadas de tierra por propietario, nivel de parcelación, dimensión de los patrimonios familiares, herencias, número de jornaleros, etc.)34 y, por tanto, con más necesidades y estrecheces, y sería más fácil encontrarlos apropiándose de propiedades ajenas, al menos en mayor proporción que el conjunto de los cristianos, en general de mejor condición económica media. En fin, aunque el volumen porcentual de delitos contra el orden público es semejante, al analizar los distintos delitos en particular observamos también diferencias significativas: los cristianos cometen más delitos contra la justicia, como el más común de la «resistencia», mientras que los moriscos aparecen resaltados entre los encausados por poseer armas prohibidas.
Si extrapoláramos prudentemente los resultados de la rica documentación valldignense, tendríamos que sacar la conclusión de una similitud básica y esencial entre la estructura de la criminalidad de los dos colectivos. A mayor abundamiento, el análisis de las diferencias observadas nos sugeriría una comunidad cristiana más segura de sí misma, más orgullosa de sus privilegios, más arrogante, que se permite mostrar con más contundencia su agresividad o un mayor nivel de violencia (peleas, amenazas) y que se resiste o desobedece más a la justicia. Por contra, la comunidad morisca sería consciente de su sometimiento o postergación como población vencida (y de sospechosa fidelidad, etc.) y diferente (religiosidad, lengua, cultura, etc.), controlaría o refrenaría más algunas de sus manifestaciones violentas, sería menos propensa a desobedecer a la justicia y cometería más delitos de armas prohibidas por sufrir una legislación más restrictiva en esta materia, pero su menor nivel de riqueza global la llevaría de forma lógica a ser más destacada como protagonista de robos y fraudes.
1 El 10,8 % en Neuchatel (siglo XVIII) (Ph. Henry: Crime, justice et societé…, p. 658); N. Castan indica cifras del 8,1 % en Grenoble, del 13,0 % en Toulouse y superiores en el norte de Francia y en medios urbanos (Les criminels de Languedoc…, p. 26). En la zona rural de los montes de Toledo, el 6,62 % (G. A. Rodríguez: Justicia y criminalidad…, p. 111). Cerca de Burdeos, el 13,9 % de las agresoras en delitos violentos y el 14,85 en delitos contra la propiedad (J. Ruff: Crime, Justice…, pp. 87 y ss.). Algo más bajas parecen algunas cifras de los procesos de las audiencias borbónicas en estadística general de los años ochenta del siglo XVIII, con una media general del 9,4 % (J. M. Palop: «Delitos y penas en la España del siglo XVIII», Estudis. Revista de Historia Moderna, 22, 1996, pp. 88-89). Igualmente, en la Castilla de finales de la Edad Media, J. M. Mendoza Garrido: «Sobre la delincuencia femenina en Castilla a finales de la Edad Media», en R. Córdoba (coord.): Mujer, Marginación y Violencia entre la Edad Media y los Tiempos Modernos, Córdoba, 2006, pp. 75-126.
2 Realidad objetiva que no siempre se muestra en la documentación del Maestre Racional, pues se suele anotar en esta al que pagaba por el delito de amancebamiento y prostitución, y que con mucha frecuencia era el varón exclusivamente.
3 Para la Valldigna de 1589 a 1609, 158 casos conocidos de un total de 412 varones (el 38,3 %); en la Valldigna del XVII, el 30,6 %, en Alzira, el 31,2 %, y en Valencia-R.A., el 9,8 %.
4 Sobre estas cuestiones, véase E. Ciscar: Vida diaria y mentalidades en el campo valenciano. La Valldigna, siglos XVI-XVIII, Valencia, 2000, pp. 185-195.
5 B. Garnot: «L’Historiographie de la criminalité pour la periode moderne», en Historie et criminalité. De l’antiquité au XX siecle. Nouvelles approches, Dijon, 1992, pp. 25-29.
6 En los procesos de Valldigna antes de la expulsión rara vez se menciona la profesión, obviamente la de labrador en su mayoría, y se expresa en cambio la condición de «nou cristia». Los datos conocidos suponen el 43,3, 55 y 64,4 % de los reos en Valldigna (siglo XVII), Alzira y Valencia, respectivamente.
7 Muy diversificado el espectro, destacan molineros, carniceros, panaderos, carpinteros, caldereros, sastres, sombrereros, algún tejedor o «velluter», etc., y notarios, «caps de guayta», taberneros, comerciantes, guardas, etc.
8 Los registros del MRson menos precisos, ofrecen pocos datos, no faltan contradicciones, etc. Tenemos la sospecha de que los escribanos tendían a consignar preferentemente las profesiones u orígenes geográficos que les llamaban más la atención, y no lo que era más habitual y común (ser labrador y oriundo de Xàtiva, por ejemplo). En ese sentido, en esta última ciudad predominan ampliamente los artesanos y el sector servicios sobre los agricultores y pastores (en torno al 25 %).
9 Así, varios del sector textil («12 velluters, 3 perayres, 2 teixidor de lli, 2 teixidor de llana, 4 torcedors de seda»), entre otras varias profesiones (carniceros, sastres, plateros, horneros, zapateros, albañiles, cerrajeros, herreros, «polvoriste», «tapiners», «asahonadors», etc.). Entre las profesiones del sector terciario, seis mercaderes, seis notarios, criados, escuderos, cocheros, verguetas, estudiantes, soldados, alguaciles, porteros, bailes, juristas, médicos, sacerdotes, comerciantes de pescado, etc.
10 E. Ciscar Pallares: «Cruz o firma en la práctica procesal (contribución a la medición de la alfabetización en el Reino de Valencia, siglos XVI-XVIII)», Estudis. Revista de Historia Moderna, 24, Valencia, 1998, pp. 37-62.
11 Computando todos los forasteros y extranjeros en los procesos penales (inculpados, testigos, oficiales, etc.), en la década posterior a la expulsión se incrementó muy fuertemente su presencia y permaneció alta hasta 1660-1669, respecto a épocas anteriores o posteriores (E. Ciscar: La Valldigna, siglos XVI y XVII …, pp. 286-287).
12 Los ejemplos serían muy abundantes, tanto los que se desprenden de la narración de hechos como de las propias afirmaciones. Así, Miguel Martínez, detenido en Valencia en 1566, dice que es de Aragón, pero que lleva más de veinte años en la ciudad y reino (RAcrim, c. 20, n.º 209). Antoni Bruno, «queixaler» de Sicilia, trabajaba como «moço de cavalls» en el palacio del Real (Valencia) (ibíd., n.º 474, año 1597). En Alzira, en 1571, un aragonés de Cariñena era guardia en Carcaixent (AMA, leg. 501, n.º 7); en 1628, uno de Requena (Castilla) era «habitador de Alzira» (ibíd., n.º 133), y en 1637 un francés que trabajaba ordinariamente en el molino está acusado de robo (ibíd., n.º 158), por ejemplo.
13 Alzira e inmediaciones, pero no Carcaixent, Algemesí, Guadassuar, etc. La ciudad de Valencia intramuros y zonas o partidas adyacentes (carrer Alboraya, carrer Morvedre, «junt al Real», el Grau, Arrancapinos, Cabañal o Soternes), pero no los lugares de la huerta (Ruzafa, Beniparrell, Aldaya, Patraix, Campanar, Orriols, etc.).
14 «La aparición de cualquier extranjero en la oscuridad era generalmente causa de llamar a alarma general» (M. Weisser: Crime and Punishment in Early Modern Europe, Londres, 1979, p. 57).
15 Exposición de motivos de la «Crida» de 6 de noviembre de 1603 (BMV 1634/105, n.º 45).
16 Volveremos sobre este tema en el capítulo VII, epígrafe 5.
17 Aquí, como en otros niveles, tanto si actúan conjuntamente contra un tercero, que suele ser lo habitual, como si se enfrentan entre sí (v. g., una pelea entre dos individuos).
18 En Valldigna priman el hostal, el molino, la cárcel, «en juhi», el hospital, el propio monasterio, pero también el «trapig» y varios casos en espacios abiertos como la era y el más ambiguo de corral. En Alzira, la cárcel, el hostal, el burdel y el «llavador», entre otros. En Valencia, prácticamente los mismos, pero con más incidencia en el mercado (y «botiga», «lonja Nova», etc.), horno, el «pùblich», la cárcel y hostal, o «en lo Real» o palacio del virrey. Mención aparte merecen los puertos, y en particular el Grau de Valencia, del que hablaremos en el capítulo IV.
19 Tomamos por referencia aquí los delitos cometidos y no los procesos. No siempre se precisa en los expedientes la fecha de comisión del delito (denuncias tardías, hechos antiguos, infracciones repetidas como los robos, etc.), y esta discrepa de la fecha de incoación del proceso.
20 Por ejemplo, en la Valldigna del siglo XVI, de junio a septiembre; durante el XVII, en agosto y septiembre. En Alzira, en junio y julio, y en Valencia, de julio a septiembre. Siguiendo con los pequeños matices, parece observarse una ligera disminución en los meses de otoño (octubre en Alzira y noviembre en Valencia), mientras que los meses de diciembre y enero parecen repuntar hasta niveles medios (¿fiestas de Navidad y principios de año?).
21 No se observa en la distribución mensual o semanal de los delitos una mayor o menor incidencia de un tipo de delitos sobre otros. Con pequeñas oscilaciones variables, debidas sin duda al azar, mantienen en general la estructura general de la delincuencia, aproximadamente.
22 F. Bayard: «Les crimes de sang en Lyonnais et Beaujolais aux XVIIe et XVIIIe siecles», en Historie et criminalité…, pp. 273-281.
23 M. R. Weisser: Crime and Punishment in Early Modern Europe, Bristol, 1982, pp. 47 y ss.
24 Aunque veremos ejemplos en los próximos capítulos, v. g. RAcrim, c. 45, n.º 449, año 1594.
25 Ibíd., c. 52, n.º 530, año 1605.
26 Ibíd., c. 35, n.º 344, año 1579.
27 Ibíd., c. 25, n.º 235, año 1568.
28 Ampliaremos las referencias a estos colectivos, como grupos «peligrosos», en el capítulo VII.
29 M. R. Weisser: Crime and Punishment in Early…, pp. 5-6.
30 J. A. Sharpe: Crime in Early Modern England (1550-1750), Nueva York, 1984, pp. 94-120.
31 J- F. Brackett: Criminal Justice and Crime…, p. 133.
32 A. García-Pablos de Molina: Tratado de Criminología, Valencia, 2008, pp. 365-790; W. Hassemer y F. Muñoz Conde: Introducción a la Criminología, Valencia, 2001, pp. 41-170; V. Garrido, P. Stangeland y S. Redondo: Principios de Criminología, Valencia, 2001, pp. 163-230.
33 Abundancia de procesos del siglo XVI, en una misma zona, un mismo tribunal, frente a pocos datos, dispersos y aleatorios de otros registros procesales de la época.
34 Con carácter general, E. Ciscar: Moriscos, nobles y repobladores, Valencia, 1993, pp. 104-109. En Valldigna, la media de hanegadas de tierra es de 34,6 entre los propietarios cristianos y de 29,8 entre los moriscos, aunque en esta zona las diferencias globales no parecen excesivas, quizá por la incidencia de importantes familias de ricos mercaderes moriscos que hacen subir las medias (E. Ciscar: La Valldigna, siglos XVI y XVII…, pp. 156-157).