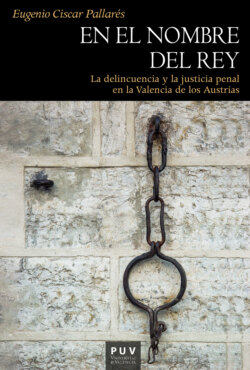Читать книгу En el nombre del rey - Eugenio Císcar Pallarés - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV. LA VIOLENCIA
4.1 LOS NIVELES DE LA VIOLENCIA
Hay una primera agresividad, la de las palabras y derivados (verbal violence) (capítulo III), que puede continuarse con la agresión física y corporal, con la violencia propiamente dicha.1 Como ya estudiamos en el capítulo I, los delitos violentos, o contra la integridad física de las personas, se moverían, en síntesis, en una horquilla entre el 35 y el 45 % en medios rurales, y entre el 30 y el 35 % en ámbitos urbanos, diferencia que vendría dada no tanto porque hubiésemos observado documentalmente una mayor incidencia de estos en unas zonas respecto a otras, sino por la repercusión porcentual de la mayor presencia de ciertos delitos en las ciudades (prostitución, amancebamiento, juegos o armas prohibidas). En los procesos penales de Valldigna, que consideramos más representativos, la cifra global de 1557 a 1704 es del 40,56 %, porcentaje que es algo superior en los de la Real Audiencia/Valencia y de Alzira, por las razones que ya expusimos. Los registros del Maestre Racional no son tan fidedignos, pero Alcoi (38,62 %) y Ontinyent (31,98 %) dan cifras coherentes con lo que hemos venido razonando.
Ese conjunto de delitos tan abundante y numeroso, que se acerca a la mitad de la totalidad, se encuentra reflejado en los fueros. Con lenguaje propio del siglo XIII mayoritariamente, y en sus manifestaciones entonces más frecuentes, se describen los tipos penales y sus variantes, tanto en lesiones (ataques a oficiales, malos tratos a la mujer, entre parientes) como en homicidios (simple muerte, asesinato, muerte de la esposa, de un hijo, de un siervo, muerte en riña, etc.), con sus circunstancias concurrentes («effusió de sang», nocturnidad, el arma empleada, dentro o fuera de la ciudad, en día festivo, en lugar sagrado, etc.), las excepciones o eximentes y, desde luego, con la pena atribuida, siguiendo una técnica jurídica pendiente de la descripción de una amplia casuística.2
Por contra, nosotros hemos preferido una solución más sociológica y atenta a la realidad documental estudiada, clasificando las distintas situaciones encontradas sobre la base de razones obvias de concepto esencial, intensidad y gravedad. En este sentido, hemos distinguido cinco supuestos o niveles de violencia, que guardan cierta autonomía entre sí y que reflejan un clima «in crescendo» de agresividad y de consecuencias nocivas. Su deslinde no siempre es fácil, caben casos dudosos, pero permite una mejor aproximación a la realidad, al mismo tiempo que la concurrencia de muchos ejemplos diluye el posible efecto distorsionador.
En su nivel más elemental situamos las amenazas y las coacciones. Aquí la agresión es fundamentalmente verbal, como las injurias, pero las palabras tienen o contienen un componente de potencial agresión física, próxima y real, que hace muy posible la acometida y crea miedo auténtico en la víctima. Es el contexto, son las circunstancias, los antecedentes, etc., y las propias palabras las que configuran el concepto de amenaza. Se amenaza de muerte a la víctima, que se siente en peligro y tiene que huir o pasa un momento de peligro. Muchas veces estas expresiones vienen acompañadas de la presencia y despliegue de armas ofensivas, incluso muy dañinas (escopetas, además de espadas y puñales), y obligan al individuo a obedecer, a escapar o a proceder según quiera el agresor. Normalmente no hay contacto físico, pero este se suele ver como inminente o altamente probable, limitando su libertad y causándole gran zozobra. Como vimos en los cuadros de referencia en el capítulo I son pocas en número (del 2 al 4 %, en general), pero suponen ya un principio de peligro evidente de potencial violencia física.
Más gravedad tienen los llamados lanzamientos, es decir, la acción de lanzar, tirar o arrojar objetos peligrosos, susceptibles de producir incluso lesiones graves o la muerte, pero que por las razones que fuera (falta de acierto o puntería, fallo en el arma de fuego, etc.) no llegaron a consumarse, no tuvieron efecto alguno. Son los lanzamientos de piedras, de flechas desde ballestas y sobre todo de las «escopetades». Sus consecuencias potenciales eran elevadas, podía peligrar la vida de la persona a la que iban dirigidas; muchos individuos murieron a causa de fuertes «pedrades al cap» y desde luego por tiros de escopeta, pero en los casos de simples lanzamientos no llegó a consumarse la lesión física. Su número en general no es abundante. Es casi insignificante en el siglo XVI (en torno al 1 %), pero aumenta considerablemente en el Seiscientos, cuando se generalizan las armas de fuego y las «escopetades»; estas, si no se identifican como un acto de caza, se convierten en un peligroso y temido sonido de fondo (sobre todo en el ámbito urbano y de noche), y su número alcanza entre el 4 y el 5 % en la Valldigna y Alzira. Podríamos relatar casos de «pedrades»; más raros son los tiros de ballesta, especialmente circunscritos a la primera mitad del Quinientos, pero son las «escopetades», muy frecuentes ya en el siglo XVII, el ejemplo clásico de este tipo de agresión (v. g. en Valldigna durante el siglo XVII: 1618, 1619, 1623, 1630, 1632, 1659, 1666, 1682, etc.; o Alzira, 1575, 1622 o 1693).
Un salto cualitativo hay en lo que hemos llamado peleas, pero que en la documentación tienen nombres mucho más expresivos: «questió», «brega», «pendencia», «desafiu», etc., o de forma más concreta «galtada», «bufet», «bosinades», «bastonades», etc. Se trata de situaciones de fuerte enfrentamiento y encontronazo personal en las que, además de palabras e insultos («paraules injurioses»), que se concretan o no en los documentos, dos o más personas se zarandean, se empujan, se golpean e incluso acaban «abraçats» en plena contienda; se puede llegar a sacar un arma (v. g., el puñal o la espada, que se llevan al cinto), oír el blandir y cruce de los aceros en la calle, etc., hasta que acuden otras personas a «despartirlos», a separarlos, a calmarlos y evitar que la situación evolucione a peor. Aunque no siempre se produce, lo normal es que haya contacto personal, roce corporal y unos u otros se propinen ciertos golpes. Sin embargo, estos por fortuna son de escasa o regular trascendencia (algún moratón, cierta «blanura» o rojez, etc.), no llegan a producir propiamente herida, los documentos no hablan de derramamiento de sangre (o muy tangencial), no se menciona la necesitad de descanso, recuperación ni hay intervención o asistencia médica. Pero, desde luego, supone una importante tensión entre personas, indica ya una clara «diferencia» y existe el peligro de que el incidente pueda tener ulteriores consecuencias. Por tanto, se insta ya a los contendientes a firmar una «pau y tregua» a fin de evitar la repetición con consecuencias más graves. Su número empieza a ser más relevante: el 6,35 % de los delitos en Valldigna, el 10,78 % en la jurisdicción de Alzira, con incidencias diferentes en las dos centurias,3 pero menor en los registros de la Real Audiencia y Valencia (4,01 %), sin duda porque en este tribunal superior se tiende a asumir los casos más graves (homicidios y lesiones).
Pero, a poco que el enfrentamiento y choque personal o la agresión hayan sido más intensos, prolongados y apasionados, el resultado normal van a ser las lesiones, las consabidas «nafres». Aquí los procesos relatan siempre la «gran effusio de sang» como signo característico, así como la intervención al menos del «cirurgiá», quien certifica el número, tipo y lugar de las heridas en el cuerpo, evalúa en su caso su peligrosidad y aplica los primeros cuidados médicos hasta la «desospitació». En alguna ocasión hemos considerado lesiones algunas pocas agresiones físicas de consideración, en las que, si bien no se menciona el derramamiento de sangre, o este no es llamativo, dejan al individuo sumamente lastimado (cara «unflada» de bofetones, espalda muy enrojecida y golpeada, postrado en el suelo por el dolor) o en lugar peligroso (fuerte golpe craneal con piedra o palo). Obviamente, constituyen el delito más numeroso dentro de los violentos e incluso en el conjunto de la clasificación general de los delitos, situándose en torno al 20 % del total.4
En fin, todas las «morts» las hemos catalogado como homicidios, que como delito más grave representan ya un porcentaje menor que las lesiones: el 7,47 % en Valldigna (1557-1704), el 12,86 % en Alzira y sube en Valencia-Real Audiencia al 18,87 %.5 Su número parece incrementarse en el siglo XVII respecto al periodo anterior,6 lo que sin duda está relacionado con una mayor difusión de las armas de fuego, de mayor potencia mortífera y facilidad de uso, como veremos más adelante. A este fatal resultado se llega por diversos caminos. Algunas lesiones son muy graves, o sencillamente evolucionan mal, y el expediente que empezó por tal, incluso con declaración consciente de la víctima ante la justicia, acaban con su fallecimiento, y el delito que se persigue entonces es de «mort» u homicidio. Son abundantes las muertes que proceden de lesiones producidas en riñas, incluso a veces tumultuarias. No faltan ejemplos de defunción por simple accidente no intencionado (con escopeta de caza). Otras veces, el agresor ha agotado todas las posibilidades y los medios para que su acción criminal acabe necesaria e indefectiblemente en la muerte de la víctima (con alevosía, emboscada, ensañamiento, v. g.), ya sea porque un odio apasionado le impulsa a perpetrar su crimen y materializar su venganza, o porque actúa a sueldo de terceros y cumple diligentemente con su encargo, o porque se aprovecha de la debilidad e inocencia de la víctima (la mujer respecto del marido, el infanticidio). Dentro de las dificultades para evaluar todos los detalles e intenciones en los expedientes penales, se puede afirmar que casi una mitad aproximadamente de las muertes son propiamente asesinatos.7
Se suele considerar la ratio de muertes por cien mil habitantes y año como el indicador general del grado de violencia de una sociedad y su evolución. Se ha constatado que en la Europa occidental de principios de la Edad Moderna eran usuales unas veinte muertes por año, que en algunos casos podían llegar a cifras muy superiores, en torno a cincuenta o sesenta (J. Ruff). A lo largo del siglo XVII se aprecia un brusco descenso: en torno al 10 por cien mil (R. Muchembled), o en el caso concreto de Madrid del 12,2 al 16 (A. Alloza). Desde entonces dicho indicador iría bajando hasta los momentos actuales, de dos o ninguna muerte por cada cien mil habitantes y año.8 Nuestras bases estadísticas no permiten efectuar tal evaluación fuera de toda duda, sobre todo al carecer del número total de fallecimientos no naturales por año. Sin embargo, si intentamos obtener por extrapolación un indicador aproximado en Valldigna, donde nuestra información de la delincuencia se acerca mucho a la totalidad de la realmente producida, las cifras resultantes son elevadas pero no aberrantes, y se acercan a los parámetros aludidos: en las décadas anteriores a la expulsión se situarían en una ratio de 36,5 muertos/año, que incluso subiría a 40 en el siglo XVII.9 Cifras elevadas que hay que tomar con prudencia, pero que se aproximan a los 30 del marquesado de Llombay en este último siglo.10 Sin duda no fueron una excepción, sino más bien un hecho generalizado, que prueba la gravedad e importancia de la violencia.
Sin embargo, conviene no dramatizar la situación. Hablamos siempre de la delincuencia, y entre ella de la violenta, como de la «anormalidad». En términos relativos, aquella podía ser excesiva en sí misma y por comparación a otra época, pero en el ámbito local y en la vida diaria solo suponía, por ejemplo, 5,3 delitos violentos de media por año (amenazas, peleas, lesiones, etc.) en tres pueblos y varias aldeas de la Valldigna morisca (que llegó a más de 600 casas habitadas), o de 1,8 delitos violentos en el siglo XVII (en torno a 400 casas a finales de siglo). Estos hechos llamativos y perseguibles formaban parte de una realidad integrada y asumida dentro de lo excepcional en la normalidad de la vida cotidiana; esta se desarrollaba con las pautas que eran habituales en un momento histórico, en el que, a pesar de todo, lo ordinario eran las relaciones pacíficas, la convivencia más o menos forzada o espontánea y la superación de las pequeñas diferencias corrientes. Además, en el Antiguo Régimen hubo siempre una cierta benevolencia, alguna comprensión o menor reprobación con la violencia, que solía considerarse una manifestación de hombría, de defensa de la personalidad o del propio yo, una «perdonable» debilidad humana, etc., frente al desprestigio social que suponía, por ejemplo, el robo (Ph. Henry, T. A. Mantecón). A mayor abundamiento, era en este importante grupo delictivo donde tenía su mayor expresión el principio acusatorio que regía en general en el derecho penal foral (inquisición solo a instancia de parte, previa acusación, y no actuación de oficio), hasta su crisis y derogación parcial en las Cortes de 1626.11
4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
En principio, los rasgos generales que estudiamos en el capítulo II sobre la delincuencia en su conjunto no difieren sustancialmente de los atribuibles a los delitos violentos en concreto, pues estos suponen casi la mitad del total. Sin embargo, no es ocioso recordarlos brevemente, aunque la base empírica disponible disminuye.
Así, la participación de las mujeres en los delitos violentos es casi insignificante. En Valldigna, el 2,4 % (7 casos de mujeres sobre 281 delitos) en 1557-1609, y ningún ejemplo para el siglo XVII; otros dos en Alzira, el 1,6 % (entre 119 delitos) y 3 en Valencia-Real Audiencia, el 2,7 % (entre 109 delitos). Cifras casi simbólicas en la violencia física, mientras que veíamos que ascendía en las injurias (violencia verbal) (capítulo III). Además, utilizan medios «blandos» para las agresiones,12 los enfrentamientos suelen ser entre mujeres y no con hombres, aunque como víctimas su participación es mayor: triplica el porcentaje antes citado (hasta el 5 o el 6 %); aun así es muy minoritaria. Además, en más de una tercera parte de los casos se trata de violencia familiar, sobre todo de agresiones de los maridos a sus mujeres (lesiones o muertes), entre otros (discusiones o insultos, celos, etc.).
Por tanto, la violencia es un asunto «de hombres» y «entre hombres». Y son varones de todas las edades los que agreden a sus semejantes: adultos y sensatos padres de familia, vecinos con una edad ya avanzada para la época, jóvenes solteros e incluso a veces adolescentes revoltosos. Pero el grupo de edad que más reiteradamente destaca en el análisis de este tipo de delincuencia son los «fadrins», jóvenes, mayoritariamente entre 16 y 17 y hasta 25 años. A pesar de la oscuridad de las fuentes en este aspecto, se observa su presencia en los hechos violentos investigados en al menos una cuarta parte aproximadamente de los expedientes. Dado que suelen actuar en grupo o en bandos, el número de delincuentes jóvenes sería bastante superior a la media de la generalidad de delitos, lo que queda reflejado en el cuadro 2.2 (en torno al 40 % o más los menores de 25 años, algo menos en los procesos de la Real Audiencia). Por tanto, siguen los parámetros estudiados en Artois, cerca de Burdeos, en Cataluña, en Madrid, en los montes de Toledo, etc.13 Son los autores de las «enramades», de los bailes, fiestas y «musicas»; los que salen a beber y comer hasta la saciedad; los que gozan saliendo por las noches después de cenar; los que valoran la amistad y el espíritu de grupo o «pandilla»; los que están en ciernes de hacerse adultos, aprenden y practican los valores socialmente establecidos; los que, orgullosos de su hombría, están dispuestos a todo para defenderla y acreditarla; los que sufren todas las pulsiones hormonales de su contenida sexualidad y rivalizan por las jóvenes solteras, etc.
Las amenazas, riñas y agresiones de unos con otros suelen acontecer normalmente entre vecinos, conocidos de una misma localidad o barrio, o al menos no muy alejados. La proximidad, el roce, la convivencia, etc., pueden producir la simpatía, el acercamiento o la amistad, que no dejan huellas en los procesos penales. Pero también un conjunto de conflictos de intereses, caracteres, suspicacias o circunstancias que desembocan en agresiones de todo tipo (epígrafe 4). Es en el roce y en la vida cotidiana donde surge el enfrentamiento y por tanto la violencia, que se plasma mayoritariamente entre conocidos y próximos. Y en ello la presencia de forasteros no arraigados en la localidad suele ser minoritaria (cuadro 2.4). Cómo máximo, los forasteros residentes habituales pueden sufrir alguna burla o agresión cargada de xenofobia o clasismo (franceses en la Ribera, los movimientos migratorios después de 1609),14 o un cierto desprecio o displicencia a los moriscos donde son minoritarios (v. g. Alzira).15
Tal como vimos al estudiar la generalidad de los delitos, los que atentan contra la integridad física de las personas se producen sobre todo en el casco urbano y menos en el campo o caminos rurales, es decir, donde la sociabilidad es mayor. Sin embargo, la diferencia es menor en este caso, probablemente porque otro grupo de delitos (v. g., los robos) se producen sobre todo en los cascos habitados y por la mayor incidencia de conflictos específicamente rurales (peleas por el riego, por daños en las cosechas, accidentes de caza, etc.). Dentro del ámbito urbano, el predominio de la calle o la plaza sobre los espacios cerrados (sobre todo la casa) es igualmente superior, pues la vías públicas son los lugares idóneos para las peleas, las discusiones, las juergas, los desafíos, etc.16 En ello coinciden varios autores (N. Castan, R. Muchembled, J. Ruff, Ph. Henry), que también han insistido en la importancia de las tabernas o lugares semejantes como focos de tensiones y enfrentamientos.17 En cambio, nuestras fuentes indican que son muy pocos los delitos violentos producidos en el «interior» de los «hostales», sobre todo si los comparamos con los acontecidos en los espacios abiertos. A nuestro modo de ver, son lugares públicos que inhiben las agresiones o enseguida acude gente a «despartir» a los contendientes y calmar la situación; es más bien al salir a la calle cuando los agraviados se sienten más libres y menos cohibidos, dan rienda suelta a sus pulsiones y despliegan sus desafíos. Y con un denominador bastante común, dentro de la limitación de la información: han bebido en la taberna (sobre todo vino) y a veces están muy «borrachos». Este es un insulto corriente y a veces se justifican con ello las agresiones. Porque en el descanso, en las fiestas, por las noches, dentro o fuera de las tabernas, se bebe e incluso se bebe con generosidad, y aunque ello no es motivo directo para producir violencia, sí disminuye el autocontrol y se manifiestan más libremente todo tipo de sentimientos.18
Ante el predominio de los espacios abiertos, la casa recoge menos enfrentamientos, en gran parte circunscritos a la violencia intrafamiliar o a la intromisión o discusión con algún vecino desbordado. Y donde los hay, los «puertos de mar» son zonas de alta conflictividad personal y multitud de «questions», «nafres» e incluso «morts», tal como hemos podido comprobar en el puerto de Valencia. Estos lugares y sus alrededores tienen todos los ingredientes para convertirse en focos de abundante violencia: numerosa concentración de gente diferente de variada ocupación (marineros, pescadores, soldados, transportistas, carreteros, comerciantes, artesanos del sector naval, etc., además de los labradores de las cercanías) e incluso de orígenes y lenguas distintas; gran movimiento de mercancías y tráfico mercantil, lugar de cobros y pagos, con la consiguiente colisión de intereses; necesidad de que la marinería o los carreteros descansen, se relajen, recuperen fuerzas, sacien su sed con abundante vino en los «hostales», visiten los burdeles, etc. Los oficiales del justicia criminal de Valencia tuvieron que hacer muchos desplazamientos a la «Vilanova del Grau» para enjuiciar la gran cantidad de riñas y lesiones y no pocos homicidios y robos que allí se producían, ofreciendo el mayor índice de delincuencia grave de toda la Huerta.19
El cuadro 4.1 recoge la distribución mensual de los delitos violentos, que muestra un gran paralelismo con el cuadro 2.7, relativo a la generalidad de los delitos. Si atendemos a las cifras totales, observamos una cierta continuidad y estabilidad general; la violencia se muestra a lo largo de todo el año, y no hay meses exentos o de especialísima concentración de este tipo de delincuencia, con ligeras oscilaciones al alza o a la baja de la media aritmética mensual. Todo el año, cualquier mes, es susceptible de tener o padecer un acto violento. Sin embargo, resulta evidente una mayor densidad en los meses centrales del año, sobre todo de junio a septiembre, cuando de forma reiterada se supera ampliamente la media, y muy particularmente en agosto, como apunta J. Ruff para las cercanías de Burdeos en el siglo XVIII. Además, esta interpretación general se cumple de igual manera en todas las zonas observadas, aunque en Alzira se produce un poco antes (de mayo a julio) (similar al Artois francés, o alrededor de Lyon), además del dato un tanto errático de marzo en la Valldigna morisca de 1504 a 1609. Este resultado no puede sorprender, y en cierto modo ha sido también observado para otras áreas geográficas, aunque con matices.20 En los meses estivales los días son más largos, se vive más fuera de casa, el calor diurno se ve atemperado con la brisa nocturna, con lo que se trasnocha más (tabernas, juegos, bailes, «musicas», etc.). En una agricultura de policultivo hay trabajo todo el año y cuando este disminuye o se tiene tiempo libre, el campesino se dedica más a labores artesanales o complementarias (seda, lino, acudir al mercado, etc.). No obstante lo anterior, desde junio hasta octubre se intensifican las labores agrícolas: la siega de los cereales, riego de las hortalizas y su cosecha, recogida de las uvas, cosechas de algunos árboles frutales (higueras, almendros, etc.), la siega del arroz, cercanía de la recolección del maíz y luego la aceituna, v. g. Si quizá haya una cierta continuidad en la actividad artesanal y comercial en general en el ámbito urbano, para el campesino son meses de más trabajo y de una cierta tensión y preocupación: vencimiento de muchos plazos de pagos o deudas en San Juan, en junio, necesidad de regar en plena sequía, asegurar los frutos cultivados y que no los roben (sobre todo de noche), llevar a cabo la recogida final del trabajo realizado durante mucho tiempo, etc.21 En fin, factores que aumentan la sociabilidad y la tensión psicológica y que pueden desembocar en fricciones y conflictos con los vecinos (gráfico 4.1).
En ese sentido, pues, tampoco hay ninguna novedad sobre qué días de la semana son más propicios para la comisión de delitos violentos (cuadro 2.8): casi la mitad de los delitos violentos se cometen en los domingos y festivos (más ocio, taberna, fiesta, comunicación con allegados, etc.), como en Languedoc, cerca de Burdeos, en Neuchatel o Toledo, mientras que el resto se reparten entre los seis días restantes de la semana.22 De igual manera, más del 40 % de las agresiones, peleas, homicidios, etc., se suelen concentrar desde el atardecer (seis o siete de la tarde) hasta la hora de la «queda» aproximadamente (hacia las nueve o diez de la noche), y supera la mitad del total si incluimos las horas de noche cerrada, sobre todo en las ciudades, repartiéndose el resto entre las horas de la mañana y la tarde.23 Otra vez, los hábitos de vida cotidiana marcan una mayor sociabilidad (relación con los demás, las tertulias o «velar» después de cenar, el asueto en las tabernas, la oportunidad de celebrar los jóvenes sus cantos y reuniones, etc.), además del anonimato o impunidad que permite la oscuridad de la noche, en unos pueblos sin ningún tipo de alumbrado o muy escaso, parcial o localizado en las ciudades, pendientes de la variable «claridad» que permita la luz de la luna, solo contrarrestado en parte por las rondas nocturnas (o la exigencia excepcional de alumbrarse con antorchas). Son situaciones que por sí mismo no generan violencia, pero que facilitan su manifestación.
CUADRO 4.1
Distribución mensual de los delitos violentos
GRÁFICO 4.1
Distribución mensual de los delitos violentos (cuadro 4.1)
4.3 LOS INSTRUMENTOS DE LA VIOLENCIA: LAS HERIDAS
Todo vale para agredir a otro, especialmente en momentos de rabia, ofuscación e ira. Cabe pensar en las armas, pero también en otros medios u objetos que no podemos tildar de tales. A partir de la información obtenida de los procesos penales, hemos construido un cuadro para cada una de las zonas estudiadas (cuadros 4.2 a 4.4), en el que sintetizamos los datos más relevantes para conocer con más precisión los instrumentos de la violencia y su evolución.24
La forma más elemental y simple de dañar a otro es con las propias manos. Es la clásica reacción en las «questions», en las peleas: golpes, empujones, puñetazos, «galtades», etc. Los contendientes se lanzan uno contra otro y están «abraçats», como tantas veces dice la documentación. Si no llevan armas, el incidente es de tono menor, y suele durar hasta que los presentes (o cercanos) van a «despartirlos». Vienen a suponer en torno al 10 % de las agresiones, algo menos en los procesos de Valencia-Real Audiencia, quizá por su tendencia a conocer los asuntos más graves. Hay una intención mayor de «damnificar» al otro cuando se buscan piedras para golpearle. No es un detalle baladí: una piedra, de cierto tamaño al menos, lanzada con la fuerza muscular de quien habitualmente se dedica a trabajos físicos y dirigida con frecuencia a la cabeza, puede provocar lesiones muy graves, incluso muertes, como veremos más adelante.25 Y las piedras abundan por las calles de los pueblos y en los campos, quizá menos en las ciudades. En ese sentido, las cifras obtenidas muestran una gradación campo-ciudad que no es despreciable: un 13,6 % de las agresiones en Valldigna se realizan con piedras, mientras que son un 7,7 % en Alzira y un 3,7 % en Valencia. No tan a mano están los palos, maderas, garrotes, varas, bastones, etc., pero se usan en bastantes ocasiones. Había que buscarlos a propósito o los individuos los llevarían circunstancialmente. Las fuentes no los describen especialmente, pero se usan en un 6 a un 8 % de los casos. Son las clásicas «bastonades», expresión con la que a veces se califica o define un proceso. Aunque suele dirigirse la agresión a la cabeza o espalda, no suelen producir lesiones, o estas no son graves, salvo que la fuerza, contundencia y repetición de los golpes dejen auténticamente lastimada a la víctima. Estos tres grupos sumados no llegan al 25 % de las agresiones, bastante por debajo de lo registrado en Burdeos, por ejemplo.26
Con los puñales (y similares, como daga, «ganivet», etc.) y espadas se da un salto cualitativo y hablamos ya de armas, con una mayor capacidad de provocar daño físico ajeno. Ambos representan entre el 40 y casi el 60 % de los instrumentos de agresión citados en los procesos en todo el periodo. Hay diferencias según zonas, tanto en su porcentaje global conjunto (mayor en Valencia y más próximo entre sí en Valldigna y Alzira), como por separado (predominio de las espadas en Alzira, pero no en Valldigna). Por razones de imprecisión en la documentación, es probable que el número de puñales esté sobreponderado y sean las espadas el arma blanca ofensiva más usual.27 Dentro de la ausencia sistemática de descripción, debió de tratarse de espadas cortas, normalmente denominadas como «spaseta» (sobre todo en la Valldigna morisca),28 y a veces se las diferencia de la espada «llarga», escasamente citada. Dada su abundancia y popularidad, con mucha frecuencia la gente sale a la calle, al campo, por la noche, se va de viaje, etc., con estos aceros, frecuentemente con los dos.29 De ahí que cualquier pelea, pendencia, «brega», etc., se convierta en la ocasión propicia para sacarlos y utilizarlos con la contundencia y la rabia que la situación exija. Incluso si no los llevan, producida una confrontación, un cruce de palabras ofensivas, los implicados se retiran a sus casas a buscar sus armas y vuelven luego al lugar del incidente, dispuestos a enfrentarse con el contrario. De estos encontronazos armados surgieron la mayoría de las «nafres» corrientes, con el consiguiente derramamiento de sangre.30 Como en la zona rural de Artois, los aceros fueron claramente mayoritarios en Valencia.31
De manera global, las armas de fuego representan en torno al 20 % del total de los instrumentos agresivos utilizados según los expedientes penales,32 aunque como veremos se van a ir imponiendo en número y proporción. Ya fuesen arcabuces, de mecha o rueda, simples escopetas, «pedrenyals» o escopetas de pedernal (con mayor cadencia y facilidad de tiro), las «caravinas» o escopetas cortas, o las pistolas, entre otras modalidades y variaciones, son un instrumento de rápida divulgación y mayor innovación técnica. «Penjada al coll» o al hombro («homens en muscleres», «escopetes muscleres»), se las llevan para salir al campo, a los caminos desiertos, para apacentar el rebaño por los «herbatges», al circular por la noche, para ir de caza, etc. Clásicos son los «fogonazos» («fogó») que citan las fuentes al disparar y que alumbran en la oscuridad de la noche; la «pilota» (o bala) que atraviesa el cuerpo humano con facilidad; los perdigones que se incrustan en las paredes o puertas; el sonido conocido y preocupante de un disparo en las cercanías, etc., y, desde luego, los fallos técnicos de estas armas que permitieron a más de uno salvar su vida; por ejemplo, que se viese la llamarada de la pólvora al disparar pero que no saliese la bala. Pero, anécdotas aparte, suponen un instrumento violento de la mayor envergadura y peligrosidad, además de una evidente facilidad de agresión, que debió de incidir en un incremento de la mortalidad.33 Fuera de todos esos instrumentos más frecuentes, encontramos una amplia variedad de objetos agresivos, que solo adquieren cierto volumen global en la Valldigna (11,2 %)34 (gráfico 4.2).
CUADRO 4.2
Instrumentos de la violencia (Valldigna)
CUADRO 4.3
Instrumentos de la violencia (Alzira)
CUADRO 4.4
Instrumentos de la violencia (Valencia-RA)
Dentro de lo arriesgado de hacer afirmaciones generales, parece bastante obvio que en la Valencia del Renacimiento las armas son objetos comunes, populares y bastante abundantes, como en otras zonas europeas.35 Armas ofensivas y defensivas, largas y cortas, antiguas o más modernas, en buen estado, usadas, rotas, etc.36 Aparecen con frecuencia en los inventarios post mortem y en los embargos domésticos, tanto en los hogares acomodados como en otros más ajustados; se manifiestan en la relación de hechos de los procesos por delitos violentos y en las abundantes requisas de armas por las autoridades; se llevan con naturalidad y se emplean en los muchos desafíos y duelos callejeros, etc. Sin duda, son la continuación de una tradición medieval, un objeto necesario para asegurarse la autodefensa, para resolver las diferencias con otros y un símbolo más del machismo varonil. Queda dicho el elevado nivel de violencia y que más del 60 o 70 % de las agresiones físicas se producían con distintas armas (cuadros 4.2 al 4.4); a su vez y como reacción, baste recordar que motivaron una larga, compleja y contradictoria política de control y restricción de su posesión y uso.
Pero ese armamento popular evolucionó en el tiempo de nuestro análisis. En la Valencia postagermanada destacan como las más abundantes y difundidas ante todo las espadas, quizá no muy largas, y los puñales y dagas. Mucho menores en número, llaman la atención las ballestas, además de algunas lanzas; en este momento aquellas son las más peligrosas por su largo alcance y cuentan con bastantes referencias.37 Las armas de fuego, arcabuces y escopetas, son aún raras; como objetos populares apenas son objeto de alguna restricción minoritaria38 y no aparecen en la limitada muestra de procesos penales anteriores a 1550 (cuadro 4.5). En cierto modo, a pesar de haber sido ya objeto de ciertas prohibiciones,39 la clasificación general de las requisadas a los moriscos en el desarme de 1563 nos viene a reflejar esta misma situación aproximadamente: de media general cada casa tiene casi dos armas (1,7); más del 85 % del total requisado son ofensivas; predominio absoluto de las espadas (53,3 %) y puñales (14,6 %); no son despreciables las ballestas (12,3 %) y son muy pocos los arcabuces y escopetas (1,17 %).40 Más en concreto, esa es la situación que nos muestran los pueblos de moriscos de la Foya Alta de la Valldigna,41 o los de la comarca del Camp del Túria, en torno a Llíria.42
En la segunda mitad de la centuria se producen cambios importantes. Espadas y puñales mantienen su predominio como las armas blancas más populares; las ballestas tienden a desaparecer hasta convertirse en un objeto singular,43 pero sobre todo va a tener lugar una difusión importante de las armas de fuego como elemento cada vez más extendido y popular. Así, algunos arcabuces, las escopetas ordinarias o sobre todo las que llevan cerrojo de pedernal («pedreñal»/«pedrenyal»), de mayor cadencia de fuego y de efecto más decisivo. Es entonces cuando van a surgir las primeras restricciones o limitaciones, sobre todo centradas en los moriscos, pero en menor grado también en los cristianos. El ejemplo de Simat y Xara en 1599 es muy significativo, probablemente acrecentado en este acaso por la necesidad de asegurarse una defensa ante el posible ataque de la piratería berberisca. En estas dos localidades, la gran mayoría de vecinos cristianos relacionados tienen un arma de fuego, sobre todo arcabuces y escopetas de mecha o «foch».44 Con carácter general, el cuadro 4.5 indica que el 6,8 % de los instrumentos violentos usados o citados en los procesos penales de este periodo son armas de fuego.
Esta tendencia va a acrecentarse y desarrollarse en el siglo XVII. Su gran difusión y generalización es un hecho sumamente contrastado, incluso desde el principio de la centuria. Normalmente se citan las escopetas; quizá una mayoría fuesen ya de «pedrenyal», desapareciendo progresivamente la mención a arcabuces. No solo son un objeto de «última tecnología» eficaz en la defensa personal, sino también en la caza, que goza de bastante predicamento. Además, se desarrollan las formas más peligrosas de las armas de fuego, tanto por su menor tamaño como por su mejor camuflaje: las escopetas recortadas, las «escopetes curtes», las «caravinas» o simplemente «pistolets» o «pistoles».45 El cuadro 4.5 muestra dicha progresión, pues en la primera mitad de la centuria las armas de fuego suponen el 25,7 % de los instrumentos usados en los delitos violentos de los procesos, pero pasan al 39,2 % en la segunda mitad, siendo entonces el tipo de arma más utilizado. Podemos decir que, desde el punto de vista armamentístico, el Seiscientos es el siglo de las «escopetades», ese sonido escandaloso y mortífero que tanto alteró la vida y seguridad de la gente; y en ese sentido, las armas de fuego fueron compañeras inseparables de los bandoleros y de los criminales más peligrosos. Y por contra, ante la popularidad y extensión de «les muscleres», tienden a disminuir las espadas (sobre todo en Valldigna y Valencia, menos en Alzira) (gráfico 4.3). Se configuraría así, en síntesis, una imagen doble de la estructura básica del armamento popular: la escopeta para el largo alcance y el puñal como arma corta. De este modo, desde la gran variedad armamentística de principios del Quinientos, se habría seguido una línea de simplificación en la tipología, al mismo tiempo que de adaptación e innovación técnica, centrada en las armas de fuego.
CUADRO 4.5
Evolución de los instrumentos de la violencia (todas las zonas; totales y %)
Y los instrumentos de la violencia ocasionan heridas. En los procesos más completos los escribanos recogen los informes de los «cirurgians», describiendo las lesiones producidas por cualquier tipo de objeto. Especifican si el golpe es superficial o profundo,46 realizado con arma «punchant» o no, si esta es «ampla» o «estreta», o si la escopeta ha quemado la piel al disparar («socarrat de la flama sos pits», Alzira, 1703; la herida estaba «cremada y socarrada molt negra», «y es mostrava haverli saltat lo cervell per haverse trobat part de aquell en terra un poc apartat…», Alcudiola, en Valldigna 1696).47 Se cuentan el número de heridas: en algunos casos se tratará de una sola herida (o una muy importante), pero lo normal son varias (dos, tres, cuatro, cinco, etc.), sin duda porque en la mayoría de supuestos se trata de peleas o riñas más o menos espontáneas y descontroladas, e incluso cuando hay ataques premeditados los agresores utilizan armas blancas y despliegan toda su agresividad en varios golpes.48 A veces, el número de heridas llega a ser muy elevado: 7, 11, 13, 14, etc. Son casos extremos de auténtico ensañamiento, producidos por uno o varios instrumentos simultáneamente (espadas, puñales, escopetas, piedras, etc.), por un solo individuo o por varios (v. g., en emboscadas, en luchas juveniles).49
Algunos autores (R. Muchembled, P. Pérez) han cuantificado las partes del cuerpo humano que fueron objeto de lesión en los delitos violentos.50 Esta prospección nos ha parecido siempre algo artificiosa, además de excesivamente minuciosa, pues los contendientes con frecuencia están «abraçats», se zarandean, están presos de la ira, las fuentes son poco precisas, etc. Sin embargo, es cierto que los documentos muestran ciertas pautas bastante comunes y reiteradas: los procesos muestran la cabeza (cráneo, cara, cuello, garganta, etc.) como la parte más vulnerada; allí se ubican en torno al 50 % de las heridas o más, mientras que el resto se reparte por este orden: las manos y brazos, la espalda, el tórax, las piernas y el abdomen. El «cap» es, pues, la parte más golpeada, sin duda porque los contendientes se pelean «cara a cara», porque al otro se le mira a la «cara» y esta es su imagen más viva y dinámica, la más evidente representación del contrario. Quizá también porque es el lugar donde se le puede lastimar más fácilmente, pero sin llegar a las últimas consecuencias. Palos, piedras, golpes de espada, machetes o puñales («coltellades») con el filo o el plano del acero (las llamadas a veces «esplanissades»), etc., van a parar al «cap».51 Cuando se quiere ser más resolutorio, el objetivo es el pecho o tórax (el corazón, una puñalada «baix la mamella», «als pits»), el vientre o abdomen (estocada «al ventre»), o aproximar el cañón de la escopeta al mismo cuerpo y disparar a quemarropa. No obstante, todo depende del azar, de la intensidad del golpe, de la auténtica intención del agresor, de factores imprevisibles, etc. Son bastantes los casos de muerte por una «pedrada al cap» (Valencia, 1566; Valldigna, 1584; Alzira, 1621), con una «eixadeta al cap» (Benifairó, 1674; con «un tallant d’aygua», Tavernes, 1667) o incluso por una «bastonada al cap» («gran bastonada», Alzira, 1614; Valencia, 1587); una paliza con una «esparteña» está a punto de ocasionar la muerte (Benifairó, 1646) o se deja muy lisiado a alguien con veinte «bastonades» (Simat, 1581). Salvo en casos muy graves (puñalada en el cuello, estrangulamientos, «degollat», etc.), la muerte no es inmediata; se queda uno malherido, recibe los primeros cuidados, declara ante la justicia, etc. Pero pocos días después, no muchos normalmente,52 fallecerá; algunas heridas dejaban poco margen de esperanza (estocada en «la boca del ventrell» –‘vientre, estómago’–, Alzira, 1585; una estocada que pasa de parte a parte «per mig del cos», Alzira, 1594), pero en otras, las limitaciones de la medicina coetánea, la facilidad de las infecciones, las dificultades para contener las hemorragias, etc., acabaron con la vida de muchos lesionados. En este sentido resulta sorprendente cómo heridas en órganos o articulaciones relativamente colaterales o poco peligrosas («el genoll», «el muscle», el brazo) tuvieron finalmente un resultado fatal. En cambio, más fugaz y discreto era el raro y oscuro envenenamiento.53
GRÁFICO 4.2
Instrumentos de la violencia (Valldigna) (cuadro 4.2)
GRÁFICO 4.3
Evolución de los instrumentos de la violencia (cuadro 4.5)
4.4 MOTIVACIONES Y SITUACIONES CRIMINÓGENAS SEGÚN LOS PROCESOS PENALES
Tras evidenciar la importancia de la violencia y de sus características, interesa particularmente analizar sus causas, adecuadamente «contextualizadas». Ello presenta no pocas dificultades, tanto por la amplitud y complejidad de las razones, que en general llevan a la comisión de un delito violento, como por las limitaciones «físicas» de las propias fuentes (procesos inacabados, en mal estado, ilegibles, etc.). Además, entonces como ahora, la «verdad judicial» no tiene por qué coincidir con la «verdad real» (o, al menos, no siempre). Las partes suelen mentir u ocultar alguna información en los procesos, ya sea el presunto culpable, que niega los hechos o los dulcifica por razones obvias; las propias víctimas, que se suelen presentar a veces como seres seráficos ajenos a toda culpa o responsabilidad, casi sorprendidas por el delito cuando este era previsible; o los propios testigos, a veces muy vinculados a una de las partes. Asimismo, el fallo judicial está en ocasiones muy condicionado por las formalidades procesales o por requisitos de corte legal (defectos de forma, nulidades, etc.).
Sin embargo, convendrá no extralimitar el escepticismo, pues los procesos penales sobre delitos contra la integridad física de las personas nos dan una abundante información. Dada la complejidad de las motivaciones de la criminalidad, hemos desechado en una primera aproximación la opción de buscar o rastrear unas causas básicas o esenciales, de carácter general, con un cierto nivel de abstracción (honor, interés, venganza, solidaridad, etc.) (R. Muchembled) y preferimos un procedimiento más concreto y pegado a los hechos tal como ocurrieron, que intenta aunar la motivación de las acciones violentas y las situaciones o circunstancias en que se producen, en un inventario algo extenso, circunscrito a la documentación consultada y que nos sirva de abanico y guion expositivo en el análisis de la realidad (J. Ruff).54 A partir de esa idea hemos construido el cuadro 4.6, que incluye todos los procesos con delitos violentos de todas las zonas, incluido el grupo de «Otras localidades» (Villalonga, Albalat de la Ribera, lugares de la Orden de Montesa, etc.), y en el que cada proceso queda catalogado según la causa o circunstancia «principal» más destacada y motivadora de la acción criminal. Es evidente que este sistema (como cualquier otro) tiene un componente de subjetividad, por tanto los porcentajes resultantes deben ser interpretados como una orientación, pero acaba dando resultados fiables.55
En claro contraste con los procesos de otros grupos de delitos (propiedad, sexo, etc.), la información causal es aquí bastante más rica. De 706 procesos por delitos violentos, en 590, es decir, el 83,5 %, podemos identificar una motivación principal y/o circunstancia/situación conflictiva que genera la agresión, y que pasamos a analizar por separado. Los ejemplos que podríamos citar serían interminables, pero en aras de la brevedad mencionaremos solo algunos más representativos.
a) Como no puede sorprender, las reclamaciones y diferencias económicas entre la gente están bastante presentes en muchos expedientes como motivo principal de un enfrentamiento personal. Las discrepancias sobre dinero y propiedad representan el 9,3 % del total, pero mientras que en Valencia y la Valldigna del siglo XVII se mantienen en ese porcentaje, lo supera con creces Alzira y queda muy por debajo la Valldigna morisca.56 Ante todo son deudas y se discute de dinero («diners» o «deute»), que suponen más de la mitad de los casos, pero la gama es muy amplia: objetos prestados y no devueltos (una espada, una azada, una olla, algarrobas, etc.), la permuta de animales, el alquiler de casas y desahucios, salarios impagados, detalles de un determinado negocio o «tracte», impuestos pendientes de pago (el «redelme»), los intereses de un censal, la competencia comercial, diferencias con el tendero, etc. Sin embargo, con ser importante la faceta estrictamente material, es el cruce de palabras que van subiendo de tono, que van calentando los ánimos hasta llegar a faltar el respeto o insultar al contrario, lo que sirve de desencadenante de la agresión. A la razón originaria de base económica se suele añadir una agresión verbal («vellaco», «lladre», «borratxo», etc.), que conduce directamente al choque físico, formando los tres momentos distintas fases de un mismo proceso. Una reclamación económica que se podría ventilar pacíficamente en una demanda judicial, incluso meramente verbal, acaba motivando un delito contra la integridad física de las personas. Así, en Alzira, en un domingo de 1704 discutían Vicente Dolz y su hijo con Luis Agostí por un «deute»; este pidió un plazo de «six o huit dies» para pagar, pero al negarse y seguir discutiendo le acabó diciendo: «son vostes uns homens que fan de la boca cul»; después se enzarzaron en una pelea con puñales y un «machinet» y Agostí acabó hiriendo de muerte al acreedor y refugiándose en la Iglesia.57 Miguel Ramon y Amira, moriscos de Tavernes, tuvieron «rahons sobre una penora q. lo dit clamant tenia…per un deute que li devia a ell dit clamant»; molesto Amira, se fue a su casa, cogió una «corbella», fue a buscar a Ramón a la huerta y le dio por la espalda dos «coltellades al cap» (1585).58 Las «diferencies» sobre la compra de una olla delante de casa hacen discutir a dos mujeres, una se queja de ello a su marido, que propinó a la otra varias «bastonades» en la espalda.59 En la ciudad de Valencia, acabado el plazo del arrendamiento de «unes cases, forn y terres», los inquilinos no quisieron abandonarlos; los propietarios fueron a «ajustar contes», pero el arrendatario Antonio Martí, «sentit de que lo executaren, llança ma a un punyal», pero varios vecinos los separaron; lo detuvieron por ello y al salir de la cárcel, prendió fuego al horno (Benimaclet, 1631).60 El 1 de enero de 1645, el pueblo de Villalonga (jugando sus pobladores a las cartas, a la pelota, etc.) quedó sobresaltado al oír tres «escopetades» en el casco urbano; acudieron y vieron a tres individuos, uno al menos con una «tercerola» y otro (Geroni Moratal) dándole puñaladas a Miguel Sanz, que gritaba en tierra «confessió»; la causa eran «unes paraules» que habían tenido «sobre uns diners de un censal que devia dit Moratal al dit Sanz y açó es estat y es veu y fama publica en dita vall».61
b) La protección de la propiedad frente a daños provocados por terceros y vecinos constituye otra faceta complementaria del grupo anterior. Menores en número (2,8 %) (cuadro 4.6), estas agresiones tienen por objetivo defender el bien económico más importante del campesino, la tierra. Normalmente incide en los daños provocados por el ganado, sobre todo por el más dañino para la agricultura, el bovino (los «bous»), el más citado con diferencia. Otras veces es el derecho de paso de ese mismo ganado, o los lindes con el campo del vecino, siempre inciertos en una agricultura de predominantes «campos abiertos». Y, desde luego, no es solo el hecho en sí mismo, sino también las palabras que se profirieron cuando tuvo lugar la incidencia. Nofre Boquerbi tuvo un altercado con los hermanos Galip, todos moriscos, cuando fue a sembrar en un campo de marjal, junto al camino a Gandía; discutieron por dónde debía ir la «regadora» intermedia y acabó recibiendo varios golpes con la «exada». En las cercanías de Barx, los Alberola pacían su ganado cuando quisieron pasar por allí otros dos pastores; les tiraron «cantalades» para que no siguieran, no les hicieron caso y Luis Alberola acabó disparando una «patilla larga» a Joseph Faus y lo mató (1685).62 Batiste Doménech, labrador de Alzira, quiso pasar por una senda («cami») que ya había atravesado muchas veces, cuando salió Jeroni Torremocha con una espada desenvainada y se lo impidió, diciéndole que no tenía obligación de darle paso; posteriormente el «mustassaf» hizo «visura», y cuando ya quería volverse, Torremocha le tiró varias «estocades» y si no es porque otras personas lo detuvieron, lo hubiera matado (1604). En fin, Pau Fortuny, estudiante de 15 años, pasó con su «somera» por una calle de Valencia y pisó por descuido unas pieles que había colgadas de la pared; Joan Salvador le llamó la atención, la conversación subió de nivel, y este le dijo «si vaig pera tu, fill de una gran bagassa…»; Fortuny le replicó «qué es lo que fará, fill de un cabró?»; Salvador le pegó «bascollades» hasta que fue reprimido y separado por el padre de Fortuny; sin embargo, horas más tarde aparecieron otros Fortuny (Miquel y Cristófol), desafiaron, insultaron y tiraron piedras a Salvador, quien salió con una espada desenvainada y le dio una estocada a Miquel Fortuny en el vientre, y murió al poco tiempo (1622).63
c) Una situación específica y concreta, de perfiles bien delimitados, aunque repetida y relativamente frecuente, es la pelea por el agua de riego (el 4,4 % de los procesos).64 Los cultivos de regadío son los más preciados en la pequeña economía campesina y ello solo es posible con el agua de riego, muchas veces escasa. Su reparto y distribución siempre fue una cuestión problemática. De ahí que fueran frecuentes los hurtos de agua de riego, las confusiones de «tanda», las roturas de presa cuando otro está regando, los malentendidos, discrepancias, etc.65 Especialmente cuando llegaba la sequía estival y ciertos frutos necesitaban la sazón final, gran parte de las cosechas del año (maíz, arroz, hortalizas, etc.) dependían entonces del riego. Se hizo esencial la figura del «cequier», encargado de la distribución de turnos de riego y de ordenar los servicios. Pero con todo, los incidentes se repetían una y otra vez. Los jurados y la justicia ordenaban sistemáticamente respetar las «tandas», no hurtar agua, no hacer «parada» y amenazaban con castigos. Por ejemplo, en Valldigna conocemos «crides» en ese sentido en 1568, 1584, 1608, 1609, 1611, 1622, 1658, 1697, etc. Y, lógicamente, esa tensión por el agua, estos incidentes entre unos y otros regantes, se tradujo en discusiones y peleas («se venen a baralla…», dice una «Crida» de 1609), a veces con resultados muy graves.66 La generalidad de las agresiones tuvieron lugar en verano, sobre todo en el mes de agosto, pero también hubo algunas en la primavera (marzo, abril, mayo), cuando había que regar los cereales. Por ejemplo, el morisco Lluís Signell le pegó una «pedrada» a Lluís Paixer, que quería regar, y el agresor pensaba que él tenía preferencia (Tavernes, 1593).67 El Seiscientos en la Valldigna está lleno de ejemplos de lesiones por problemas de riego (1604, 1607, 1620, 1629, 1631, 1660, 1661, 1667, 1669, 1672, 1683, 1697, etc.), pero podemos detenernos en cómo Miquel Verger destapaba «les boqueres dels bancals de l’arros», haciendo mucho daño a los demás, y cuando Miquel Sala, jurado, se lo echó en cara, le contestó de malas maneras, no le hizo caso y le amenazó con un «tallant d’aygua» (1660); en Albalat de la Ribera, Guillem Seguer y Anthoni Ponç se enzarzaron a golpes, uno con un puñal y otro con una «corbella formentera», al discrepar sobre el turno de riego, pues «se havien desavengut per l’aygua» y tratado «mal de paraules» (1631).68 También la Real Audiencia conoció de estos asuntos, producidos en la huerta de Valencia y con resultados graves, como en Aldaia: tras una larga discusión sobre el agua de riego, adornada de insultos («merdós», «sou un gran baladre»), Francés Collado hirió de muerte en la cabeza a Pasqual Serrano mediante una gran «bastonada» con gancho, a resultas de lo cual cayó ensangrentado en la acequia (1564).69
d) El robo es un móvil clásico en la comisión de agresiones y lesiones y se da en bastantes casos como causa principal (8,4 %, o algo más, en Valldigna y Alzira). En estos procesos penales no interesan tanto los objetos robados (productos agrarios, dinero, en zona rural o urbana, etc.) como la lesión o muerte producida, de mayor interés y relevancia que el daño material en sí. Puede tratarse de un homicidio producido para asegurar el robo, la consecución del botín, o para tener la certeza de que la víctima no denunciará el delito, o incluso que al mismo tiempo se unan otras razones (odio personal, desprecio a la vida ajena). Cabe que la lesión sea resultado de la resistencia del perjudicado o del forcejeo con el delincuente. O la atribución de un robo, la discusión consiguiente y la agresión como forma de zanjar la diferencia. Incluso es posible que, temiendo el robo, la víctima potencial se prepare para reprimirlo y, si es necesario, herir al supuesto ladrón de forma preventiva. En la jurisdicción de Alzira, después de la celebración del mercado de los miércoles, Bernat Mahí atacó a tres «fadrins», posibles rateros, que estaban contando dinero; les dio «coltellades en lo cap», recogió dinero y una capa y huyó, tras lo cual, poco después, murieron dos de los heridos (1584). Baltasar Lara fue asesinato y tirado al fondo de un pozo por sus socios y conocidos a fin de robarle el dinero (1592). Miguel Turquet era un morisco habitante de Corbera, labrador, «trompeter» y también se dedicaba al pequeño comercio («mel cocha, torrons…»); la envidia de su posición económica y ciertas diferencias con otros moriscos despertaron en estos «oy, hira, rancor y mala voluntat»; tras algunos incidentes, un día le prepararon una emboscada, le robaron el dinero que llevaba en una bolsa después de unas ventas y le propinaron siete «coltellades» en el camino de Alzira a Corbera (1596).70 A Guillem Turi, «ministre» del justicia mayor de Valldigna, en Tavernes lo encontraron cosido a puñaladas (y «degollat») en un «forn de cals»; la causa se relaciona con la pretensión de los asesinos de que no los denunciara por los robos y demás maldades que habían hecho (1618).71 Hay lesiones resultantes de robos sin tanta crueldad; por ejemplo, en Albalat de la Ribera dos jóvenes de unos veinte años, residentes en Riola, son acusados de varios robos y de la agresión a un vaquero francés para robarle (1628).72
La acusación particular de haber cometido un robo se convierte en motivo de discusión y enfrentamiento; al corolario de palabras insultantes o humillantes le sucede la agresión física: Joseph Serreller fue acusado por Joseph García de haberle cogido «les magranes» de su campo; lo negó, se trataron «mal de paraules» y por ellas «pasarense an armes a puñalades», resultando herido García (Alzira, 1664).73 Los robos nocturnos tienen más peligro: como temían que les robasen parte de la cosecha de «alfalços», Tomás Almiñana y Franses Sellés se fueron al campo en una noche de noviembre, oyeron ruido de que alguien estaba «segant herba» y de que al poco «alsaren dos martells de escopetes y en continent veu la flama de la escopeta», recibiendo el primero dos heridas de bala (Tavernes, 1631).74
CUADRO 4.6.
Motivaciones y situaciones criminógenas (delitos violentos, todas las zonas)
| Procesos | % | |
| a) Disputas por dinero y propiedad b) Disputas por daños y pasos c) Disputas por agua de riego d) Robos e) Venganzas por denuncias f) Embargos g) Acción de la justicia h) Cuestiones amorosas i) Conflictividad familiar j) Disputas por juegos k) Fiestas y diversiones: desafíos y enfrentamientos l) Discusiones, burlas y humillación ll) Otras motivaciones y situaciones m) Accidentes n) Enemistad intensa y duradera | 55 17 26 50 18 8 23 59 24 27 45 69 57 13 99 | 9,3 2,8 4,4 8,4 3,0 1,3 3,8 10,0 4,0 4,5 7,6 11,6 9,6 2,2 16,7 |
| Subtotal Procesos sin causa claramente identificada | 590 116 | |
| Total general | 706 |
e) Algunos procesos (3 %) establecen una relación directa de causa-efecto entre una denuncia anterior interpuesta ante la corte o tribunal y una agresión física. El agresor se ve perjudicado por la acción judicial de su vecino, conocido, socio, etc., y le agrede. Esa parece ser la causa principal del delito según la manifestación del perjudicado o de los testigos. Probablemente habría muchas más razones o motivos (enemistad, antecedentes, otros roces anteriores, etc.), pero no lo suelen manifestar los expedientes. Para ellos es suficiente (o más que suficiente) la justificación aludida. Cuando se conoce, el perjuicio suele tener casi siempre contenido económico, y con frecuencia son los llamados «clams agrarios» (daños del ganado, pequeños hurtos, peligro de próximos embargos, etc.). La agresión suele producirse con posterioridad al hecho causante (la denuncia), de manera premeditada, y no como reacción espontánea o inmediata. En el «spital del Grau» de Valencia estaba muerto el marinero Gaspar Rijo; las investigaciones concluyen que fue asesinado por Tomas Vidal y otros marineros, como venganza de una denuncia que el año anterior el fallecido había puesto contra él ante el justicia criminal por llevar un puñal en forma de «agulla» y desde entonces le había cogido «gran rancor e mala voluntat» (1560). Por venganza contra una denuncia ante la justicia y consiguiente «manament» le lanzó Catherina Rodríguez una «ampollada grossa» a Catherina Sans (Paiporta, 1569). En Benifaraig, cerca de Valencia, el morisco Baptista Chumeri, «cequier» del lugar, fue asesinado con un «pedrenyal» por unos desconocidos sin mediar palabra; las sospechas de los vecinos recaen en un tal Blanco, que fue denunciado ante la justicia por robarle «tramussos» de su bancal, se hizo «escorcoll» en su casa y en la de otro amigo y allí se encontraron «feixos de tramussos»; fueron detenidos en Benimuslem y luego huyeron (1595).75 Pere Terón, labrador de Valencia, había interpuesto «quatre clams» contra Joan Cervera, molinero, ante la corte del justicia, de «Trescientos Sueldos» porque «li furtava lo alfals»; fue atacado y agredido mientras trabajaba en su campo (1635).76 En Valldigna conocemos venganzas por haber interpuesto «clams» en 1559, 1562, 1566, 1599, 1600, 1602, 1620, etc.
f) En un 1,3 % de los procesos se llegan a producir violencias como resistencia a un embargo (cuadro 4.6). Este fue un procedimiento normal y numeroso, resultado de la acción de la justicia ante el impago de multas, deudas o la ausencia de avales y fianzas en los procedimientos judiciales. La falta de liquidez se traducía en la toma de prendas o «penyores» o en embargos más generalizados, las «scripció de bens». Como se debía empezar siempre por los bienes muebles, el acto comenzaba con la presencia de los oficiales de justicia en casa del ejecutado, a fin de trabar los objetos domésticos necesarios que cubriesen la deuda. Ello implicaba en primer lugar un perjuicio patrimonial, pero también una humillación y vergüenza que otros entrasen en el propio domicilio, lo registraran y tomaran los bienes que les parecieran convenientes. No era menor afrenta que todo el pueblo o barrio conociera que un vecino había sido objeto de tal actuación. De ahí surgieron, en general, muchas venganzas y enemistades de unos con otros. Pero en el mismo acto de embargo hubo a veces resistencia hasta llegar a causar una lesión a los funcionarios judiciales. Así, el fraile Perutxo Ferrando murió como resultado de una «brega» cuando fue a tomar «penyores» (Valldigna, 1510).77 Miguel Carleca, jurado de Alcudiola, acudió con un «ministre» y guardia a coger dos gallinas para la señoría a casa de Domingo Moner, pero este le acuchilló (1600).78
g) Los seis apartados anteriores inciden en una causa principalmente económica para cometer una agresión. Pero, en los dos últimos, denuncias y embargos implican ya la actuación de la administración de justicia, procurando hacer valer su poder y exigiendo la obediencia de los vecinos, aunque encontrándose con frecuencia con su resistencia y rebeldía, hasta el extremo de cometer una agresión. Acostumbrados a actuar a su antojo, a resolver por sí mismos sus diferencias, celosos de su autonomía e independencia, ven mal que alguien coarte su libertad y les imponga una autoridad superior. Por su parte, la justicia intenta cada vez más hacerse respetar e imponer una mayor autoridad y disciplina en un mundo demasiado acostumbrado a la anarquía o a no recibir injerencias ajenas. Encontramos ejemplos de delitos violentos frente a la justicia en el 3,8 % de los procesos de media general, aunque el porcentaje de la Valldigna del siglo XVI es el doble. En el Seiscientos, el número desciende considerablemente. Por este y otros indicadores que veremos, parece observarse una progresiva mayor aceptación de la autoridad judicial a medida que transcurre el tiempo; poco a poco la sociedad valenciana empezó a asumir, aunque fuese a regañadientes, que los tiempos iban cambiando y que tenía que asumir unas nuevas pautas de conducta y una mayor obediencia a la autoridad. El ejemplo más repetido, casi único, es la resistencia a la detención del reo ante la justicia, mediante la amenaza, el recurso a las armas, la pelea, la agresión o incluso la muerte. Tenemos ejemplos de ello en la Valldigna de 1513, 1560, 1563, 1569, 1572, 1573, 1575, 1584, 1586, 1588, 1595, 1596, 1598, 1607, 1608 o 1609. En este último año, al resistirse a la detención, un joven llega a herir al propio justicia mayor, «frare» Miguel Benet, quien murió poco después.79 Su número desciende considerablemente en el siglo XVII. Un ejemplo clásico puede ser cuando Joan Alberola, lugarteniente de justicia en la granja de Barx, intervino en un gran alboroto entre los hermanos Climent en la era; los apaciguó y ordenó que se fueran a su casa, pero Vicent Climent se resistió. Alberola exclamó «ques tingués al Rey» e intentó detenerlo, pero aquel sacó un puñal y una hoz, dio varios cortes al bastón de la justicia e hizo huir al oficial (1658). Pero en otros casos el delincuente llevó la peor parte: Antoni Galiana murió de un tiro al ofrecer resistencia ante la justicia y sacar un puñal en su propia casa; ante el ruido y los gritos acudió Jaume Galiana, su primo hermano y jurado, quien desconcertado por la muerte de su familiar los agredió con otro puñal delante de mucha gente de Benifairó que había acudido en ayuda y solidaridad con el fallecido (1620).80
h) Las motivaciones amorosas y sexuales se encuentran en buen número de procesos penales como causa principal de la agresión física (10 %), aunque quizá en menos de las que cabría esperar. Lo que aquí está en juego son ciertos valores básicos de la sociedad, a los que ya hemos aludido: la honestidad y fidelidad de la esposa, la virginidad y el recato de la mujer antes del matrimonio y cómo sobre estos principios pivota gran parte del honor de la familia. Estos expedientes suelen ser complejos; los hechos y las circunstancias no se muestran explícitos, queda siempre un cierto halo de incertidumbre o de falta de concreción, etc., pero la causalidad erótica como factor fundamental está fuera de toda duda. Además, se percibe en ellos una mayor carga emocional y una particular agresividad, dándose muchos casos de homicidio. No sería una exageración decir que nos encontramos ante varios ejemplos de «crímenes pasionales». Entre las muchas modalidades que podemos encontrar, la más habitual y repetida son los celos del marido por presuntas o reales infidelidades de la esposa, que puede acabar con la vida de esta última. Cuando Pere Buigues volvió a su casa en Villalonga (1647) y vio que su mujer le daba tabaco a Juan Alemany, mallorquín, puso mala cara; cuando se fue la visita, comenzó a «cridar y barallarla», amenazándola de muerte; esa noche no durmió con ella, pero a medianoche apareció e intentó ahogarla; al día siguiente estaba «mohino» y triste y en un momento de arrebato la apuñaló; como no podía con ella, cogió una escopeta y le disparó, pero «no hixque de cano» y huyó.81 Pere, «lo sabater, fill de la viuda Santander», estaba casado con «Na Gallarda»; sospechaba o «tenia que un home entrava en sa casa contra su voluntat» (sic); se lo echó en cara a su mujer, que cansada le abandonó y se fue a vivir a casa de un vecino; una noche fue a buscarla y la mató a puñaladas, «per ço q. estava molt temps hapartada de aquell» (Valencia, 1600).82 Miguel Verger, labrador de Tavernes, se quedó muy frustrado porque al casarse con Madalena Altur «la habia trobada estuprada y llevada sa virginitat», y que por esa razón su madre y hermanas le habían dado unas medicinas que pudieron matarla (¿veneno?); temiendo por su vida, la mujer se refugió con ayuda de la justicia en el monasterio de la Zaydia y luego vivió en Enova; Verger quiso entonces reanudar la vida marital, pero al poco de iniciada la convivencia la mató a «scopetades» y huyó, juntándose entonces con un grupo de «bandolers de la Ribera»; juzgado en ausencia, fue condenado a muerte (1664).83
Resulta difícil sustraerse de la idea de que en ocasiones tales celos tenían un componente patológico y de que se había producido una cierta confluencia: la de un valor esencial en una sociedad (la fidelidad de la mujer), supuestamente quebrantado, y la propensión a determinada paranoia o esquizofrenia por parte del agresor. Pere Oramig era un pintor procedente de la ciudad de Valencia que se encontraba en Benifairó de Valldigna en 1619 para pintar el retablo de la iglesia de la localidad. Vivía con su mujer en una casa de la señoría. Últimamente estaba triste y melancólico. A su mujer no la dejaba sola nunca, la acompañaba a todas partes y cuando se tenía que ir la dejaba encerrada con llave en su casa. Una noche de junio la estranguló y huyó. La víspera del día de San José de 1632, a la vuelta del trabajo, Gabriel Javali y Pere Miralles volvían a casa en Tavernes; llamado el primero por un vecino, el segundo entró en el domicilio de Javali, se sentó junto «al foch» y se puso a hablar relajadamente con Juana Ferragut, esposa de Javali. Cuando este volvió, «pensa que lo dit Miralles estava alli a mal fi y quel offenia y no li digue res». Cuando se fue la visita y se iban a dormir el marido le dijo a la mujer que la iba a matar, que pensara si quería confesarse, y bajándole un cuadro (religioso) le dijo que pidiera perdón y que ello le valdría tanto como confesarse con un sacerdote; que también podría llamar a su madre para despedirse de ella; fue a buscarla, vino y los intentó apaciguar; la esposa le dijo varias veces que «nol havia offes»; parecía que el marido se había conformado y dijo que «no la tocaría». Sin embargo, a media noche, Javali la despertó y le preguntó si quería morir ahogada o a puñaladas; ella se abrazó a él desesperadamente, y al no poder ahogarla la apuñaló y huyó, dejándola por muerta.84
La agresividad del marido, parientes (padres, hermanos, etc.) y amigos puede dirigirse hacia los responsables de la humillación producida en alguna mujer de la propia familia. Nada había tan ofensivo, particular o íntimo, como para no buscar la venganza directa y lavar con sangre el deshonor infringido. Solo el «débil», incapaz, pusilánime, etc., acudiría en tales casos a la justicia buscando reparación. Así, Magdalena Carpi, mujer de Pere Escrivá, fue violada por Vicent Vidal y por Frances Llinares; enterado el marido (la encontró «mes uberta y tractada») casi la quiso matar; él, su hermano y un amigo acudieron el sábado a la puerta de la iglesia de Tavernes y ante mucha gente (y gran escándalo) le dispararon varias veces a Vidal, con suerte para este porque solo salió el «fogó»; el lunes siguiente fueron a buscar a Llinares a su casa, al que hirieron a tiros, para luego huir (1623).85 A veces, las venganzas por desamores tenían gran resonancia social, sobre todo si implicaban a familias muy conocidas en la localidad. Joan Badahui fue encontrado muerto el 15 de agosto de 1589 en una «cambra» de la casa de los Signell de Tavernes. Todas las sospechas recayeron en que aquel tenía amores carnales con Xuxa Signell, con promesa de matrimonio, y que luego quería casarse con otra; al parecer, los cuatro hermanos Signell no toleraron la afrenta y lo mataron. Un largo y confuso proceso penal comenzó entonces, repleto de declaraciones testificales, contradicciones y dudas, de insinuaciones y prácticas de prueba, embargos preventivos, fianzas, intervención de prestigiosos juristas y abogados ajenos al valle de Valldigna y, luego, la consiguiente apelación.86
Puede ocurrir que sea el propio marido engañado el que además sufra la agresión del adúltero o violador, quizá como elemento de autodefensa. Hierónimo Salat se había casado con Isabet Joan Arnes y vivían desde 1562 en la huerta de Valencia, cerca del monasterio de Sant Vicent de la Roqueta. Ella era «dona desembolta e de bon pareixer». El mercader Miguel Aguilar presumía de haberse acostado con ella. Al enterarse de ello el marido, decide (al parecer) matarlo. Una noche Aguilar fue atacado y «acoltejat» en una calle de Valencia y desde el principio sospechó de Salat. En reacción, se propone adelantarse al presunto agresor y asesinarlo. Buscó sicarios y amigos por las tabernas de la ciudad, les prometió dinero («se ajusten») y se concertaron para tenderle una emboscada en el camino de vuelta a su casa, donde le acuchillaron entre todos a principios de agosto de dicho año. Fue «fama publica» en la ciudad la razón de dicha muerte, pero nada se aclaró. Pasado el tiempo, uno de los sicarios (Joan Baptiste Tamarit) se sintió insatisfecho, no paraba de pedir dinero y amenazaba con denunciar los hechos. Cansados de la presión y del peligro que suponía, decidieron asesinarlo en una casa particular (con nuevos testigos) y dejarlo abandonado en el «portal dels jueus» (1564). Otra muerte que no se aclaró y por la que algunos de los implicados abandonaron la ciudad. Sin embargo, años más tarde Maciá de Lines, cuñado de una partícipe en el segundo asesinato, fue detenido por la Inquisición y, quizá para congraciarse con ella, les informó de la trama, que acabó siendo investigada por la Real Audiencia desde 1568.87
El rechazo de un varón por parte de una mujer, o de su familia, es otro motivo de humillación y resentimiento. Se siente entonces despreciado, minusvalorado y humillado ante sí mismo y, lo que es peor, el posible hazmerreir de los amigos y conocidos del pueblo o barrio donde vive. Pero determinados casamientos generan resistencia y odio en terceros, además de posibles perjuicios económicos. Por ejemplo, cuando apareció muerto Miguel Mansano, de Algemessí, todos supusieron que su muerte se debía a que se había casado «a disgust de un padastre», que era hombre de «mala vida i fama y de males companyies y que casant-se li llevaba la hasienda»; en Algemessí decían que le tenía «rencor por el casament» (Albalat de la Ribera, 1631).88 El deseo por una misma mujer puede acabar con una amistad e incluso llevar a los amigos al enfrentamiento personal.89 Jugar y burlarse en exceso de las cosas del amor podía ser arriesgado. Entre muchas negaciones y medias verdades, quizá se pueda concluir que Miguel Agostí, joven morisco de Tavernes, estuvo trabajando durante nueve meses en casa de Hilel Signell, que tenía cinco hijas. Tuvo amores con una de ellas, Moneyme, que dio a luz a una criatura. Como consecuencia de ello fue despedido del trabajo y Moneyme se casó con Mandoll. Todos los testimonios apuntan a que Agostí cortó «la coa del rosi» del novio, lo que significaba popularmente que era un cornudo, para su escarnio e injuria; no contento con ello, para mayor burla hizo además una «enramada de carabaces y banyes». Su actitud y antecedentes concitaron tal odio que pronto se organizó toda una conspiración de los Signell y allegados para acabar con su vida. El lunes 27 de julio de 1579, hacia las nueve de la noche, lo sacaron de casa y lo llevaron al campo, donde se ensañaron con él y lo mataron a pedradas y cuchilladas.90 Del intento de violación pueden derivarse además lesiones físicas, como la muerte de Madalena Ximeno, golpeada y degollada al resistirse presuntamente a la violación por parte de Antonio Espí (Valencia, 1625).91
Para evitar la vergüenza pública, si la mujer soltera (o viuda) quedaba embarazada podía, sucesivamente, disimular su natural embarazo o gravidez, escondiéndose, ocultándose, rara vez desplazándose a otros lugares a casa de parientes; cabía intentar el aborto con «metzines», hierbas u otros recursos caseros de dudosa eficacia y de cierta peligrosidad para la salud; finalmente, una vez había dado a luz, podía hacer desaparecer a la criatura recién nacida matándola y enterrándola en lugar desconocido, con ayuda de cómplices (padres, amantes, etc.). Probablemente la opción de abandonarla era más factible en medios urbanos y más anónimos que en zonas rurales. El infanticidio se practicó (y quizá no excepcionalmente) en la Europa moderna y generó no poco rechazo, persecuciones y medidas de control y represión. Se ha dicho que el perfil de este tipo de delincuencia era mujer, soltera, rural y pobre. Los casos conocidos, o sospechosos, siempre son pocos, pues no era demasiado difícil ocultar los rastros del delito.92 Entre nuestros procesos hemos encontrado solamente cuatro ejemplos, y en medios rurales, pero de su análisis no parece desprenderse especial escándalo o desconocimiento popular; da la sensación de que, aunque no frecuentes, estas prácticas no eran una sorpresa, ni un recurso inviable o imposible. Por ejemplo, de Sebastiana Blasco, cristiana de Simat, se «decían» historias que ponían en duda su honestidad: que, aunque parecía doncella, había tenido dos o más embarazos con distintos hombres y que había hecho desaparecer a los niños. Probablemente estos rumores hicieron abrir una investigación en noviembre de 1569. En ella los testigos y peritos probaron que había tenido una subida de leche, como la tienen las mujeres embarazadas, aunque no le conocían tener ningún niño; la propia Sebastiana reconoció que hace dos años tuvo «copula carnal» con un criado del convento y quedó embarazada y que su madre intentó «lançar» la criatura con «medecines ab unguents y algunes erbes de la muntanya», pero sin éxito; llegado el momento del parto, dio a luz y su madre ahogó al niño, enterrándolo después en el corral; afirmaba que esta la ayudaba pero su padre y hermanos no sabían nada, aunque le habían preguntado por qué tenía «el ventre tan gros»; la madre, en cambio, lo negó todo, diciendo que habían vivido como «casers» en una granja apartada de Barx, y que al bajar de allí su hija se puso mala y le dio medicinas.93 Francisca Vidal, viuda de Villalonga, tampoco pudo ocultar su embarazo; ante su desesperación, y temiendo que quisiera matar a la criatura, alguna vecina se ofreció a ayudarla (darle de mamar, alimentarla, etc.), pero la futura madre se negó; una noche de finales de 1642 se oyó llorar a un niño y luego el silencio; la sospechosa abandonó el pueblo. La justicia registró la casa y vieron la tierra removida en un «studi», excavaron y encontraron a un niño ahogado y golpeado.94
i) La familia, reducto de la mayor protección y afecto, origen de la vida, la educación, el patrimonio y la solidaridad, puede ser también raíz de enemistades y conflictos, e incluso pueden producir en casos extremos violencia (el 4 % de los procesos). Con algún ejemplo por el problema clásico de desavenencias por el reparto de la herencia,95 lo más llamativo y reiterado lo constituyen los malos tratos del marido a la mujer. No se trata de las pequeñas reprensiones, ligeros golpes o humillaciones que pudieran producirse y quedaban ocultos o disimulados en la intimidad del hogar, como incidentes que entrañase naturalmente la convivencia conyugal, sino de hechos graves, escandalosos y llamativos que rebasaban el ámbito doméstico, tenían cierta publicidad familiar o vecinal y que obligaban a la justicia a intervenir en defensa del más débil. Era conocido que Geroni Ayet maltrataba a su mujer, la hacía trabajar en exceso y le limitaba la comida, a pesar de que tenía «molt bona hazienda»; un día se oyó un «avalot» en su casa y al día siguiente su mujer salió a la calle con la «falda al cap», tapándose «una blanura» (1587). Por una discusión familiar con la suegra, Bellexit dio una gran paliza a su mujer y había riesgo de que «se affollas per ço que stava prenyada» (1588).96 El «forner» de Valencia Jaume Morales discutió con su mujer, que le habló despectivamente (le llamó «belitre y pollós» y que solo tenía «deutes y pells»); el marido reaccionó violentamente con varias «bastonades al cap», con lo que murió poco después la esposa (1599).97 Durante la comida, una discusión baladí con su mujer embarazada, que le llamó la atención y le dio una «bascollada», provocó una reacción brutal en Batiste Fons, que cogió un cuchillo de la mesa y le dio una «gavinetá» en el vientre y la mató (Tavernes, 1628).98 Enfrentamientos, golpes, lesiones, «escopetades», etc., entre sobrinos, tíos, yernos y suegros no faltan, siempre por pequeñas rencillas familiares, a veces no fáciles de desentrañar, como la muerte supuestamente envenenado de Vicent Maylach por su mujer y cuñado, Tomasa y Geroni Badahui, en la Tavernes morisca de 1585.99