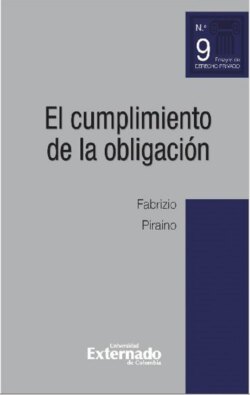Читать книгу El cumplimiento de la obligación - Fabrizio Piraino - Страница 12
5. DETERMINACIÓN E INDETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA OBLIGACIÓN: LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES “DE RESULTADO” Y OBLIGACIONES “DE MEDIOS”
ОглавлениеLa identificación del cumplimiento con la realización del resultado esperado mediante la prestación debida supone que la obligación presenta una estructura unitaria que implica la presencia necesaria de un resultado, entendido como utilidad, económica o no, que debe procurarse al acreedor, y de ciertos medios, una actividad del deudor, de dar, hacer o no hacer, dirigida a la obtención del resultado esperado por el acreedor. Tanto la noción de cumplimiento como la concepción de obligación sobre la cual esta se basa son confrontadas con una clasificación de las obligaciones que tantos adeptos ha cobrado, especialmente en Francia y en Italia, y que resurge en las obras de los estudiosos, así como en la jurisprudencia: la distinción entre obligaciones “de resultado” y obligaciones “de medios”.
Objeto de conceptualización primero en Francia122, pero sobre un tema ofrecido por la doctrina alemana123, esta distinción incide sobre el régimen de responsabilidad aplicable, diferenciándolo de tal forma que lo agrava en presencia de una obligación “de resultado” y lo morigera en presencia de una obligación “de medios”. La diferencia de tratamiento en cuanto a la medida de la responsabilidad y la carga de la prueba proviene de la diferencia de contenido que distingue a ambos tipos de obligación. La diferencia de contenido puede describirse en estos términos: las obligaciones “de resultado” se caracterizan por prever como fin la obtención de un resultado tal que determina la plena satisfacción del motivo, económico o no, que ha requerido el acreedor a través de la adquisición del derecho de crédito, el llamado interés primario o presupuesto; mientras que las obligaciones “de medios” imponen al deudor la obtención de un fin determinado, el cual, por tanto, permanece fuera del perímetro de la prestación, de tal forma que el interés del acreedor llega hasta la obtención de una conducta del deudor, conveniente o útil en función del fin que se ha quedado fuera del vínculo, y cuya realización no se encuentra per se comprendida en la órbita de la relación obligatoria124.
El ordenamiento francés, que además de haber elaborado la distinción le concede un amplio reconocimiento125, la concibió para favorecer al deudor en términos probatorios en presencia de obligaciones que recaen sobre un quehacer profesional126, y luego fue elevada, si no a una summa divisio127 –como suele decirse–, al menos a una nueva clasificación dogmática de las obligaciones, es decir, como distinción de la cual descienden repercusiones sobre la disciplina obligatoria, que además sustituye otras distinciones ancladas en la fuente de la cual surge el vínculo. Son, por tanto, el contenido y la amplitud del vínculo, y ya no la fuente, los que determinan su regulación aplicable, que reserva para las obligations de résultat el artículo 1147 del Code civil en su versión original, que encuentra como causal de exoneración de responsabilidad a la causa extraña, y el artículo 1137 del Code civil original para las obligations de moyens, que por su parte se concentra en la diligencia, prescindiendo de si la obligación nace de un contrato o de un delito128.
En Italia, esta distinción se remite con frecuencia al estudio fundamental de Giuseppe Osti acerca de la imposibilidad sobrevenida de 1918[129] –cuyo centenario fue celebrado el año pasado130–, en el cual esta es, en efecto, malinterpretada, por lo demás, anticipando la reflexión de Demogue, ya que Osti nunca intentó reivindicar la paternidad de la distinción; es más, cuando regresó al tema en otros estudios, no manifestó siquiera desagrado ante la poca fortuna que tuvo en Italia, y juzgó incluso excesivo el éxito de la bipartición de Demogue131. Osti distingue el “deber de materializar un resultado concreto” del “deber de actuar con una determinada diligencia”132, pero no puede ser considerado el autor de la clasificación, ya que ella, en su planteamiento, desarrolla un rol sustancialmente descriptivo, fruto de la variedad fenomenológica de las obligaciones y de la presencia de vínculos más o menos amplios. En efecto, tal distinción no está destinada a romper la unidad de la responsabilidad contractual que en la construcción de Osti se funda sobre el incumplimiento material, o sea, sobre el objeto, sin que la culpa juegue papel alguno, y encuentra el solo límite de la imposibilidad objetiva y absoluta. Es más, en un cierto sentido, Osti intenta redimensionar el papel de los deberes de una determinada diligencia, en primer lugar, limitándolos en número e importancia133, y, en segundo lugar, confiriéndoles una cierta relevancia solo para reiterar que, también respecto de ellos, la culpa es irrelevante, ya que su empleo tradicional resulta tan solo aparente por cuanto en este tipo de obligaciones culpa e incumplimiento coinciden134. Osti percibe la conexión entre contenido de la obligación y características del cumplimiento, pero no va más allá de esto, es más, rechaza la unidad del régimen de responsabilidad y asigna al artículo 1176 c.c. el rol de criterio de valoración de la exactitud de la prestación, y al artículo 1218 c.c. el consistente en regular la responsabilidad, al identificar la imposibilidad absoluta y objetiva como única causa de exoneración de responsabilidad.
La idea de Osti ha sido desarrollada por Mengoni135, a quien se debe el estudio más profundo sobre el tema, así como la crítica más completa de la distinción, generalmente considerada definitiva. Si bien disiente de Osti acerca de los caracteres de la causa de exoneración de responsabilidad, Mengoni comparte que solo por efecto de una distorsión de perspectiva se identificó en la culpa el fundamento de la responsabilidad en las obligaciones “de medios”; de hecho, aquello que se entiende por culpa es en realidad una forma objetiva de incumplimiento, puesto que en esta clase de obligaciones la diligencia ayuda a la “determinación concreta del contenido de la obligación, de modo que el deber de diligencia coincide con el deber de cumplimiento”136. Mengoni profundiza en el análisis estructural137 y percibe dos nociones de diligencia. La primera, denominada diligencia en sentido técnico, es empleada por el artículo 1176, inciso 1 c.c., y consiste en un criterio de imputación, esto es, en la medida de la culpa del deudor, identificándose con el deber de esfuerzo que entra en juego cuando la prestación deviene imposible y es necesario establecer si ello es o no imputable al deudor138. La segunda, denominada diligencia en sentido impropio (lato), reside principalmente en el artículo 1176, inciso 2 c.c., y tiene que ver con las obligaciones del profesional, en las cuales indica la pericia, es decir, “todos los actos requeridos desde el punto de vista objetivo –de acuerdo con la buena fe técnica (cfr. art. 1618)– para cumplir con la prestación”139. En otras hipótesis que coinciden con prestaciones de hacer generales, la divergencia entre las dos nociones de diligencia se desdibuja, pero no desaparece, y aquella en sentido impropio es identificada con los actos requeridos para la obtención de la utilidad final buscada con la obligación, modulada a su vez con las capacidades personales del deudor (facere quantum possum), sin que ello prive a la diligencia de su nivel de objetividad y rol como contenido de la prestación140. Por lo tanto, la inobservancia de la diligencia en sentido impropio es incumplimiento, y nada tiene que ver con la culpa. Mengoni, al igual que Osti, reconoce la variedad fenomenológica de las obligaciones, pero excluye de manera tajante que ello ponga en tela de juicio, en el plano dogmático, la unidad del concepto de obligación, y en el plano normativo, el carácter unitario de la figura de la responsabilidad contractual. Sobre lo primero, pervive célebre la afirmación según la cual la distinción “no quiere decir ausencia del resultado debido en ciertas obligaciones, lo que sería absurdo, sino más bien separar las relaciones obligatorias en dos categorías, caracterizadas por una mayor o menor correspondencia entre el término final de la obligación (resultado debido) y el término inicial, es decir, el interés que da origen a la obligación”141. Tal interés se denomina interés-presupuesto y siempre está orientado al cambio o a la conservación de una situación inicial, pero este se verifica en la dimensión fáctica y, en algunos casos, es objeto de juridización de manera íntegra, lo que lo convierte en el interés protegido, es decir, en aquel interés cuya realización identifica el resultado de la obligación y da vida a las obligaciones denominadas “de resultado”. En otros casos no se configura esta plena juridización y el interés protegido, que representa la amplitud de lo esperado por el acreedor, coincide con un momento intermedio en la secuencia de las modificaciones que puede llevar a la satisfacción del interés-presupuesto, siendo esto lo que da vida a las obligaciones denominadas “de medios”. En estas últimas, el interés protegido se presenta, por tanto, como instrumental al interés-presupuesto, lo que no implica de ninguna manera la ausencia del resultado; de hecho, este existe, pero “no es más que un medio en la serie teleológica que conforma el contenido del interés primario del acreedor”. En consecuencia, aquello a lo que el acreedor tiene derecho consiste en la “producción de una serie más o menos amplia de transformaciones condicionadas por la posibilidad de satisfacerle”142.
En el panorama doctrinario actual, el defensor más autorizado del valor dogmático de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado es Giovanni D’Amico, para quien la indudable diferencia de contenidos que las dos especies exhiben se refleja en la diferencia del fundamento de la responsabilidad contractual. En las obligaciones de medios, el fundamento lo conforma la culpa, por cuanto el incumplimiento consiste en la negligencia, y como la diligencia es un concepto unitario143, se está entonces en presencia de una situación análoga a aquella en la que el deudor se encuentra frente a una imposibilidad de la prestación que le es imputable, es decir, justamente, por su culpa144, mientras que en las obligaciones “de resultado” el fundamento de la responsabilidad es el riesgo145. La diferencia de fundamento afecta la distribución en materia probatoria, así como la dinámica del juicio de responsabilidad, pero no menoscaba la unitariedad de la obligación146. La idea es que en las obligaciones “de medios” el deudor pueda liberarse mediante la prueba de la observancia de los estándares técnicos y de diligencia media –incluida obviamente la posibilidad de invocar una imposibilidad devenida por una causa no imputable–, por cuanto, una vez suministrada la prueba de la diligencia o la pericia del deudor, la falta de obtención del resultado esperado determina el surgimiento de una presunción que sostiene que la frustración proviene de una causa extraña que debe ser identificada por el acreedor, no por el deudor, para demostrar que su acaecimiento era previsible y evitable de parte de este último147. Un escenario del todo diverso es recreado en las obligaciones “de resultado”: aquí, debido a la intensidad del vínculo y la inclusión de la satisfacción del interés del acreedor en el objeto de la obligación, su falta de realización adquiere la forma del incumplimiento, aun cuando no haya censura que parta de la conducta del deudor, al menos en apariencia. Sobre esta base, parece posible imponer al deudor la carga de identificar el hecho sobrevenido que hizo imposible la prestación y su imprevisibilidad e irresistibilidad, lo que lo expone a la causa desconocida148, es decir, al peligro de no lograr identificar el factor imposibilitante149. Por lo tanto, “en las obligaciones ‘de resultado’, el deudor responde hasta el límite de la posibilidad abstracta, y solo se libera con la prueba de una imposibilidad concreta, por lo que permanece a su cargo el riesgo de la causa desconocida; mientras que en las obligaciones ‘de medios’, el deudor responde hasta el límite de la posibilidad concreta (medida con base en la diligencia ordinaria), más allá del cual se presume la imposibilidad, por lo que acá es el acreedor quien asume el riesgo de la ‘causa desconocida’”150. De ello se desprende que en la obligaciones “de resultado” la responsabilidad revista una naturaleza objetiva, puesto que el deudor que no logra suministrar la prueba de la eximente de responsabilidad es responsable aun cuando no medie culpa de su parte; mientras que en las obligaciones “de medios”, la responsabilidad adquiere un fundamento culposo, debido a que el deudor que parece prima facie cumplido solo es responsable si el acreedor prueba que la imposibilidad de la obligación le es imputable a aquel151.
Recientemente esta tesis ha conducido a desarrollos ulteriores, hasta proponer la incidencia de la distinción entre obligaciones “de resultado” y obligaciones “de medios” sobre la carga de la prueba del nexo de causalidad152. En clave crítica con respecto a una orientación reciente de la Corte de Casación, que pretende uniformar la repartición de la prueba en el nexo de causalidad material dentro de la responsabilidad contractual, a semejanza de lo que ocurre en la responsabilidad aquiliana153, la opinión objeto de análisis estima que en las obligaciones “de resultado”, debido a que el final de la relación hace parte de la esfera de control del deudor, alegar su falta de parte del acreedor provoca el surgimiento de una presunción absoluta de incumplimiento que reduce la posibilidad de defensa por parte del deudor a la sola prueba de la existencia de un hecho distinto del presunto incumplimiento y ajeno a su esfera de control que “pueda identificarse como ‘causa’ exclusiva del hecho dañoso (es decir, de la falta de obtención del resultado esperado)”154. Por el contrario, en las obligaciones “de medios”, las características de su objeto colocan al deudor en condiciones de poder defenderse del incumplimiento alegado por el acreedor, no solo mediante la invocación de una causa extraña que haya provocado el daño, sino también controvirtiendo los alegatos de la contraparte con la prueba de que su conducta fue conforme al estándar de diligencia/pericia necesario para el caso en concreto. Por el contrario, en las obligaciones “de medios”, las características del objeto permiten al deudor defenderse no solo con la causa extraña que provoca el daño, sino a través de la contestación de los alegatos de la contraparte, si prueba que su conducta ha sido conforme al estándar de diligencia/pericia que debía seguir en el caso concreto. Respecto a cuanto se ha sostenido con anterioridad, la doctrina en análisis reconoce que una ampliación tal de los medios de defensa del deudor no presupone la ausencia de un resultado en las obligaciones “de medios”; de hecho, el resultado está allí presente, solo que no es predeterminado o predeterminable, y además, resulta fuertemente influenciado por las características concretas del comportamiento debido por el deudor155. Ahora bien, el tema de la causa desconocida es modulado y ahora esta no se identifica –o no solamente– con el hecho sobrevenido que impidió la realización del resultado esperado por el acreedor, sino que coincide con la “‘causa’ que provocó el evento dañoso, no obstante la correcta ejecución de la prestación (ejecución que por tanto no ha sido ‘truncada’ por dicha causa)”156. En esta nueva perspectiva, alegar la falta de realización del interés del acreedor en las obligaciones “de resultado” obliga al deudor a recurrir a la prueba de que el fracaso y el daño provienen de una “causa extraña”, la cual opera sobre la causalidad de evento dañino, lo que grava al deudor, por cuanto asume el riesgo de la presencia de una causa desconocida. Por su parte, en las obligaciones “de medios”, como aquellas del médico, cuando estas no hacen parte del ámbito de las prestaciones sanitarias “ad alta vincolatività”, el riesgo grava al acreedor. Su razón de ser reside en el hecho de que alegar la falta de realización del interés primario no obliga al deudor a identificar una causa extraña que haya impedido tal situación y que, por tanto, haya causado el daño, sino que le permite probar su cumplimiento gracias a la observancia de las reglas que la pericia impone para el caso en concreto. En consecuencia, “el riesgo de falta de identificación de una ‘causa alternativa’ (previsible y evitable) que pueda explicar la insatisfacción del interés primario del acreedor (siempre que se haya excluido la posibilidad de que esta causa sea el incumplimiento de la obligación), no puede sino recaer sobre el acreedor mismo”157.