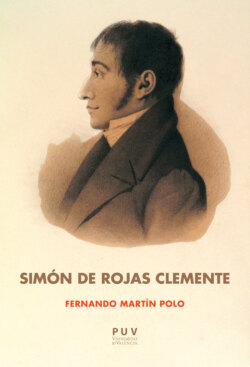Читать книгу Simón de Rojas Clemente - Fernando Martín Polo - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.3.3. Instituciones y botánicos
Pero Simón de Rojas ya no vivió esta época, le tocó vivir el Antiguo Régimen –excepto el paréntesis del Trienio Liberal– con todo lo que llevaba consigo, lo cual significa que estudiar la historia terrestre era, pues, problemático; la botánica, en cambio, no planteaba esas dificultades, puesto que la Biblia no contaba su historia. Lo cierto es que la botánica (y la química) siguió su camino en España y los historiadores resaltan el periodo para subrayar el gran impulso científico que se experimentó en nuestro país. Así es que voy a citar, sin ser exhaustivo y a la par que se habla de las instituciones y los botánicos, la producción más importante en el tiempo que se formaba nuestro D. Simón en materia de botánica pues esas obras fueron definitivas en el desarrollo de su formación científica; igual que el material que se iba incorporando a los jardines científicos, del que hay que destacar el traído de América sobre todo. La parte correspondiente al siglo XIX será precisamente lo publicado por el biografiado y su círculo.
Esta producción literaria es muy grande e importante, quizás podemos caer en el tópico de decir que es única en el caso de la historia de España (afirmación más discutible, sin embargo, para el resto de Europa) pues al fin y al cabo, tal vez aún no se ha estudiado bastante este aspecto como ya hace unos 40 años apuntaba Jean Sarraihl al afirmar: “No vaya a buscarse aquí, pues, una historia de las ciencias a finales del siglo XVIII; nos faltan los conocimientos necesarios para emprenderla de manera eficaz”93. El contexto español sí que puede entrar, pues, dentro de los parámetros de ser considerado como histórico en el desarrollo de las ciencias en general y la botánica en particular, incluyendo el primer tercio del siglo XIX en esta aseveración.
Hacia 1750 hay que destacar el ambiente que se formó en España en torno a la química y a la botánica. Y si se produce esta ilusión por las ciencias es gracias al entusiasmo que unos principiantes van a poner en seguir unos procedimientos científicos y un enriquecimiento que venía, sobre todo, del extranjero. Esta ilusión la heredará otra generación de entusiastas del saber entre los que se encuentra Clemente.
De esos principios, el Jardín Botánico de Madrid es la institución que más nos interesa para la biografía que tratamos, cuyo precedente es otro creado en Migas Calientes en 1755 (Madrid) y cuyo primer catedrático fue José Quer –el segundo catedrático lo fue Minuart– avalado por José Hortega a quien se le nombró subdirector del mismo (los tres eran militares). Nombro a Hortega por ser el hombre influyente del momento, el cual lo que deseaba a la postre era que el Jardín se convirtiera en el futuro en la Academia de Ciencias; era el tío de Casimiro Gómez Ortega (1741-1818) quien será citado en bastantes ocasiones.
El principio organizativo del establecimiento comienza con la Real Orden de 17 de octubre de 1755 donde se indica que el Jardín Botánico sería dirigido por un intendente o director, cargo que recaía en el presidente del Real Tribunal del Protomedicato94; el subdirector sería el presidente de la Real Botica; los dos estaban integrados, en razón de sus cargos, en la Real Academia Médica Matritense; en 1783 se redactan los primeros estatutos y el intendente, de designación regia, dirigiría el Jardín. En sus comienzos tuvo también sus problemas de competencia tanto a nivel interno (no estaban claras las responsabilidades de los cargos directivos y los docentes), como externo (al chocar con las competencias de otros organismos, como el Gabinete de Historia Natural); aunque importa decir que su creación fue motivada por un interés docente científico y de investigación solamente.
A José Quer (muerto en 1764) le sucede Miguel Barnades y a éste Casimiro Gómez Ortega (de 1771 a 1801) quien intenta reformar el funcionamiento del centro, convertirlo en una especie de Academia de Ciencias sólo controlable por el Secretario de Estado o por el Sumiller de Corps y no por el Protomedicato ni por la Real Botica. El intento (1780) se quedó a medio camino pues si bien el Jardín quedó facultado para la formación de boticarios al impartir una docencia científica, su ambición (quiso abarcar otros campos de la sanidad pero sin ser capaces de confeccionar una docencia eficaz para los farmacéuticos) llevó a que se quedaran apartados de la enseñanza de la Farmacia en 1799, cuyo liderazgo lo reasumió la Real Botica, aunque las reformas emprendidas más tarde en esta institución fueron comenzadas por estos farmacéuticos-botánicos. El botánico llegó a ser, pues, “un sanitario especializado, con unas prerrogativas sociales conseguidas por el hecho de sus estudios”95. La relación del Jardín (o de los jardines) con los medicamentos es un hecho, incluso en el primer tercio del siglo XIX; los estudiantes se beneficiaban y pagaban los conocimientos adquiridos, con lo que económicamente se dependió mucho de ellos.
Como consecuencia de lo dicho es fácil deducir que la docencia cobra especial importancia, sobre todo a partir del traslado del Jardín al Prado en 1781; después se puede decir que los más importantes botánicos (o boticarios) pasaron por el establecimiento; fue el caso de Clemente. No obstante es preciso decir que otros jardines también siguieron los pasos del de Madrid; el de Valencia, por ejemplo, empieza a construirse en 1798 y el de Zaragoza dos años antes pero ninguno tuvo la importancia, ni de lejos, que tuvo el madrileño.
No voy a entrar en detalles de los viajes a las Indias, aparte de nombrarlos de pasada más adelante, pues nos interesa lo acaecido en la metrópoli sobre todo, donde, en sentido estricto, la dirección de las ciencias naturales se la disputaban el Jardín Botánico de Madrid, el Gabinete de Historia Natural y la Real Botica. “El Jardín y el Gabinete eran centros complementarios y no competitivos [...], uno se dedicaba a las plantas y otro a las demás ramas del mundo natural”96, lo que pasa es que el Gabinete no se politizó tanto a causa de que no hubo personas ansiosas de poder como G. Ortega. Su sucesor, Cavanilles, no abusó de esas componendas (algún comportamiento sospechoso en este aspecto también tuvo97) y ya en el Jardín se practicó únicamente la ciencia; esta época y las siguientes irán apareciendo a lo largo del trabajo.
Visto el componente institucional de una manera generalizada, pasemos al contexto relacionado con el avance de la botánica, no exento de contenido humano y tampoco de polémica política. Del extranjero entre los botánicos relevantes del setecientos y que marcarán las ciencias naturales en general y la botánica en particular, debemos nombrar de forma ineludible al francés Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) quien, entre otras cosas, aportó la creación de una clasificación donde bajo un mismo género se agrupaban plantas con las mismas características de flor y fruto utilizando frases breves pero rigurosas. Carlos Linneo (1707-1778) en su Philosophia Botanica (1751) detalla las reglas que debe seguir la denominación de las plantas; con similitudes al sistema de Tournefort: se definen por el género caracterizado por otra palabra que es la especie (todo ello en latín), y que concretará en un intento de catalogar todas las especies del mundo en Species Plantarum (1753). Naturalmente Linneo va a ser el botánico de referencia en los años posteriores, el que definirá la ciencia botánica en España y fuera de ella. Como es normal, bajo su influencia científica se trabajó en el Jardín Botánico de Madrid.
Tras la muerte de Quer se adopta el sistema de Linneo y de 650 especies en 1772 se pasa a 1.500 en 1778. La botánica va siendo, cada vez más, una disciplina científica después de la inauguración del nuevo Jardín Botánico del Prado en 1781. Y también la flora americana era estudiada por los discípulos del Jardín, todos eran viajeros y botánicos: Ruiz, Pavón y sobre todo José Celestino Mutis (el alumno más aventajado que tuvo el Jardín antes del traslado a Madrid), pero también Humboldt y el mismo Gabinete estudiaron la flora de las Indias.
El material traído de América fue de especial importancia con la labor de médicos y botánicos por encontrar fármacos a raíz de las plantas medicinales y por el trabajo desarrollado en Madrid. Quer, Gómez Ortega, Mutis... trabajaron en este campo, fruto de lo cual fue la edición de 1762 de la Pharmacopea matritensi y las tres ediciones de la Pharmacopea hispana (1794, 1797 y 1803). El impulso en los avances botánicos se produjo sobre todo con la llegada de Löfling a Madrid –discípulo de Linneo– y será un estímulo que aprovecharán Joan Minuart, José Hortega, José Quer y Cristóbal Vélez, quienes de esta manera tendrán un conocimiento del sistema linneano, sistema que no se adoptará de inmediato (al respecto hay que citar el caso de Quer quien continúa con el de Tournefort en su Flora española [1862-1864]; tampoco José Manuel Gascó cambia el sistema en sus clases de Valencia), sin embargo, en adelante, la botánica se va especializando más, con técnicas disciplinarias, y Miguel Barnades publica en 1767 sus Principios de botánica. Mutis, discípulo de Barnades, herboriza de Madrid a Cádiz, desde donde parte para América; allí estudia la flora americana con mucha atención y en Santa Fe de Bogotá se hace sacerdote pero no por ello deja la medicina (que también era lo suyo), y además entra de lleno en la botánica, escribe Arcana de la quina; no publica, sin embargo, la Flora de la Nueva Granada pero prepara un herbario de cerca de siete mil dibujos coloreados que merecen la felicitación de Linneo (quien le dedicará el género Mutisia) y la amistad de Humboldt.
A Barnades le sucede al frente del Jardín el sobrino de Hortega, Casimiro Gómez Ortega (bajo su dirección científica se cambió a su emplazamiento actual), quien estudió en Bolonia, París y Londres, tradujo distintas obras, a resaltar las de Duhamel de Monceau (la Física de los árboles, el Tratado de las siembras y plantas de árboles y el Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques), se manifiesta en contra de las talas de árboles, y publica en latín (1773) y en castellano (1783) las Tablas botánicas. Él y Antonio Palau son los artífices del cambio del sistema de Tournefort al linneano, entre los dos escriben el Curso elemental de botánica (1785) con Linneo como pauta del mismo98; Palau llega incluso a publicar una traducción de la obra de Linneo Species plantarum con el título Parte práctica de botánica del caballero Carlos Linneo (1784-1788), impreso por la Imprenta Real en ocho volúmenes.
Con lo dicho vemos que la botánica se estaba convirtiendo poco a poco en una ciencia del Estado (su interés primero era más político que científico) pues es apoyada por el mismo Estado y si bien es verdad que al principio –mediados del setecientos– no había personas capaces de llevar a cabo lo que se hacía en Europa, la aportación de medios por parte de los distintos gobiernos hizo posible que la situación cambiara, pero además el hecho de que esta ciencia de la naturaleza no planteara problemas con la religión la hizo más apetecible en general. La ciencia de la botánica aumentaba también el currículum de los botánicos al permitir la nominación linneana de las plantas que éstas llevaran un apodo, el cual solía dedicarse a un botánico quien podía presentar esa credencial como un privilegio. El mejor ejemplo que se puede citar sobre lo que acabo de decir es la justificación de Cavanilles para nombrar a un helecho Clementea Cav.:
Llamo clementea a este género para perpetuar la memoria de D. Simón de Rojas Clemente, uno de los primeros y más aplicados discípulos de mi escuela, cuyos progresos admirables en Botánica y otras ciencias le hicieron acreedor a que nuestro gobierno le nombrase para la expedición difícil por lo interior del África, que emprendió felizmente. Quiera Dios conservarle para honor de la patria y de la escuela99.
Esta nota y esta nominación de parte del científico español más conocido en Europa debió ser un espaldarazo importante con el cual, siguiendo el término taurino, “recibió la alternativa” en el mundo de la ciencia. Cavanilles apostó pronto por Clemente de esta manera, de la manera que más podría agradar al de Titaguas: con admiración y amistad. El discípulo no defraudaría la apuesta hecha por el maestro100.
Por todo lo dicho se puede afirmar que la botánica era, sin duda, la ciencia de moda, aunque, como es natural, cada dirigente del Jardín de los primeros tiempos imprimió su personalidad en la institución que dirigía.
Antonio José Cavanilles, natural de Valencia (1745-1804) y sacerdote, sustituye a Gómez Ortega como primer catedrático del Jardín Botánico de Madrid; y, como Simón de Rojas se formó a su lado, es preciso hacer una semblanza general de él y de lo que realizó de la mano de Antonio González Bueno.
Cavanilles estudió en la Universidad de Valencia de donde recibió de Vicente Blasco una exquisita formación jansenista; tuvo varios trabajos pero el salto que le habría de marcar su vida fue la partida a Madrid en 1776 como preceptor y capellán de la Casa del Infantado de donde viajó a París (como también lo hizo Clemente) residiendo en la capital de Francia entre 1777 y 1789; allí estudió en distintos gabinetes y, a partir de 1783, en el Jardin du Roi bajo la dirección de André Thouin. En estos años Cavanilles mantenía correspondencia con el jesuita Juan Andrés, también valenciano, llegando a contactar con Voltaire a quien admiraba, con lo que su formación ilustrada es evidente (contó con el privilegio, además, de no ser registrado a su vuelta en la aduana pasando toda su biblioteca sin problemas) y por ende esta formación tuvo que tener una gran influencia sobre el de Titaguas. Había escrito en la Encyclopédie méthodique una apología sobre la nación española y a cambio el Gobierno del conde de Floridablanca le pagó parte de la publicación de Monodelphia. Saco a colación esta circunstancia porque pienso que en la forma de ser de Simón de Rojas –un tanto acomodaticia con el poder que hubiera en cada momento– debió influir, sin duda, su maestro Cavanilles. En 1787 ya estuvo a punto de ser director del Jardín al cesar el intendente que había pero una intriga palaciega de Gómez Ortega acabó con esa posibilidad y originará que éste lo desprestigie en escritos anónimos (evidentemente Cavanilles ejerció su derecho a la réplica). De ahí este deambular inicial del de Valencia a quien para frenar su ascenso (como antes a Jovellanos) se le comisiona la realización de una “Historia Natural de España”, fruto de la cual son las Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agricultura, población y frutos del Reino de Valencia publicadas en dos tomos (como también más tarde Simón de Rojas hubo de conformarse con la Historia natural del Reino de Granada, aunque seguro que ni uno ni otro se arrepintió por el encargo, antes bien al contrario).
Decía que Cavanilles ejerció su derecho a la réplica en su enfrentamiento con Gómez Ortega, derecho que no quiero pasar de largo, el cual fue estudiado por Francisco Javier Puerto Sarmiento con el fin también de que veamos el clima de crispación alcanzado para acceder al cargo de director del Jardín nada más llegar Clemente a Madrid. El problema venía de antaño y llegó a su cénit –y al mismo tiempo acabó– con la publicación del libro de Cavanilles Colección de papeles sobre controversias botánicas en 1798, donde la polémica –más personal que científica incluso– estaba servida en cuanto a maneras de investigar101. Hay que tener en cuenta que Ortega dominaba desde siempre los manejos entre bastidores desde que tomó contacto con Linneo a la temprana edad de 17 años al hacer de mediador entre el sueco y su tío (y también del botánico italiano Monti) para la obtención de aquél y de éste de los manuscritos de Pehr Löfling, sorprendiendo su soltura en esos menesteres. Después hará elogios rimados de Fernando VI y Carlos III viéndose desde el principio que su formación es más humanista que científica pero para figurar como distinguido científico tuvo “una gran intuición para saber a quién dirigirse en cada momento y clara decantación hacia un modelo de Ilustración, basado más en el fortalecimiento del poder real que en la difusión de las nuevas disciplinas científicas o en la reforma de los modelos sociales”102.
Ésa es la razón por la que llegó a ser miembro de la Real Academia de la Historia, de la Médica Matritense, de distintas Reales Sociedades Económicas, etc., pero es desde el puesto de primer catedrático del Jardín Botánico donde va a incrementar su influencia. Sin embargo, poco a poco va a deteriorase su imagen merced a la evidencia de la superioridad científica de Cavanilles, puesta de manifiesto por el botánico alemán Link. Las autoridades españolas se van convenciendo poco a poco de la discutible sabiduría de Ortega; el prestigio de Cavanilles dentro y fuera de España iba en aumento, lo que dio origen a la publicación de la Colección de papeles sobre controversias botánicas que “dejaba absolutamente sepultado el poco prestigio de Ortega, con las bendiciones tanto de la Academia [Médica Matritense], como del Príncipe de la Paz”103.
En 1801 se jubiló Ortega siendo sustituido por Cavanilles; en cuyo nombramiento como director se expone que, en tiempos del primero, “el Rey ha visto que [...] no ha correspondido este establecimiento a sus beneficios”104. Y ya en Cavanilles se unifica la figura de primer catedrático con la de director del Jardín.
Volviendo a la obra del valenciano es necesario apuntar que Cavanilles publicó en 1795 las Observaciones citadas, donde aparte de sus descripciones botánicas hay que resaltar su trabajo geográfico y naturalista del reino valenciano, donde además subyace una crítica a cómo se desarrolla el pueblo y el porqué aunque sin ningún planteamiento rupturista, una descripción de los instrumentos de labranza, la manera con que se cultiva todo, etc. Es un trabajo de campo pero también realizado con la impagable ayuda de los corresponsales; esa manera de trabajar también será la de Clemente al hacer la historia de Granada. Esta inquietud por el saber y por el saber hacer es inherente a la cualidad de viajero siendo el irlandés Guillermo Bowles el impulsor –si no el iniciador– de la historia natural española como visitante de tierras, colector y maestro de científicos con su obra Introducción a la historia natural y a la geografía física de España publicada en Madrid en 1775 y escrita con ese interés de querernos contar todo105, lo cual caracteriza a los ilustrados (Cavanilles y después Clemente tomaron buena nota de esta manera de proceder aunque el último fuera crítico con su estilo).
Cavanilles se unirá a la Sociedad Linneana de Londres, lo que propició el que formara parte de una red de contactos a nivel internacional realmente envidiable (los corresponsales entre los botánicos de España y de fuera constituye otra característica ilustrada interesante). Todos los contactos y toda esta manera de ser se manifestarán en la creación en 1799 de los Anales de Historia Natural, título que el propio Cavanilles cambió por el de Anales de Ciencias Naturales en 1801 con el fin de que su denominación se ajustara también a los contenidos de astronomía, física y química a los que se quería dar también relevancia, y si antes la revista parecía a medida de J. Clavijo (vice-director del Real Gabinete de Historia Natural y entusiasta de la misma), en adelante parece obra de Cavanilles (tras su muerte en 1804 dejó de editarse, lo que da fe de la importancia del botánico en la existencia de esta revista científica)106. La dirección de esta revista también recuerda al equipo formado en torno al Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos del cual –a partir de 1806– formaría parte Simón de Rojas (en ambas revistas publicó nuestro biografiado).
A finales de 1800 la progresión de Cavanilles era tanta que un enfrentamiento con el canónigo francés, afincado en Orense, P. A. Pourret por no seguir éste la Monodelphia con integridad le acarreará que el francés no pueda volver a Madrid a publicar sus manuscritos entre otras razones porque el informe de Cavanilles al ministro de Estado no le fue favorable, aunque M. Colmeiro apunta como causa el hecho de que “Cavanilles eliminó rápidamente a Pourret del Jardín Botánico de Madrid pues era el abate francés un hombre inteligente y Cavanilles siempre se preocupó de eliminar la competencia”107. Y es que en el quicio entre los dos siglos Cavanilles era muy considerado en la Corte, sobre todo desde el ascenso de Mariano Luis de Urquijo, un ministro volteriano, con quien el abate compartió la tertulia de María Francisca de Sales Portocarrero (Clemente acudió, entre otras, a la de doña Frasquita Larrea en Cádiz108) y cuyo círculo apoyó a Alexander Humboldt en su viaje de investigación a América. Con el nuevo secretario de Estado, Pedro Cevallos109, su progresión continuó siendo la misma.
Nombrado director del Jardín en 1801 y profesor único del mismo, “se inicia una etapa de florecimiento del centro, aumentarán los contactos internacionales, [...] se notarán cambios sustanciales en la enseñanza impartida para la que nuestro abate elaborará un manual, impreso en 1802”110, eran los Principios elementales de Botánica de base linneana. Dentro del Jardín realiza una nueva organización del mismo, hace construir un invernadero y un estanque, reorganiza la biblioteca adquiriendo libros (los suyos propios aunque reservándose el usufructo), pliegos..., los semilleros son reorganizados, y a nivel personal es nombrado socio de la Sociedad Económica de Amigos del País de Granada (1801), de Valencia (1802) y de muchas sociedades francesas y de otros países que sería prolijo enumerar (Simón de Rojas también fue honrado por varias sociedades y asociaciones como veremos). Todo este progreso tuvo una amplia repercusión no sólo en España (mediante las publicaciones nombradas) sino también en Europa a través de la red de corresponsales que tenía el abate con traducciones, extractos, reseñas, etc. Todo lo cual contrasta con la penuria económica del Jardín, que nos interesa menos ahora.
En cuanto a la filosofía sobre el estudio de la botánica, Cavanilles, formado en París como se ha dicho, desarrolla a nivel teórico el método de clasificación de Linneo pero al que plantea alguna crítica111. Las enseñanzas que introduce el valenciano atienden, sobre todo, a las categorías superiores a la especie, a la subordinación, por tanto, de los caracteres y a una mayor atención a la naturaleza, o dicho con sus palabras: “...las especies deberán resultar del examen atento y detenido de los individuos, los géneros que serán la base [de los sistemas] se formarán con exactitud a la vista de las especies”112. Cada individuo vegetal tiene que tener, pues, su propia resolución, en resumen de González Bueno.
Cavanilles se manifiesta muy práctico en su estudio; a ello se encamina su trabajo en el Jardín ampliando todo. En fin, en el Jardín el número de especies vivas continuó su aumento pero muy poco a poco: 3.000 en 1796 y 3.100 en 1803, aunque el herbario llegó a tener 12.000 plantas. Toda esta labor la realizó con la ayuda de Mariano Lagasca, José Demetrio Rodríguez, José Pozo y Simón de Rojas Clemente que formarían la Escuela de Madrid o de Cavanilles113. Estos discípulos, al igual que sucediera en Europa, siguieron las directrices del maestro a quien siempre le reconocieron su magisterio; no podía ser de otra manera, pues el valenciano, formado botánicamente en París, transmitió en España y en sus discípulos su aprendizaje que se concretó en investigaciones, desde el Botánico de Madrid sobre todo, y en una red de corresponsales en España y Europa cuyo fin principal era el intercambio de plantas y material científico para un mejor estudio de las mismas; todo ello sin olvidar los viajes, publicaciones y visitas a otros botánicos, llegando a formar parte estos botánicos (con los del resto de Europa) de lo que podía llamarse la “República de los botánicos”114.
Y el poder de Cavanilles en materia de botánica fue tal que desde julio de 1803 sólo se podía optar a las cátedras de botánica en todo el territorio de la Corona a condición de haber sido alumno suyo, de esta manera Vicente Soriano pudo ser nombrado catedrático de Botánica en Valencia, cargo que no llegó a ocupar pues el antagonista de Cavanilles (Gómez Ortega), tras su muerte, influyó para que lo fuera otra persona (Vicente Lorente), lo que cito para que se vea que hasta el final hubo intriga para el nombramiento de un cargo y para el cese del mismo. Esta forma de proceder en este caso concreto (y la manera de alejar a Pourret de la Corte antes), primero de Cavanilles y después de Gómez Ortega, llena de intrigas, no la habría realizado, en cambio, Clemente. Lo que es evidente es que los entresijos palaciegos no son una cosa de ahora sino que siempre han existido y que en el tiempo que nos ocupa no fueron una excepción.
El maestro murió el 10 de mayo de 1804, sus herederos se repartieron todo lo suyo pero nadie le redactó ninguna loa ni publicó a su muerte el Hortus Regius Matritensis ya acabado (no se publicó hasta 1991) y esperado por los botánicos de Europa ya desde principios del siglo XIX pues desde los Anales de Ciencias Naturales el propio Cavanilles había ido dando información sobre el contenido del libro.
Tras su muerte fue tarea complicada distribuir la herencia, como fue complicado hacerle un elogio, tanto que no se llegó a hacer; Gómez Ortega se ofreció –aunque parezca difícil creerlo– pero no parece que tuvo tiempo para hacerlo; a Zea, a quien el ministro de Estado le solicitó el “Elogio histórico”, le pasó algo parecido pues en 1808 lo tenía casi ultimado pero la entrada de los franceses hizo que no se pudiera acabar. En 1826 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia convocó un concurso para premiar al mejor elogio; fue ganador José Pizcueta y Donday (catedrático de Botánica y Materia Médica) y se publicó el año 1830; el tono del mismo es realmente laudatorio115. Antonio Franseri, médico de Cavanilles, escribió de él (24-5-1804) que “supo cultivar un amigo desde su niñez hasta el último momento de su vida”116. Es un bonito elogio.
Una conclusión general de todo lo dicho debe hacerse diciendo que Antonio José Cavanilles inculcó en este grupo lo que González Bueno llama la pasión por la ciencia. Con respecto a nuestro biografiado además hay que notar los paralelismos citados en cada momento entre su vida y la de Cavanilles, también para entender muchos comportamientos suyos, tan parecidos a los de su maestro.
Antes de acabar este panorama voy a nombrar otras instituciones del país. Es preciso empezar por el Real Gabinete de Historia Natural (hoy Museo Nacional de Ciencias Naturales) fundado en 1772 y cuyo principio es un centro de coleccionismo científico desde donde se quiere controlar todas las producciones naturales. El Jardín Botánico mismo es una institución que pudo pertenecer administrativamente, al menos desde comienzos del siglo XIX, al Real Gabinete de Historia Natural; esta dependencia, que se matizará más tarde, abarcó hasta 1867 en que se separó del Real Museo.
Poco a poco el Real Gabinete se va llenando de lo que hace falta para investigar: biblioteca, instrumentos científicos y material de todo tipo, no sólo de historia natural sino etnológico, arqueológico, etc., lo cual va a dar de sí el que el Gabinete se preocupe por la enseñanza y por reunir las especies más importantes en España y América y se promueva la búsqueda de lo singular llegando a ser una institución científica, docente y de museo. El químico francés Luis Proust117 se incorpora a sus actividades al igual que Cristino Herrgen –de Maguncia– quien, en 1798, se hace cargo de la cátedra de mineralogía y poco a poco el Gabinete va perfeccionándose, publicándose además la revista nombrada: los Anales de Historia Natural (de 1799 a 1804) entre cuyos redactores se encuentra Antonio José Cavanilles (encargado, como es natural, del campo de la botánica) junto a los que se acaban de nombrar y Domingo Fernández (profesor de química y encargado en este caso de la inspección de monedas). La revista nació para que los españoles pudieran publicar su obra en España, para facilitar el estudio de la historia natural y para que se pudieran traer libros de ciencia del extranjero; los editores elegían los artículos y a los ilustradores de las láminas, que recibían a cambio una docena de ejemplares118.
Pronto la proyección internacional del Gabinete fue grande, y no es para menos pues Félix de Azara –elogiado por Darwin– envía en 1790 sus Aportaciones para la historia natural de las aves del Paraguay y la monarquía facilita el viaje de Humboldt a Hispanoamérica correspondiendo éste a su vez con el envío de material natural, sin olvidar la expedición que el mismo Gabinete realiza en 1794. Nombro estas actividades en el Real Gabinete sin otra pretensión que testimoniar y poner algún ejemplo de lo que en él se hacía.
Con respecto al mismo pienso que es importante nombrar su organización general, la cual interesa porque el Jardín Botánico fue un establecimiento muy ligado al Real Gabinete de Historia Natural que es como en principio se llamó la institución (desde su fundación en 1772), cuyo director en sus comienzos parece ser que dependía directamente del primer ministro Floridablanca; su presupuesto lo suministraba Hacienda directamente y al principio del siglo XIX la máxima autoridad fue el secretario de Estado, Pedro Cevallos. Después, con la reforma fernandina de 1815, su nombre fue el de Real Museo de Ciencias Naturales en el cual quedaron integrados los distintos centros que se ocupaban de estas materias, entre ellos el Jardín Botánico (el nombre de Gabinete de Historia Natural quedó también como una sección del Real Museo). El fin principal de esta reforma era que el Museo fuera el único establecimiento para la enseñanza de las Ciencias Naturales. A partir de 1868 su nombre es el de Museo de Ciencias Naturales y desde 1913 se llama Museo Nacional de Ciencias Naturales. Naturalmente, los dos primeros nombres son los que vamos a ver nombrados por razones obvias.
El cambio de nombre de 1815 va a llevar consigo una organización interna con el nombramiento de una Junta de Protección del Real Museo de Ciencias Naturales cuyo presidente (protector) era el primer secretario de Estado y del Despacho, fue el organismo superior; esta junta se suprime en 1821 (sustituida por la Dirección General de Estudios) y vuelve a formarse en 1824. A la par existía una junta de profesores del Museo, lo que, a su vez, lleva consigo una especie de rivalidad por las competencias de cada una, cuya solución pasó por la disolución de la junta de profesores del Museo, ya en 1828. Todo lo cual se anota para entender los oficios que irán apareciendo dirigidos al organismo rector del Jardín Botánico y los enviados por aquél a éste.
He apuntado antes el criterio (que no la certeza) de que el Jardín formara parte, desde el punto de vista administrativo, del Gabinete desde principios del siglo XIX. Es evidente que lo fue a raíz de la reforma de 1815, pudo ser antes pues a partir de la llegada a la dirección de Cavanilles (1801) se unifica el puesto de primer catedrático con el de director, el cual ya no recae en ninguna institución y además vemos que todo va dependiendo en última instancia de Pedro Cevallos, quien era el director del Gabinete, sin embargo, en la Guía de forasteros119 las instituciones aparecen como separadas hasta 1815 y juntas a partir de esta fecha excepto en el puesto de bibliotecario120. Es decir, la independencia científica del Jardín es clara hasta 1815 y después aunque hubo una dependencia administrativa, ésta “no habría de hacer perder su independencia” pues aun siendo una sección del Museo Nacional “sus designios serían dirigidos por una junta propia, formada por los profesores del Jardín”121. De cualquier manera, volviendo un poco atrás y por centrarnos en los años previos a la llegada de Clemente al establecimiento, dos hechos de 1799 anuncian que todo va moviéndose hacia una nueva organización del Botánico: uno es el cambio de la enseñanza de Farmacia de los jardines a la Real Botica122; el otro es la puesta en marcha de la revista Anales de Historia Natural representando a los dos organismos desde el punto de vista temático, y también las proposiciones del ya influyente Cavanilles en la reorganización del Jardín.
Otras instituciones que se dedican al desarrollo de la agricultura y de la ciencia son las Sociedades Económicas de Amigos del País (también frecuentadas por Clemente), cuyo principio es el Discurso sobre el fomento de la industria popular, publicado en 1774 por Pedro Rodríguez de Campomanes, donde propugna “la creación de instituciones en todas las ciudades para estudiar y fomentar la agricultura, la industria, el comercio y la navegación”123, o sea, las llamadas “artes útiles”. Las sociedades tuvieron como precursoras de las mismas a la Academia de Agricultura de Lérida (1763) y a la del Reino de Galicia (1764); y así se fueron creando sociedades económicas a lo largo de toda España. Y la fuerte demanda de alimentos en el siglo XVIII, a causa del aumento de la población, propició que las sociedades se preocuparan del incremento de la producción, de la importación de cereales y de la introducción de nuevos cultivos como el maíz y las patatas; la viticultura fue una de las parcelas que mereció una atención preferente por parte de las sociedades124, lo que cito porque, en ese contexto –estimulado por la de Sanlúcar–, Clemente publicó en 1807 su Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía, y ni qué decir tiene que las sociedades ayudaron a desarrollar métodos para producir más y mejor, para la elección de abonos, el cuidado de los pastos, cultivos forrajeros, etc. Y, en fin, al calor de ellas se publicaron, pues, libros como el citado, y también publicados por las mismas sociedades (ejemplo, el Extracto de agricultura en Medina en 1778), se realizaron traducciones o recibieron herbarios como el donado por Asso a la de Zaragoza, etc.
La enseñanza de las técnicas agrícolas, y demás ramas de la ciencia, debería hacerse en el caso de las clases populares principalmente a través de los sacerdotes por su condición de iletradas, ya sea por medio de cartillas, ya, sobre todo, a través de la revista Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (a partir de 1797), cuyo título explica todo (los párrocos como transmisores del saber) y de la que se hablará pues Clemente escribió mucho en esa revista. En cambio, el aprendizaje de los agricultores ricos y de sus hijos se canalizó a través de las escuelas de agricultura; la de Zaragoza en 1773, creada por la Sociedad Económica de esa ciudad, y en tiempos de Carlos IV y más tarde otras sociedades siguieron ese camino, y también hay que resaltar las publicaciones que en ese tiempo se realizaron como las Observaciones de Cavanilles cuyas descripciones fueron un campo didáctico importante125. De la época de Carlos IV partió además el decreto de creación de veinticuatro institutos para la enseñanza de la agricultura, cuyos profesores debían formarse en el Jardín Botánico de Madrid.
Precisamente el Jardín Botánico no fue una institución que se ocupara con especial atención de la enseñanza de la agricultura. Gómez Ortega era reacio a ello por considerar que los agricultores repiten mecánicamente lo que vieron de sus antepasados (sin embargo había traducido varios libros sobre el tema, en especial los de Duhamel de Monceau) y Cavanilles se ocupó de la descripción de las plantas principalmente; fue en el mandato de Zea cuando se introduce la cátedra de agricultura (cuyo profesor fue Claudio Boutelou) que durará incluso durante la contienda contra los franceses.
Todo lo que se ha dicho sobre botánica y agronomía podría decirse sobre otros ramos de la ciencia, particularmente de la química –que, sin embargo, estaba más atrasada126–, aunque son las plantas lo que más interesó a los científicos de la segunda mitad del siglo XVIII. Quiero destacar que al celo de Carlos III para que progrese la botánica –y el resto de las ciencias– hay que atribuir estos
resultados útiles para la agricultura nacional y para el aprovechamiento de plantas hasta entonces olvidadas, como lo exponía Bowles en su Introducción a la historia natural de España. Es él quien, en los planes de estudios de las universidades, aprueba las iniciativas para fundar o mejorar jardines botánicos destinados a la botánica médica. Él quien organiza expediciones a tierras lejanas...127.
De estas expediciones lejanas precisamente, de la expedición de José Celestino Mutis (1732-1808) a Nueva Granada surgió la figura del colombiano Francisco Antonio Zea (1766-1822) como botánico, que fue incorporado por aquél en la empresa emprendida, incorporación que siempre le agradeció. Su llegada a España se produjo por cuestiones políticas ya que fue desterrado a Cádiz acusado de conspirar por la independencia de Colombia, aunque el verdadero motivo parece que se debió a estar relacionado con el comercio de la quina (febrífugo reconocido en Europa).
Desde Cádiz, Zea sigue comunicándose con Mutis, se relaciona con Cavanilles y en 1799 se declara su libertad hasta que a fines de 1800 viaja a París para completar su formación botánica. Allí divulga la calidad de la quina de Nueva Granada y proyecta en 1802 el envío de técnicos formados en Europa (bajo la dirección, no obstante, de Mutis) y su envío a Nueva Granada para formar establecimientos de historia natural semejantes a los europeos. En 1803 es nombrado segundo profesor del Jardín Botánico y a la muerte del maestro (1804) le sucede como director del mismo, elección que la autodenominada escuela de Cavanilles, en la que se encontraba nuestro Simón de Rojas, no califica como idónea precisamente y de la cual se tratará en su momento. Zea es una persona con muchas ideas –que, en general, no cuajaron– y que se valió para su difusión del Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos.
Con Zea el trabajo en el Jardín se desvía de la descripción de las plantas adquiriendo importancia el estudio de la agricultura y el comercio de los vegetales con el objetivo de conseguir un país más desarrollado económicamente. Con esta idea propone crear los veinticuatro establecimientos botánicos nombrados con el fin de “acopiar los productos útiles del país, sujetar a cultivo los silvestres, indagar los usos de los vegetales autóctonos y promover en ellos la agricultura y el comercio” y aunque se utilizaran como jardines de aclimatación de especies exóticas, “su principal función sería el desarrollo agrícola de los productos locales”128. Los nuevos jardines tienen un objetivo docente para, en palabras de Zea, “enseñar la agricultura a los propietarios de su distrito y a los demás que quieran oír sus lecciones”129. El Jardín de Aclimatación de Sanlúcar de Barrameda (también llamado de la Paz en honor a Godoy quien tanto hizo por él y por la ciudad donde se ubicó) tuvo las características descritas. Este plan, elaborado por Francisco Terán, “relegaba a un segundo plano el estudio teórico de la botánica, la sistemática y las aplicaciones medicinales de las plantas e insistía en priorizar el estudio de las especies alimenticias”130; el director científico de este ambicioso proyecto agronómico y también botánico fue Simón de Rojas pero la Guerra de la Independencia (y el motín similar al de Aranjuez que hubo en Sanlúcar, incluso dentro del Jardín) hizo que su duración fuera corta. Y por la misma causa no llegaron a funcionar siquiera los establecimientos previstos131.
Tampoco Zea pudo desarrollar la reorganización del Jardín Botánico de Madrid, también a causa de la guerra, donde –reservándose la cátedra de Botánica General– creó una segunda cátedra cubierta por Claudio Boutelou132 que se ocuparía de la Agricultura y la Economía Rurales y otra tercera dedicada a la Botánica Médica cubierta por Mariano Lagasca. En 1812 el colombiano fue nombrado prefecto de Málaga y Clemente su colaborador en esa ciudad. Y con la retirada de José I partió a París y de allí a Londres, de donde embarcó para América abrazando la causa independentista llegando a ser vicepresidente de Colombia tras su independencia y presidente del congreso que la aprobó, por lo que fue Zea a quien correspondió esta declaración133.
Haciendo una escueta reseña de la concepción de la botánica de los primeros dirigentes del Jardín, Casimiro Gómez Ortega incide en la utilidad de las plantas en relación con la farmacología; Cavanilles únicamente en la descripción y clasificación de las mismas, y Zea en los usos de los vegetales autóctonos de la mano de la agricultura y con un sentido comercial. Clemente también tomó esta tercera vía en el contexto del estudio del rendimiento y producción de los alimentos según el terreno, clima, altura, etc.; representa el paso de una concepción teórica a otra práctica, hasta el punto de que la botánica médica está presente en su obra (ello ya se evidencia en un diario de 1800-1801 –capítulo 2–). De ahí que se le considere un botánico de transición.
Obsérvese además que estos hombres de finales de la segunda mitad del setecientos y principios del ochocientos se han educado, se han hecho científicos, en unas instituciones (Jardín Botánico, Real Gabinete, Sociedades Económicas, escuelas y cátedras de Agricultura...) que poco tienen que ver con las universidades y con la formación profesional clásica por las razones aducidas anteriormente. Fue una manera de burlar el rodillo asfixiante de la Iglesia en toda regla con la anuencia y ayuda de los políticos ilustrados y de los religiosos que en ellas había (como ejemplo el mismo Cavanilles) pero que tenían otro talante.
Llegó a haber, pues, en España un ambiente de exaltación científica alabado por los poetas de la época, no faltan églogas que canten al progreso. Véanse, por ejemplo, unos versos de Quintana que son un himno a la imprenta como emancipadora de la ignorancia de la gente: “Levántase Copérnico hasta el cielo, / que un velo impenetrable antes cubría, / y allí contempla el eternal reposo / del astro luminoso / que da a torrentes su esplendor al día”134.
Lo que hay que tener claro es que “los hombres de 1800 sienten que el triunfo de la ciencia está asegurado”135. Justo al lado de esta cita, Sarraihl extracta una de José Cadalso que extraigo de su fuente original; se trata del vaticinio que el escritor había dado en 1770 al escribir:
Trabajemos nosotros en las ciencias positivas para que no nos llamen bárbaros los extranjeros [...] Dentro de veinte años se ha de haber mudado todo el sistema científico de España insensiblemente, sin estrépito, y entonces verán las academias extranjeras si tienen motivo para tratarnos con desprecio [...] “Poco a poco fuimos oyendo otras voces y leyendo otros libros que si nos espantaron al principio, después nos gustaron. Los empezamos a leer con aplicación, y, como vimos que en ellos se contenían mil verdades en nada opuestas a la religión ni a la patria, pero sí a la desidia y preocupación, fuimos dando varios usos a unos y a otros cartapacios y libros escolásticos, hasta que no nos quedó ni uno. De esto ya ha pasado algún tiempo, y en él nos hemos igualado con ustedes, aunque nos llevan siglo y cerca de medio de delantera. Cuéntese por nada lo dicho, y pongamos la fecha desde hoy, suponiendo que la Península se hundió a mediados del siglo XVII y ha vuelto a salir de la mar a últimos del XVIII”136.
La cita no tiene desperdicio. Podíamos hacer un comentario de texto a la misma y veríamos el desarrollo de una mentalidad ilustrada en lo ideológico, cultural y científico. Pero para los ilustrados de la época la cita anterior a ésta de Cadalso (la de Sarraihl) es lo que cuenta: “Los hombres de 1800 sienten que el triunfo de la ciencia está asegurado”. Y además con optimismo, incluso sabiendo que todavía quedaba camino para asegurar el triunfo de la Ilustración ideológica pero estaban persuadidos de que nada de todo ello era opuesto “a la religión ni a la patria”, importante aseveración a retener.
Todo lo que antecede es para que veamos el ambiente en que llegó Simón de Rojas a Madrid y desarrolló sus conocimientos (ampliados más tarde en París y Londres). El ambiente era propicio para la investigación, era la obsesión por saber, la pasión por la ciencia en suma y por la cultura en general, y el biografiado se une al grupo de ilustrados que había en Madrid, “y, por tanto, puede considerarse en buena medida un botánico integrado en uno de los más importantes centros europeos de investigación científica sobre la materia”137.
Este ambiente general de pasión por la ciencia (y hasta de pasión por el poder científico a través de alguna que otra intriga) será determinante en la vida de Clemente y un referente para él y para nosotros a la hora de construir su biografía.
1 Nombra el valenciano y el lemosín de manera separada en la historia de Titaguas, considerando al primero una variación dialectal del segundo; así, al hablar de una clase de trigo llamado “redondillo”, él explica: “llamado redonell en nuestro dialecto lemosín” (Clemente y Rubio 1919, p. 21).
2 Giralt i Raventós 2002, p. 405.
3 En efecto, de su puño y letra solamente he visto una vez escrito Rojas.
4 Era corriente nombrarlo de esta forma en España según sabemos por una cita del conde de Odart quien alude a “Simon Roxas Clemente, que je nommerai simplement comme D. Simon, selon l’usage espagnol” (Odart, Cte. Pierre-Alexandre 1841, p. 14) [Simón Roxas Clemente a quien nombraré simplemente como D. Simón según el uso español].
5 Véase El problema de la nominación (capítulo 1) en Martín Polo 2010, pp. 20-25 (Tesis digitalizada).
6 Aguilar Piñal 1996, p. 9.
7 Clemente y Rubio 1802, p. 136. Esta obra fue escrita además por Mariano Lagasca y Donato García.
8 Clemente y Rubio 1807, p. XV.
9 Esta cita y la anterior en Clemente y Rubio 1827, p. 147.
10 Kant 2004, p. 85. (La letra cursiva se utiliza normalizada, incluso en ocasiones donde en el texto original aparece subrayada una o más palabras y se expresa esta circunstancia).
11 Voltaire 1972, p. 31.
12 Esta cita y la anterior en Kant 2004, p. 83.
13 Diderot 1966, p. 429.
14 Diderot 1996, p. 433.
15 Diderot 1966, p. 434.
16 Kant 2004, p. 45 (citado en el estudio preliminar por Roberto R. Aramayo). El problema que también plantea el filósofo alemán es si esta educación debe dirigirla el príncipe o los súbditos; no tiene inconveniente en que la dirija el príncipe pero a condición de que antes sea educado por un súbdito ya que así crecerá recto al igual que un árbol crece de esta manera en un bosque y, en cambio, lo hace torcido si lo hace en medio del campo.
17 Kant 2004, p. 113.
18 Rousseau 1996, pp. 156-157. Definición del estado de felicidad rayana también con el romanticismo. Un poco más utópico (se unen felicidad, libertad, amor y belleza) es el Rousseau de la Julie ou la Nouvelle Héloïse donde, por ejemplo, en una carta a Julie escribe: “Sitôt qu’on veut rentrer en soi-même, chacun sent ce qui est bien, chacun discerne ce qui est beau” (p. 30) [Tan pronto como se quiera entrar en uno mismo, cada uno siente lo que está bien, cada uno discierne lo que es bello].
19 Kant 2004, p. 207.
20 Voltaire 1989, p. 163.
21 Clemente y Rubio 1827, p. 146.
22 Clemente y Rubio 1879, p. XIII.
23 Kant 2004, p. 91.
24 Kant 2004, p. 29 (del estudio preliminar de Roberto R. Aramayo); incluso el gobernante al no prescribir nada en materia de religión debe rehusar al “altivo nombre de tolerancia” (p. 31).
25 Esta cita y las dos anteriores en Diderot 1966, p. 438.
26 Diderot 1966, p. 517.
27 Maravall 1991, p. 541.
28 Kant 2004, p. 45 (citado en el estudio preliminar por Roberto R. Aramayo).
29 Rousseau 1996, p. 156.
30 Rousseau era muy enemigo del cristianismo y otras religiones que defendían la revelación divina, proponiendo una religión civil que los jacobinos estuvieron a punto de llevar a cabo en el apogeo de la Revolución Francesa.
31 Kant 2004, pp. 30-31 (del estudio preliminar de Roberto R. Aramayo).
32 Rousseau 1983, p. 105 (la cursiva es mía).
33 Un filósofo como Jean-Jacques Rousseau fue muy aficionado a las plantas y herborizó muchas veces, incluso al lado del abate Rozzier, famoso botánico francés. He aquí dos citas que aluden a su gran afición a esta parte de las ciencias naturales que manifiesta en Las ensoñaciones del paseante solitario: “Emprendí la tarea de hacer la Flora petrinsularis [del lago Saint-Pierre situada en el lago de Biel –Suiza–] y describir todas las plantas de la isla, sin omitir una sola, con el suficiente detalle como para atarearme el resto de los días [...], iba con una lupa en la mano y mi Systema naturae [de Linneo]” (1983, p. 85). “Había vendido mi herbario [...], feliz con ver algunas veces las plantas comunes que encontraba en los alrededores de París durante mis paseos” (1983, p. 107).
34 Curiosamente no se puede decir que el botánico sueco fuera precisamente un ilustrado; González Bueno (2001, p. 14) considera que “presenta una visión oscura del mundo, más próxima a un arcaico pensador barroco que a una mente ilustrada”. Esta visión oscura del mundo relacionado con sus ideas religiosas contrasta con sus metáforas empleadas “para explicar su sistema de clasificación, en el que los estambres se comportan como maridos y las esposas se corresponden con los pistilos, [las cuales] divirtieron a alguno de sus contemporáneos y desataron la ira de otros [...] como una ‘repugnante prostitución’, irreverente para el dios creador” (González Bueno 2001, p. 78).
También es preciso citar que Linneo, sin ser evolucionista, en materia zoológica situó al hombre en el género Homo al lado de otros primates, y a nuestra especie la denominó Homo sapiens, lo cual fue una innovacion que provocó, naturalmente, no poca polémica en su tiempo.
35 Extraído de González Bueno 2001, p. 7.
36 Sigrist et al., 2011.
37 Extraído de González Bueno 2001, p. 85.
38 González Bueno 2001, p. 89.
39 González Bueno 2001, p. 91.
40 Extraída de González Bueno 2002b, p. 10. Y redundando en ello, también creo pertinente nombrar al que será gran amigo de Clemente, el magistral Antonio Cabrera, el cual en Chiclana (Cádiz) daba lecciones de botánica a doña Frasquita Larrea quien veía al Buen Dios en las explicaciones botánicas que recibía de aquél (Orozco Acuaviva 1977, p. 120).
41 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001) define el deísmo como “doctrina que reconoce un dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo”.
42 Kant 2004, p. 112.
43 Kant 2004, p. 115.
44 Es importante detenernos un momento en el significado de esta acepción y en la del término razón en el siglo XVIII a través de las siguientes citas de Soriano y Porras (1992) con el fin de ampliar también las ya expuestas:
“La razón es, respecto al filósofo, lo que la gracia es en relación con el cristiano. La gracia obliga al cristiano a actuar; la razón, al filósofo. Los demás hombres son presa de sus pasiones, sin que las acciones que ejecutan sean precedidas de la reflexión: son hombres que caminan entre tinieblas; mientras que el filósofo en sus propias pasiones no actúa sino después de la reflexión; camina en la noche pero precedido de una luz” (p. 60).
“[El filósofo] cuando no tiene motivo propio para juzgar permanece impasible” (p. 61).
“Nuestro filósofo no se considera en exilio en este mundo; no cree estar en país enemigo; [...] quiere encontrar el placer con los demás; [...] es un hombre honrado que quiere agradar y ser útil” (p. 62).
“Cuanto más razón encontréis en un hombre, hallaréis en él más honradez” (p. 63).
Esta nota enlaza con una carta (Archivo del Ayuntamiento de Titaguas, C-133/3) que veremos más tarde donde Clemente escribe a su abuelo que lo más importante es “la virtud y el saber”, y que el dinero es secundario para él. La virtud la identifica con la honradez y el saber con la razón.
Y la cita de Kant: “Lo sublime conmueve, lo bello encanta” (2010, p. 32) (que puede encuadrar tanto en la Ilustración como en el Romanticismo) va en la línea del comentario de D. Simón al clima de Motril:
“Un cielo alegre y despejado, que jamás se empaña, sino para regalarla con lluvias suaves y protegerla contra los rayos de la canícula; un ambiente puro que nunca se agita sino para verter rocíos de plata y producir céfiros que templen la influencia de aquel hermoso sol; todos los dones en suma, y todos los encantos que han notado, repartidos por la famosa Bética, la poesía y los filósofos, se reúnen en el corto recinto de Motril, como para representar, en miniatura, los Campos Elíseos de Homero y de Estrabón” (1818, pp. 3-4).
45 Artola 1953, p. 31.
46 Aguilar Piñal 2005, p. 13.
47 Clemente y Rubio 1818, p. 8.
48 Clemente es todo lo claro –y lo oscuro– que puede ser, pues su autobiografía llega hasta el comienzo del Trienio Liberal (hay que pensar que el resto fue censurado) y en ese momento el régimen no daba para más.
49 Clemente y Rubio 1827, p. 147.
50 Diderot 1966, p. 443.
51 Kant 2004, p. 228.
52 Los novatores de principios de siglo son tenidos como los precursores inmediatos, y tras ellos ya se califican ilutrados a los reformistas y a los ya rebeldes liberales a caballo entre los dos siglos. Se habla incluso de Ilustración “radical” de fin de siglo quienes veían en la monarquía un problema más que una solución, quizás por influencia, además, de la Revolución Francesa, ahora bien, opino como Aguilar Piñal, para quien la Ilustración “es un movimiento ideológico, sin solución de continuidad, entre varias generaciones de españoles, que conforme avanzan los años, van asumiendo los retos cada día más apremiantes de la emancipación del hombre” (2005, pp. 29-30).
53 Aguilar Piñal 1996, p. 26.
54 Maravall 1991, p. 113.
55 Evidentemente para un conocimiento profundo del tema véase Aguilar Piñal 1996; ó 2005, pp. 274-283.
56 Maravall 1991, p. 117.
57 Maravall 1991, p. 118.
58 Hazard 1985, p. 212. En la página siguiente da la razón: “historiadores verdaderos no los había”.
59 Y si entramos en los detalles, podemos observar el riguroso método utilizado, sobre todo en la parte botánica, trabajada con los requerimientos previstos para la realización de la Flora española: Nombre botánico, tiempo en el que florece, sitios en que se halla, naturaleza del suelo, usos...
60 Artola 1953, p. 11.
61 Véase al respecto Santos Juliá 2004.
62 Como vamos a ver, nuestro Simón de Rojas, que cohabitó con varios regímenes, se definió por la España liberal aunque de una manera conciliadora, como eran tantos científicos de la época.
63 Un dato significativo, que concierne a la concepción del Estado y que puede resultar anecdótico pero no lo es, es la nominación de los reyes los cuales hasta Carlos IV llevaban consigo más de veinte coronas: “Rey de Castilla, de León, de las Dos Sicilias, etc.”. En la Constitución de Cádiz se nombra a Fernando VII compendiando todo el protocolo como “Rey de las Españas”, lo que también indica un cambio de mentalidad, donde el Estado es consustancial a la nación.
64 A Godoy se le cita de muchas maneras: el ministro, el todopoderoso ministro, el primer secretario de Estado, el valido, el presidente del Consejo de Castilla..., de hecho y de derecho fue lo que hoy se llamaría primer ministro, y de esta forma se le asimila y se le cita también.
65 Fernández Díaz 2004, p. 309.
66 Véase Fernández Díaz 2004, pp. 308-312.
67 Esta cita y la anterior en Fernández Díaz 2004, p. 352.
68 Clemente y Rubio 1827, p. 146.
69 Aguilar Piñal 2005, p. 125.
70 Véase Fernández Díaz 2004, pp. 344-386, para este párrafo y el anterior.
71 Aguilar Piñal 2005, p. 137.
72 Esta cita y la anterior en Carr 2005, p. 87.
73 Fernández Díaz 2004, p. 366.
74 Véase Peset, Mariano y José Luis Peset 1992, pp. 22-25.
75 Véase Capel 1982.
76 Ya desde el 1680 y a través del siglo XVIII, el padre Zaragoza, Vicente del Olmo, Juan Bautista Corachán, Vicente Tosca... constituyeron en Valencia el movimiento novador a través de las tertulias y academias que llegó a influir en la Universidad. Las reformas de este grupo valenciano fueron pioneras en España de la reforma de las matemáticas y de la geografía y un precedente de la Ilustración española; después le seguiría Salamanca con Diego de Torres y Villarroel.
77 Clemente y Rubio 1827, p. 146.
78 Esta cita y la anterior en Clemente y Rubio 1827, p. 147.
79 Ese obstáculo sucedió tanto en el mundo protestante como en el católico; en el primero por la diversidad de corrientes que se originaron y en el segundo por lo mismo con “una pugna por el poder, tradiciones teológicas bien contrapuestas y cuyas raíces podían remontarse, incluso a los primeros siglos del cristianismo”; todo ello a pesar del monopolitismo “más aparente que real” (las dos citas en Capel 1987, p. 180). Como ejemplo a lo dicho baste decir que Descartes fue censurado por Roma y por los protestantes Países Bajos.
80 “Los dominicos se interesaron en la misma realidad del mundo, y pudieron convertirse en buenos científicos de la naturaleza, aunque con unas anteojeras interesadas, que conducían siempre a integrar la fe y la razón” (Capel 1985, p. 14); en cambio, los agustinos y los franciscanos hacían más hincapié en la contemplación de Dios a través del mundo y renunciaban a explicar la divinidad mediante la razón, lo que, a su vez, estimulaba más a investigar ya que no sentían la obligación de justificar a cada paso la fe ante la razón o al revés (“el gran libro de la revelación divina, es decir, las Escrituras, podía ser contemplado por otro visible, el de la naturaleza”, Capel 1987, p. 180). Al final, en esta pugna –con la posición favorable de los jesuitas–, por desgracia, ganó la vía aristotélico-tomista (o sea, la escolástica) y con más o menos ganas todas las órdenes la aceptaron, y las universidades formaban así a sus alumnos, incluso en las materias científicas. Todo ello, en Europa, hasta el siglo XVII; en España, el problema se alargó un siglo más (véase Capel 1985, pp. 14-27).
81 Capel 1985, p. 27.
82 Podíamos extendernos en consideraciones que derivan de lo dicho anotando disquisiciones que ahora nos parecen bizantinas como si, después del diluvio, lo que sucedió en realidad fue una segunda creación o si la imperfección de la misma corteza sucedió o no a causa del pecado original, así como si todo se reguló por el azar... pero todo esto excedería las pretensiones de este trabajo. Para tener una idea de conjunto véase La Física Sagrada de Horacio Capel.
83 Bowles 1789, p. 87.
84 Extraído de Capel 1985, p. 196.
85 Cornide 1983, p. 104.
86 Clemente y Rubio 2002b, p. 401.
87 Clemente y Rubio 2002b, p. 544.
88 A causa incluso de que las luces no estaban instauradas en España, de que faltaba mucho para que se instalaran (con el paréntesis del Trienio Liberal) y con la experiencia acumulada, Simón de Rojas preparó un discurso sobre las gramíneas (Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid (A.R.J.B.M.) I, 16, 4, 4), que no sabemos si llegó a pronunciar, donde encuadra su origen en el contexto de la Creación, del Génesis, dentro de un discurso ilustrado, o pretendidamente ilustrado –según se mire–, con los límites que la temperatura del termómetro político del momento marcara y en consecuencia del religioso. No está fechado el discurso, pero está redactado con mucha cautela, lo que apunto para subrayar lo acomodaticio que había que ser con las circunstancias si, a pesar de todo, se quería seguir adelante.
89 Clemente y Rubio 1807, p. 24.
90 Extraído del prólogo de Horacio Capel, en Clemente y Rubio 2002b, p. 20.
91 Capel 1985, p. 199.
92 Capel 1985, p. 207.
93 Sarraihl 1957, p. 413. Casi todo lo que se cuenta sobre el contexto científico y literario de la época está extraído de este libro (pp. 413-472) que es un trabajo muy completo y ameno (y de Peset, J. L. y A. Lafuente 1987 [pp. 347-394]); otras obras, como las de Francisco Aguilar Piñal, se han acercado a la época en este sentido. También Godoy nos cuenta en sus memorias, de forma exhaustiva, lo que se publicó bajo su influencia política, de lo cual se siente orgulloso. Y la mayor parte de lo relacionado con Gómez Ortega, Cavanilles y Zea ha sido extractado de González Bueno 2002a y 2002b.
94 Esta institución empezó a tomar cuerpo ya en el siglo XV. Salvando todas las distancias cumplía la función del Ministerio de Sanidad actual aunque las desavenencias entre sus dirigentes originó su declive y desaparición en 1822.
95 Puerto Sarmiento 1988, p. 72.
96 Puerto Sarmiento 1988, p. 83.
97 Recuerdo al respecto una conversación privada con el profesor José María López Piñero quien era de la opinión de que Cavanilles era un verdadero intrigante, tanto que pensaba que, de haber vivido más años, también habría relegado a Clemente a causa de cualquier diferencia científica. Evidentemente Cavanilles había llegado al Olimpo (según expresión de González Bueno) y la botánica en España y en sus dominios marchaba según su dictado. No pienso, sin embargo, que le hubiera sucedido eso al de Titaguas porque la relación entre los dos era muy buena y porque Clemente iba aprendiendo que había que acomodarse a las circunstancias si quería preservar su pasión por la ciencia, y manifestarse, en todo caso, en el momento propicio.
98 Gómez Ortega en 1783 aboga por el sistema de Tournefort y dos años más tarde por el de Linneo por una cuestión pedagógica ya que, explica, “el primero [el del francés] se considera de más fácil inteligencia para los principiantes, haciéndose el segundo muy recomendable para los más doctos” (extraído de González Bueno 2002b, pp. 52-53).
99 Cita extraída de Pizcueta 2004, p. 369, quien cita la página 553, t. II, de la Descripción de las plantas de Cavanilles; esta planta hoy se llama Angiopteris; la dedicatoria debió hacérsela en el verano de 1803, cuando Cavanilles pensaba que el de Titaguas había pasado a África (carta del 20-7-1803, cap. 3). Después de la nominación de esta planta en honor de Clemente, Cavanilles, en Anales de Ciencias Naturales de febrero de 1804, también dedica a su discípulo otro género con el apodo Clementea Cav., descripción cuyo destino será el Hortus Regis Matritensis (González Bueno 2002a, p. 329).
100 Sin embargo, no tengo constancia de que Clemente le dedicara ninguna planta a su maestro. Sí que dedicó, en cambio, nombres de algas a amigos como Francisco Flores, Antonio Cabrera, Juliano Heredia y Mariano Lagasca con su correspondiente razonamiento en latín (Clemente y Rubio 1807, pp. 312-315 respectivamente).
101 Cavanilles 1798. El tono del libro alcanza este nivel de crítica (Cavanilles intenta demostrar que una carta anónima recibida que cuestiona la validez de su trabajo es de Gómez Ortega):
“Suya es la costumbre continuada en todos los citados escritos de reprobar mis géneros voluntariamente sin exponer fundamento alguno. Suya y muy peculiar la manía de menospreciar como inútiles las observaciones botánicas sobre plantas secas contra el parecer y uso de todos los profesores” (p. 6).
El libro tiene su atractivo no sólo por la interesante polémica sino porque es exponente de que en España se hacía crítica científica en la Imprenta Real; quizás porque ese año (hasta el 15 de agosto) Jovellanos era el ministro de Gracia y Justicia.
102 Puerto Sarmiento 1992, p. 38.
103 Puerto Sarmiento 1992, p. 109.
104 Extraído de Puerto Sarmiento 1992, p. 305.
105 En el libro de Bowles aparece Titaguas, el pueblo de Clemente –y pueblos colindantes– con estas líneas:
“De Tuéjar en dos horas y media se va a Titaguas atravesando una sierra de cal, arena, pinos, enebro y romero. A una legua de este último lugar sobre el camino real me mostraron una mina de carbón de piedra, que yo juzgué luego que era de la misma naturaleza que las precedentes; pero como quisieron que la examinase, hice cavar, y hallé que el terreno se compone de capas alternativas de piedra arenisca, de madera bituminosa, de piritas, de arena mezclada con tierra [...]” (Bowles 1789, p. 99).
106 Entre los artículos que publicó Cavanilles hay uno sobre polvos vegetales contra la rabia de los perros que dio mucho que hablar.
107 Cita extraída de Izco et al. 1996, p. 15. Pourret había sido subdirector honorario del Jardín con Ortega, lo que también jugaría en su contra.
108 González Bueno 1996, p. 6.
109 Con la denominación del cargo ministerial de Cevallos pasa lo mismo que con Godoy –ejerció su ministerio tanto con Carlos IV como con Fernando VII hasta julio de 1816–, lo vemos como primer secretario del Despacho, como secretario del Despacho y del Estado, como secretario de Estado, como primer secretario de Estado, como subsecretario de Estado, como ministro de Estado y también como ministro de Fomento, incluso, tras la Guerra de la Independencia, podría considerársele como “de hecho primer ministro” (Maldonado Polo 2013, p. 107); con José I llegó a tener la cartera de Negocios Extranjeros. Se ocupó de la política exterior (en ocasiones más de derecho que de hecho) y de los asuntos relacionados con la ciencia y la cultura. En este caso u otros la denominación no debe presentar problemas.
110 González Bueno 2002a, p. 19.
111 “Multiplicó las clases sin necesidad; prefirió el número de los estambres a la inserción [...], recurrió al nombre vago de Nectario [...], apoyó su sistema en órganos tan menudos que no se pueden discernir sin microscopio” (extraído de González Bueno 2001, p. 61). Estas críticas hacen proponer a Cavanilles un nuevo sistema de clasificación artificial surgido de la reflexión sobre la metodología utilizada.
112 Extraído de González Bueno 2002b, p. 110.
113 También podrían nombrarse aquí a Vicente Soriano y Francisco Gil, igualmente alumnos de Cavanilles pero no trabajaron con él.
114 Expresión de Sigrist et al. 7-12-2011 (en general, sobre el tema, véase este trabajo).
115 Pizcueta 2004, pp. 327-372.
116 Extraído de González Bueno 2002a, p. 361.
117 Clemente fue discípulo suyo. Proust también ejerció su especialidad en Segovia, lo que cito para que se vea que el trabajo del Gabinete no sólo se limitaba a Madrid.
118 El decreto de septiembre de 1799 que fundó la revista dice lo siguiente:
“Deseando el Rey, a ejemplo de otras naciones cultas, se publique en sus estados un periódico que no sólo presente a los nacionales los descubrimientos hechos y que vayan haciendo los extranjeros, sino también los que sucesivamente se hacen en España en la Mineralogía, Química, Botánica y otras ramas de Historia Natural, ha resuelto S.M. confiar a D. Christino Herrgen, D. Luis Proust, D. Domingo Fernández y D. Antonio José Cavanilles la redacción de esta importante obra, que se imprimirá en su Real Imprenta bajo el nombre de Anales de Historia Natural” (extraído de Barreiro 1992, p. 112).
119 El Kalendario manual y guía de forasteros se publicaba anualmente en muchas ciudades, contenía los datos normales de un calendario y otros datos útiles para el que llegaba de fuera (instituciones, establecimientos, parroquias y las personas que trabajaban en esos lugares). Había ejemplares lujosos con retratos de los reyes, planos de la ciudad... que son un antecedente de las guías turísticas actuales. Y a propósito de Cevallos con respecto al Jardín, su nombre aparece como protector en la Guía de forasteros de 1807 y 1808.
120 Efectivamente, en la Guía de forasteros de 1816 Manuel Castor González aparece junto a Clemente en el epígrafe de Bibliotecarios aunque el primero del Real Museo de Ciencias Naturales y el segundo del Botánico, en cambio, en los distintos apartados no hay distinción de establecimientos.
121 Esta cita y la anterior en Armada et al. 2005, p. 29.
122 Sin embargo todavía en 1826 –concretamente del 14 de julio– hay un borrador de un oficio de Clemente (A.R.J.B.M. I, 37, 1, 7), presidente de la Junta Económica del Jardín Botánico de Madrid, a la Junta de Protección sobre los fondos que la Junta de Farmacia debe aportar al establecimiento botánico, y en acta de la Junta Económica del Jardín de 16 de marzo de 1827 consta que se había cobrado la mesada de febrero de ese año (A.R.J.B.M. I, 38, 1, f. 252), o sea, Farmacia en 1827 aún no estaba del todo desvinculada del Jardín.
123 Cartañà 2005, p. 24.
124 Cartañà 2005, p. 25.
125 La manera de enseñar a los trabajadores iletrados y a los hacendados fue avalada por Jovellanos en su Informe sobre la ley agraria de 1795. Aprovecho el haber nombrado al ilustrado asturiano, incluso saliéndome del tema, pues no es usual que Simón de Rojas haga referencia a él, sin embargo, en Clemente y Rubio (2006a, p. 72) lo nombra en un pie de página refiriéndose a una clase de ave donde apunta un escueto: “De la antigua cetrería, citado por Jovellanos”.
126 De este atraso se hace eco Bowles quien llega a escribir: “No sé que hasta ahora se haya explicado ningún libro fundamental de química” (Bowles 1789, p. 43).
127 Sarraihl 1957, p. 449 (Humboldt tenía una consideración parecida, p. 450). También Bowles en la dedicatoria de su libro así como en la página 227 elogia a Carlos III.
128 Esta cita y la anterior en González Bueno 2002b, p. 132.
129 Extraído de González Bueno 2002b, p. 134.
130 Cartañà 2005, pp. 37-38. El plan de enseñanza del centro iba, pues, en la línea que el mismo Clemente apunta en el Ensayo al decir que “me resolví a emprender una obra que aunque imperfecta no dejaría de contribuir al adelantamiento de tan precioso ramo de nuestra Agricultura y de justificar la ciencia que profeso en el tribunal de la opinión” (Clemente y Rubio 1807, p. XII). Antes había calificado a los botánicos de inútiles por no atender a estas demandas de la gente de priorizar el estudio de la producción y rendimiento de las especies alimenticias.
131 Estos establecimientos debían estar en capitales de provincia. Sanlúcar tuvo ese rango el 1 de enero de 1805, quizás para poder erigir el jardín en esa población. La Real Orden que dio el visto bueno al proyecto en la ciudad andaluza es de 20 de noviembre de ese año (la aprobación definitiva será de 3-5-1806) y la de los otros veinticuatro centros el 18 de diciembre siguiente; la razón de esta anticipación en Sanlúcar es que para Godoy fue un “primer ensayo que yo hice de esta suerte de establecimiento” (cita extraída de Pascual Hernández [coord.] 2008, p. 183).
132 Después, entre 1815 y 1824, desempeña ese cometido Antonio Sandalio Arias, consolidando los estudios de enseñanza de la agricultura.
133 En 1820 partió para Londres con poderes para negociar contrataciones de técnicos en materia de historia natural para enviarlos a Colombia (como ya había pensado hacer en 1802), algo que realizó en París, mientras que el empréstito lo obtuvo en Londres (o los empréstitos pues tuvo éxito dos veces). También intentó crear un plan para la reconciliación entre España y Colombia que fracasó. Para detener la guerra estuvo en Madrid e intentó un acuerdo para lograr la independencia de su país que tampoco fructificó. En fin, desde Colombia se le fue despojando de los poderes que tenía hasta que en octubre de 1822 se le ordenó la vuelta al país para que diera cuenta sobre la política y lo hecho en materia financiera, orden que no llegó a conocer pues murió el 22 de noviembre a los 52 años. Hasta el final siguió con la idea del compromiso con Colombia y la explotación económica de sus riquezas naturales. Es conveniente añadir que fue miembro honorario extranjero de la Sociedad Linneana de París y que en el Proceso Verbal del día 28 de diciembre de 1822, el presidente de la misma, M. le Comte de Lacepède –al igual que hizo con otros fallecidos miembros de la Sociedad– le dedicó estas palabras: “Zea que tous les botanistes regardaient comme leur compatriote, et que réclamait la gloire d’une République naissante, destinée à faire briller d’un grand éclat les rives de l’Orénoque et les monts élevés de l’Amérique équinoxiale” (Mémoires de la Société Linéenne de Paris [t. 2] 1823, p. III) [Zea a quien todos los botánicos tenían como a su compatriota, y que reclamaba la gloria de una República naciente, destinada a hacer brillar con un gran resplandor las orillas del Orinoco y los montes elevados de la América equinoccial].
Es evidente que Zea, en sus periplos parisinos, hablaba mucho de política, quizás más que de plantas, no es, pues, raro que se le considere más político que botánico, y a las palabras de Lacepède me remito.
134 Extraído de Sarraihl 1957, p. 468.
135 Sarraihl 1957, p. 472.
136 Cadalso 1970, p. 155.
137 Clemente y Rubio 2002b, p. 34.