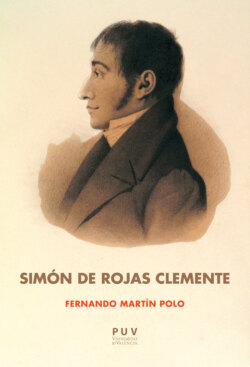Читать книгу Simón de Rojas Clemente - Fernando Martín Polo - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 2
EL PERIODO DE FORMACIÓN DE SIMÓN DE ROJAS
Para demostrar el efecto de la formación recibida por Simón de Rojas vamos a entrar en su autobiografía que abarca hasta 1819, y a lo corregido y ampliado por su amigo Mariano Lagasca (1776-1839), aragonés de Encinacorba (Zaragoza), quien al ver sus memorias publicadas en la Gaceta de Madrid aseguró que éstas estaban manipuladas, y completó o puntualizó los párrafos que consideraba falsos; en realidad hubo amputaciones del texto pues la letra de lo publicado en el periódico madrileño es del propio Clemente1. Esta manipulación se produce en el terreno ideológico, como es natural, lo que no sucede en el científico.
Asimismo vamos a considerar su infancia y juventud con los datos que tenemos, que no son muchos. En este apartado, pues, va a ser primordial el periodo de formación y algunos aspectos pertinentes para la vida del biografiado, subrayando que lo escrito en el subtítulo del capítulo anterior, 1.3.1. (La Universidad española a fines del siglo XVIII), interesa para entender mejor su periodo estudiantil en la Universidad de Valencia.
2.1. INFANCIA Y JUVENTUD DE SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE EN EL CONTEXTO DE LA ILUSTRACIÓN
2.1.1. Estudios en Segorbe y Valencia (1787-1799)
La partida de nacimiento de Simón de Rojas no está en el Archivo de la parroquia de Titaguas por haber desaparecido el libro correspondiente de la casa abadía. Su contenido lo sabemos porque está transcrita en diversos estudios, entre otros en la edición ilustrada de 1879 del libro Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía. Dice así:
En el día veintiocho de setiembre de mil setecientos setenta y siete: Yo, el doctor Alberto Castañer, presbítero, rector de esta iglesia parroquial de la villa de Titaguas, bauticé solemnemente y según el rito de Nuestra Madre Iglesia Católica Romana a Simón de Roxas, Cosme y Damián, hijo de Joaquín Clemente y Juliana Rubio, consortes; nieto por parte de padre de José Clemente y Teresa Collado, consortes; y por la de madre de Antonio Rubio y Josefa Polo, consortes; naturales todos de esta villa; nació a las ocho de la noche del día veintisiete de los mismos. Fueron padrinos Juan Clemente y Josefa López, a quienes expliqué la obligación que contrajeron y la cognación espiritual con el bautizado y sus padres. En fe de lo cual lo firmo.- Dr. Alberto Castañer, presbítero rector2.
Sin embargo sí que existe en el archivo parroquial del pueblo en la nota manual de bautizados de 1777 del Libro Racional la referencia a su bautismo que es un compendio del acta3. Su infancia y juventud pueden conocerse a través de su autobiografía y de otras fuentes de información. Simón de Rojas escribe en sus memorias sobre sus principios:
Vi la primera luz el 27 de setiembre de 1777, en Titaguas, pequeña y moderna villa del partido de Chelva, provincia de Valencia. Apenas empecé a andar, me enviaron mis padres a una escuela, cuyo cruel maestro me arredró tanto, que me escondía de su presencia, rehusando con tal tesón aprender, a pesar de los esfuerzos de mi padre, que llegué a nueve años sin conocer un signo del alfabeto. Tal sería hoy probablemente el grado de mi cultura, si la villa no hubiese despedido al inexorable vapuleador. Entregóme mi padre a otro maestro muy honrado y de suave carácter; y fue tanta la afición que tomé al estudio, que para evitar el exceso de mi aplicación, hubo de emplear mayores conatos de los que se habían usado para que asistiese a la escuela del primero4.
Es importante ver que cuando escribe esto –ya de mayor– rememora su niñez de esta manera, y cómo basa su educación y su vida en el devenir pedagógico de su tierna infancia. Ensalza lo que hoy llamaríamos la pedagogía moderna: la educación y la enseñanza ha de ejercerse con amor y con cariño, con mucho diálogo y sin violencia; el refrán “la letra con sangre entra” vemos que no está en la filosofía de Simón de Rojas sino que la afición al estudio implica el “suave carácter”. Esta premisa no es exclusivamente ilustrada, ya en los siglos anteriores era reivindicada por la clase culta y tiene también una tradición clásica que no debemos olvidar, pero ahora toma cuerpo de la misma manera que se toma conciencia de que el cambio debía pasar necesariamente por la educación, y tampoco debe extrañarnos que con el tiempo Clemente formara parte del Instituto Pestalozzi (funcionó sólo desde el 4 de noviembre de 1806 al 13 de enero de 1808) que iba en esa dirección pedagógica.
El texto que se ha citado antes se refiere a la educación primaria de Clemente. Lo primero que llama la atención es que en Titaguas había escuela, y es raro e importante esta circunstancia por cuanto era poco normal encontrar escuelas en el medio rural y más (como en el caso que nos ocupa) si esa población se encontraba lejos de la ciudad (los 90 km. que distaba de Valencia en ese momento, y con muy mala carretera, era una enormidad). También es importante señalar que la primera medida de obligatoriedad de la enseñanza en España data de 1781, algo que no se cumplió ni mucho menos; en todo caso sólo en las ciudades e ínfimamente5. Lo cierto es que en ese año aparece el Arte de escribir por reglas y sin muestras que era opuesto al método tradicional de enseñanza y de los castigos. Y es significativo cómo Simón de Rojas apunta el hecho de que el pueblo despidió al tal maestro por vapuleador.
Tampoco seguía las pautas más modernas otro maestro que había años más tarde. En la Historia civil, natural y eclesiástica de Titaguas que se empezó a escribir en 1812 se alude a él de forma crítica:
Ejemplo bárbaro de sencillez y avaricia: el maestro de primeras letras D. José Martín, tendero al mismo tiempo, no contento de traficar con el papel, libros, pautas y plumas que necesitan los pobrecitos muchachos, les impuso pena de proveerse de otra parte de estos artículos, pero no como quiera, sino que la ha ejecutado con sus brutales manos cargando de azotes a algunos por haber llevado cartillas traídas por sus padres de Valencia. ¡Auri sacra fames...! [¡La sed execrable del oro!]6.
Puede, pues, apreciarse que en el pueblo del biografiado se tenía por lo menos constancia de que corrían nuevos tiempos y, sobre todo, nuestro personaje se muestra verdaderamente crítico con determinadas conductas y asimismo alaba las suaves y pacíficas; estas conductas no eran bien vistas por muchos maestros quienes apostaban más bien por la tradición. Desde el punto de vista de la época basta decir que nuestro biografiado aprendió en la educación primaria normas de conducta moral o social, leer, escribir y contar, así como alguna enseñanza práctica para entrar en el mundo del trabajo. Naturalmente no todo el mundo en edad escolar iría a escuela –entonces la escolarización total era una utopía– pero Simón de Rojas sí que asistió con regularidad en su época infantil.
La enseñanza secundaria la pasó en Segorbe (diócesis a la que pertenecía Titaguas), circunstancia que cuenta con cierto detenimiento:
Quería mi padre aplicarme a la labor, y que mi hermano siguiese la Iglesia; pero como éste no quisiese dejar sus hogares, recibí yo la invitación con indecible gozo, y me enviaron a Segorbe a estudiar latinidad de 10 años, para seguir una carrera llena de afanes, riesgos y luchas peligrosas, de que no hablaré; ni de las enfermedades que me pusieron muchas veces al borde del sepulcro, por haber debilitado mi robustísima constitución con el afán de ver y saber, en que vivía contento; pues lo que entienden comúnmente por felicidad en el mundo consiste lisa y llanamente en que uno se la crea. En Segorbe me enseñó el excelente y malogrado profesor Cister la sintaxis, retórica y poética latina y castellana7.
Sabemos, pues, que el camino que tomó en la vida lo fue porque un hermano no quería estudiar para ser cura, profesión apetecida por los padres cuando había más de un niño varón8; el elegido en este caso debió ser Pedro Joaquín Antonio9, pero al no tener la vocación necesaria ni ganas de abandonar el hogar familiar y siendo más dotado Simón de Rojas para el estudio, el maestro del pueblo –y otras personas– también aconsejó que fuera éste el que partiera para el seminario10, por ello el ofrecimiento para el estudio de sacerdote le pareció en principio muy bueno pues ello significaba saber, saber latín sobre todo11. Porque Simón de Rojas fue un enamorado del latín, y del griego y hebreo. Al respecto dice en su autobiografía que, a pesar de que sus padres querían que se ordenara sacerdote, él estudiaba para ello por no disgustarles pero
distrayéndome con los autores del siglo de Augusto y con un poco de música; todo a hurtadillas y cercenando para ello algún dinerillo de mi alimento. Las lenguas griega y hebrea me parecían un paraíso comparadas con los más severos estudios; y en la segunda fueron muy aplaudidos mis progresos.
La afición a la cultura de nuestro personaje es manifiesta. El latín era, además, una lengua muy utilizada por los ilustrados lo que no era contradicción para defender lo autóctono o vernáculo (también existía la Academia Latina Matritense formada por preceptores de latín, imitada en otras ciudades españolas). Simón de Rojas seguía, pues, el camino más directo que se le ofrecía en aquellos años para ilustrarse –paralelamente al movimiento oficial de la Ilustración– gracias a que había escuela en el pueblo, a su espíritu ilustrado, al interés de sus padres que pusieron el esmero necesario para la educación del hijo (aunque no por el camino que él deseaba)... Y gracias a todo ello estamos hablando de un Clemente ilustrado.
Antes de la latinidad, Clemente tiene otras aficiones muy propias de la época y que va a continuar más tarde y quizás que le van a marcar en sentido positivo. Transcribo la siguiente nota de su autobiografía referida a su infancia pero extensible al resto de su vida y estudios donde afirma:
Sentíame yo irresistiblemente llamado a la contemplación de la naturaleza, que era la más permanente de mis pasiones, y desde mi infancia, antes de entrar en la latinidad, concebí y comencé a realizar el quimérico proyecto de reunir los nombres de todos los seres existentes12.
Vamos demostrando la implicación del personaje en la corriente apuntada y es importante reincidir en que si la infancia es la patria de cada cual (como diría Miguel de Unamuno) la patria de Simón de Rojas también es la cultura en general, incluyendo, evidentemente, ciencias y letras en este concepto.
Sabemos sus quehaceres en el pueblo durante las vacaciones del seminario. Un descendiente de la familia, D. Pedro Herrero Sebastián –resobrino de Clemente–, escribió las siguientes notas manuscritas sobre la actividad del biografiado:
El joven seminarista estaba siempre en constante actividad –lo estuvo desde muy niño–; ayudaba a su padre en tareas agrícolas, especialmente en la recolección de mieses y vendimias, pese a la oposición de sus padres y hermanos, que le adoraban, tanto por su conducta y carácter, como por el éxito en sus estudios, que les llenaba de gran satisfacción y orgullo.
Era frecuente verle muy de mañana con sus libros por el camino de la ermita del Remedio, el Hondón, la Fuente del Pino y barranco del Hornillo; visitaba casi a diario el huerto de la fuente, a la salida del pueblo, donde pasaba largos ratos entretenido, muy alegremente, en el cuidado de plantas y árboles frutales que él mismo regaba con el agua de la fuente, a la parte baja del pueblo.
En estas excursiones o paseos recogía plantas, flores, insectos y minerales, que constituían para él una obsesión y contemplaba gozosamente, si bien, en alguna ocasión, tuvo que aguantar la regañina amorosa de su madre por ocuparle espacios de la vivienda, no muy espaciosa de la calle de la Tajadera, donde vivían13.
D. Pedro Herrero Sebastián nos confirma lo escrito en la autobiografía y además nos da pelos y señales de cómo el joven Clemente ocupaba su tiempo, durante las vacaciones, en Titaguas. Sin duda era una ocupación del que quiere saber, del naturalista y hasta del filósofo, inquietudes éstas muy propias del que ansía ser ilustrado, pero teniendo en cuenta también que esta forma de actuar es privativa de todas las épocas, no sólo de la época de la Ilustración.
Acabo de nombrar sus aficiones en el estudio desde la infancia –estudios primarios– y primera juventud –estudios secundarios–. La vida universitaria, aunque empezaba más o menos a los 15 años, en Simón de Rojas fue a los 1414 según nos cuenta él mismo: “En 1791 empecé la filosofía en Valencia con el doctor Galiano [Galiana], y obtuve por oposición el grado de maestro en artes de premio, con que recompensa la Universidad al más sobresaliente de los que concluyen los cursos filosóficos”15. Lo cual significa que estudió durante tres años filosofía (así viene expresado en su currículum, que veremos más adelante), es decir, estudió dos años para obtener el título de Bachiller en Filosofía, hasta 1793, que complementó con el de Maestro en Artes con un curso más, siendo además el mejor alumno por lo que se ahorró el pago del año escolar que era la recompensa que se daba en estos casos16, pero este aspecto conviene completarlo con la siguiente información de La Agricultura Valenciana: “Desde el primer día que este experimentado profesor oyó la voz de tal discípulo, quedó extraordinariamente prendado” y la razón era que había comenzado el curso más tarde, sin embargo “preguntado por su catedrático dio razón de todo lo que había estudiado por sí y sin oír la explicación”17 de una manera clara, por lo cual el profesor formó de él “un pronóstico de su genio extraordinario y singular”18.
He citado antes la afición de Clemente por las lenguas (por la griega y la hebrea en concreto), pues bien, en 1794, a los 17 años “pronunció una conferencia sobre la lengua hebrea, ante la Academia Valenciana, que fue impresa por la misma Academia; el acto estuvo presidido por don Francisco Orchell y Ferrer, profundo conocedor del idioma y catedrático de hebreo por la Universidad de Valencia”19. Es de suponer que era una sabatina20.
Pero la Ilustración no era precisamente el objetivo de los padres del futuro botánico, quienes habían enviado a su vástago a Segorbe para que fuera sacerdote y sólo para eso (aunque él, como hemos visto, “a hurtadillas” hacía otras cosas): “Mis padres apartaban de mí con artes increíbles cuanto me pudiese separar del estado eclesiástico, que yo repugnaba; mas por no disgustarles, me avine a estudiar teología, en que empleé tres años”21. Dos generaciones chocan: una la de los padres, otra la del hijo, o mejor, dos concepciones de ver la vida: una la tradicional, la del sacerdocio, bien mirado en el pueblo –Titaguas era un pueblo muy católico– y en la familia; era un oficio cómodo, sobre todo si se disfrutaba de un beneficio, y daba prestigio. Es la posición que ha prevalecido en el ámbito rural hasta hace no muchos años. Tampoco es que esta posición pueda considerarse anti-ilustrada como principio; la Ilustración, además, era un movimiento urbano, por lo menos fundamentalmente. Simón de Rojas lo sabe y lo comprende, por eso no se enfrenta a sus progenitores, antes bien, los respeta y les obedece. No obstante, debió de haber fricciones entre ellos sobre el futuro del hijo, lo cual es normal, sucede ahora y seguirá sucediendo. En el apartado biográfico a la edición ilustrada de 1879 se consigna esta circunstancia:
Deseando los padres que la voluntad del hijo se identificara con los propósitos que ellos acariciaban, solían interrogarle sobre su verdadera vocación, y cuando más expansivo estuvo respecto de este punto, dijo: “El estado que yo deba elegir, debe dejarse enteramente a mi albedrío si en esa parte no quieren ustedes cargar sus conciencias y la mía. Mi vocación es la de saber, ser libre y hombre de bien”. Siguió, sin embargo, tres años la carrera eclesiástica, haciendo compatibles estos estudios con los de su inclinación predilecta22.
Este es un texto bastante elocuente del espíritu ilustrado que abrigaba el joven Clemente. Palabras como albedrío, saber, libre, hombre de bien, son propias de la Ilustración, y pronunciadas hacia el fin del siglo XVIII y de esa forma tan contundente indican no sólo un cambio generacional sino, sobre todo, cultural muy importante.
La concepción que Simón de Rojas tenía de su padre, Joaquín Clemente, no era precisamente la más halagüeña; en la historia de Titaguas compara a su abuelo paterno23, a quien admira más, y a su padre, de quien opina que “había heredado el espíritu emprendedor de sus mayores, y su viveza y genio, pero sin la fuerza de reflexión y gusto que distinguió al José Clemente Ródenas”24. Y Simón de Rojas no se enfrenta a sus padres y aunque llegó a estudiar Teología a fondo por una especie de amor propio ya que, al no estar motivado para ello, su nivel no era el que se esperaba de él (tampoco querría defraudar a los padres), al final se sale con la suya. A ello alude él mismo:
Casi decidido a ordenarme, aspiré a una beca de S. Pío V, que afortunadamente no me dieron; pero logré el grado de doctor de premio, con que ahorré los gastos a mi padre, que enajenado de contento, me permitió invertirlos en venir a Madrid a hacer oposición a la cátedra de hebreo, aunque no dejó de recelar, que podría ser ésta una disimulada fuga de la profesión eclesiástica en que debía entrar muy pronto25.
Sólo la presión de los padres lo sujeta, pues, al proyecto de ordenarse sacerdote, que pensaba realizar en el Colegio Seminario de San Pío V de Valencia (hoy Museo de Bellas Artes San Pío V) donde recibiría las órdenes menores y después del arzobispo las mayores. De la presión pudo librarse gracias a no haber recibido la beca correspondiente a pesar de haber sido “propuesto el primero entre los del primer lugar al muy Reverendo Arzobispo”26 a una de las becas, seguramente porque habría otros condicionantes, como el poder adquisitivo de los candidatos. También coadyuvó a esa circunstancia el grado de doctor de premio en Teología, el consiguiente ahorro a su padre en el pago de los gastos pertinente y, a su vez, su consiguiente partida a Madrid a opositar a la cátedra de hebreo. En el fondo su progenitor también estaría orgulloso de su hijo por haber obtenido ese premio.
Bien es verdad que los grados como premio a una puntuación alta eran de un mérito relativo, tanto que se intentó reformar esta calificación que era más difícil de conseguir en una Universidad de prestigio que en otra de menor categoría. Al final hubo consenso gubernamental en unificar criterios con lo que se prestigió este premio, pero la presión de la Iglesia hizo que las instituciones religiosas también lo pudieran otorgar, con lo que, de hecho, suponía que podían impartir enseñanzas universitarias al tiempo que eran un freno a las reformas ilustradas. De todas formas Simón de Rojas recibió tres premios de grado (también recibió el de Bachiller en Teología) de la Universidad así como otros grados y recompensas que aparecen en su currículum, por lo que sus méritos en estudios superiores fueron bien ganados.
Con lo expuesto vemos que Simón de Rojas ha seguido el proceso general educativo de los seminarios españoles: “La mayor parte limitaba su enseñanza a cuatro años de Gramática Latina [la Latinidad], más algunos cursos de Teología moral y dogmática. Cuando tenían proporción para ello, los seminaristas acudían a cursos de Filosofía y Teología”27.
Simón de Rojas estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Valencia28 y, tras su marcha a Madrid, su quehacer y estudio en diversos ramos de la cultura y la ciencia es imparable, ya sin trabas. Y abandona la carrera eclesiástica y se queda en Madrid.
Vayamos a la carta escrita el 6 de agosto de 1799 que envía a sus padres desde la capital de España al día siguiente de llegar:
Mi muy estimados padres: Llegué a ésta ayer mañana lunes habiendo tenido un viaje muy bueno, sin calor, frío, hambre, sed, ni otros inconvenientes algunos, el arriero que me llevó se portó muy bien, me llevó 5 duros del porte y tres del gasto que hice en su casa y en el viaje por lo que me quedaron unos diez duros que se necesitan para algún libro y algún gastillo indispensable y así será menester algún dinero más, especialmente alargándose mi mansión en ésta por no comenzarse las oposiciones el día 18 de éste y lo despacio que después irán según me ha dicho el director con quien he estado hablando esta mañana [...]
Su hijo Q. S. M. B. [Que sus manos besa] Simón de Rojas Clemente29.
Es de destacar el ambiente familiar y humano que en ella se respira, denota cómo está su economía detallando todo como hace cualquier estudiante de familia pobre. La parte no transcrita de la carta habla de la idea de que no va a suspender y si sucediera esto “entraría sin duda en el colegio de [S]an Pío V.” (pagando), con lo cual quiere tranquilizar a su padre y cumplir el pacto que tendrían de volver a la profesión eclesiástica si suspendía. También habla la carta de lo bien que lo trata su primo Miguel30 y otras vicisitudes, a destacar la circunstancia de que podía haber ido gratis con un amigo “pero me hubiese expuesto a llegar tarde”..., en fin, la vida del estudiante al que no le sobra el dinero y que se expresa con la ternura del que está lejos y tiene que contar todo.
Sin embargo no obtuvo la cátedra de hebreo pues “concurrió a este certamen el sabio D. Francisco Orchell a cuyo gran mérito se hizo justicia”31. Es el momento de incluir un comentario a las oposiciones tal como se desarrollaron pues afortunadamente tenemos todo un dossier de esta prueba en el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUC), D-452 sin paginar –aunque tiene 35 páginas–32.
2.1.2. La oposición a la cátedra de hebreo
El desarrollo de la oposición fue como sigue. La primera página del expediente se compone del protocolo pertinente (en esencia que todo está en orden y debe admitírsele a la oposición a la cátedra de Lengua Hebrea)33. Después aparece el nombre de los tres jueces de la oposición (D. Juan Antonio Pastor y D. Estanislao Lugo) y del secretario del tribunal (D. Casimiro Flórez Canseco).
Las páginas siguientes son la petición hecha por Clemente para que su primo Miguel Jerónimo Collado, vecino de Madrid, fuera su apoderado para los trámites burocráticos necesarios. Se compone de la petición en sí firmada por el propio Clemente en Valencia el 13 de julio de 179934 donde se compromete a seguir las normas establecidas por los Reales Estudios de San Isidro de Madrid35. Esta petición está refrendada (compulsada diríamos ahora) por un escribano real por lo cual otros escribanos reales –se supone que de mayor rango– legalizan todo (estos refrendos datan del mismo día e igualmente desde Valencia)36. El siguiente papel está firmado por Miguel Collado ya en Madrid el cual firma la súplica de ser admitido en el concurso oposición el 16 de julio de 1799. (Sorprende que sólo hayan pasado tres días entre los documentos de Valencia y los de Madrid37.) Al margen de este último documento aparece: “Admítesele en la forma acostumbrada”38.
Lo que nos aparece en el expediente a partir de aquí ya es el primer ejercicio de la oposición como tal. Fechado el 30 de septiembre ante los testigos que se citan al margen aparecen los tres “puntos” (temas) que él mismo sacó en suerte, de los cuales él mismo eligió el segundo (De causis, quae in punctorum hebraeorum mutatione sunt observandae) [Sobre las causas que en el cambio de la puntuación hebrea están siendo observadas]. También “para la traducción de 30 versos de la Biblia ha sorteado tres puntos” eligiendo del punto 1.º el capítulo 9 de Job, “e inmediatamente fue conducido por D. Joseph Ascorta, conserje de los mismos Estudios al cuarto destinado para formar su disertación en el término de 24 horas encerrado en él con solo el auxilio del escribiente, y de los libros que pidiese, y lo rubrico”.
La cantidad de horas que dura la encerrona39 ya fue fijada por una Orden Real de 19 de enero de 1770; otras disposiciones también son del mismo año40. En fin, nuestro biografiado salió de allí al día siguiente (1 de octubre) a las 10 en punto, “el cual fue conducido por el mismo conserje desde el cuarto del encierro a esta secretaría, de que certifico”41. Un día más tarde, el 2 de octubre, fue el destinado a leer la disertación y la traducción que trabajó en la encerrona, y como siempre fue introducido en la sala por el conserje. Con respecto a la disertación De causis, quae in punctorum hebraeorum mutatione sunt observandae la “leyó en alta voz, aplicó sus fundamentos, y demás que contenía e inmediatamente los señores censores le hicieron sus réplicas sobre dicha disertación, y respondió a ellas, y a cada uno de los citados señores”.
El expediente incluye la disertación sobre las causas del cambio de la puntuación hebrea, consta de 23 páginas no muy copiosas escritas en latín por el escribiente. También poseemos en latín la traducción del hebreo a esta lengua de “los 30 versos que tradujo en las 24 horas de encierro del capítulo 9 de Job, todo lo cual se hizo en público, y sufrió las réplicas que tuvieron por conducente hacerles dichos señores, de que certifico”42 y que realizó oralmente; los 30 versos ocupan 3 páginas43.
Todavía sufrió otro examen Simón de Rojas, era el segundo ejercicio, donde debió traducir un tema entre tres (siempre de la Biblia), fue el 8 de octubre de 1799. Eligió el capítulo 29 de Isaías “en el que tradujo ocho versos, y respondió a las réplicas que le hicieron sus coopositores, D. Juan Francisco Pérez Cagigán y D. Nicolás [ilegible] Castrillón; de todo lo cual certifico”44. Que los coopositores pudieran interpelar a la competencia ha sido algo normal en las oposiciones a cátedras universitarias hasta fecha reciente, aunque pocas veces se ejercía este derecho.
Aquí acaba el expediente de oposiciones de Simón de Rojas. Y por una carpeta distinta a los expedientes pero de la misma signatura que trata del reglamento, edictos, censuras... sabemos que se presentaron seis candidatos para la plaza y que nuestro biografiado quedó empatado con Castrillón –ex aequo– en tercer lugar. Así consta en el acta del 14 de octubre de 1799: “En tercer lugar graduamos a D. Nicolás Mariano Castrillón [...] y a D. Simón de Roxas Clemente [...], y advertimos en ellos tal igualdad de instrucción que no hallamos razón ni motivo alguno para señalar superioridad ni preferencia entre los dos”. Ganó la cátedra el Dr. Orchell como ya sabemos quien había sido profesor del biografiado en Valencia, y en quinto y sexto lugar quedaron Cayetano Fernández y Juan Francisco Pérez. Puede haber una confusión con el puesto que ocupó el biografiado porque en su currículum afirma, escrito a mano, que “fue colocado en segundo lugar en la censura”45, seguramente quiso decir que los dos primeros sobresalían, después el segundo grupo era muy bueno (el del coopositor y el suyo formando ambos el segundo grupo) y los últimos “en bastante inferior grado”46.
Era pertinente detenernos en este expediente a todas luces curioso, sobre todo por la existencia del mismo y por ser el primer documento de relevancia que poseemos en orden cronológico sobre el biografiado. También porque nos hace conocer de forma práctica cómo se opositaba en la Universidad de la época.
2.2. SIMÓN DE ROJAS EN MADRID (1800-1802)
2.2.1. Contacto con la nueva realidad
Tras las oposiciones, Clemente se impone un trabajo y unos estudios. Y en Madrid, donde piensa quedarse; no lo duda. Una carta escrita a su padre el 8 de junio de 1800, después de haber sido superado en las oposiciones a la cátedra de hebreo, nos habla precisamente –aunque de forma lacónica– de la sustitución en esta asignatura (el padre ya está, pues, seguro de que sus recelos de que abandonaría la carrera eclesiástica se cumplieron). Dice así:
Mi muy querido padre: / No ocurriendo nada de particular ni de nuevo, digo que la sustitución del hebreo de nada me ha valido, sólo de algún mérito y de hacer ese favor al Dr. Orchell que es regular me lo agradezca dándome después algunos libros buenos, pues dinero no está bien que me lo dé ni que yo lo tome.
Las lenguas que he estudiado son árabe, griego y francés.
A la madre y Mariana [cuñada suya] que se mejoren del todo. Memorias a todos los demás y hasta el correo inmediato47.
En la carta vemos a un Simón de Rojas desapegado del dinero y amante del saber y de la cultura, pues en la sustitución al Dr. Orchell no busca el dinero precisamente sino “algunos libros buenos”, sí que busca, en cambio, saber (árabe, griego y francés). Él está en la Corte y los suyos en el pueblo y por este hecho, la información que llegara a los familiares debía ser muy valorada. Era su primer trabajo en la capital.
Gracias a su formación primera y a su disposición personal se atreverá a ir a Madrid y acometer empresas nada comunes. En su autobiografía dice:
Firmé también oposición en 1800 a las cátedras de lógica y ética del Seminario de Nobles48; en cuyos ejercicios logré sólo acreditar mi aplicación, en términos que se me confió en S. Isidro la sustitución de las tres cátedras a que había aspirado mientras asistía a las de griego y árabe. En este último idioma hice un alarde singular que desempeñé con aplauso. Abiertos en 1800 y 1801 los cursos de botánica, mineralogía y química, me precipité en ellos con la fuerza que van los graves a su centro, y contribuí con un tratadito sobre las criptógamas españolas. Entonces se desfogaba mi afición en el estudio de la naturaleza por las inmediaciones de Madrid y las alturas de Guadarrama, así en la canícula como en las escarchas del invierno, durmiendo donde quiera que me cogía la noche, lo que he hecho hasta el año 1817 semanas enteras en mis excursiones49.
Aparte de presentarse a la cátedra de hebreo se presentó también a las de lógica y ética, que tampoco obtuvo, pero que le mereció sustituciones de estas asignaturas (de forma interina). Y es impresionante leer que trabajara de ese modo; no es de extrañar, pues, que en 1817 tuviera problemas de salud, los cuales fueron aumentando. El alarde al que alude y el tratadito de criptógamas son, respectivamente, el Pequeño alarde de la Gramática y Poética arábiga que ofrece al examen y curiosidad pública en los Reales Estudios de Madrid Don Simón de Rojas Clemente, con asistencia de Don Miguel García Asensio, catedrático de Árabe-Erudito en ellos. En el día 16 de julio de 1801, a las 10 de la mañana que, como el mismo título indica, era una conferencia y a la vez prueba o examen donde se defendían conclusiones50 y la “Introducción a la criptogamia española” en colaboración con Mariano Lagasca y Donato García, en Anales de Ciencias Naturales, que fue publicada en 1802. Lo que nos cuenta en la carta y en su autobiografía es su nueva realidad.
2.2.2. Currículum de Simón de Rojas en 1802
Y ya que estamos en las primeras publicaciones del biografiado es pertinente citar su currículum en 1802 que se componía de las dos publicaciones que se acaban de nombrar (Pequeño alarde de la gramática y poética arábigas e “Introducción a la criptogamia española”) y otros méritos que, resumidos por el propio Clemente, eran a 14 de agosto de 1799 (cerca de cumplir los 22 años) los siguientes:
Diocesano de Segorbe. Estudió Retórica y Poesía. 8 años de estudios mayores en la Universidad de Valencia, a saber: 3 de Filosofia, y 5 de Teología, con arreglo al último Plan de Estudios de dicha Universidad. Una matrícula [curso] de Historia Eclesiástica, otra de Locis Theologicis [Pasajes Teológicos], dos de Escritura, y dos de Lengua Hebrea. Defendió conclusiones de Lógica y Ontología. Grados de Bachiller de Filosofía, y de Maestro en Artes con todos los honores. Oposición al grado de Premio, que anualmente concede la Universidad, y ganó el de Filosofía. Grados de Bachiller y de Doctor en Sagrada Teología con todos los honores. Oposición al grado de Premio en Teología, y también lo obtuvo. Defendió conclusiones de Lengua Hebrea. Asistió a las academias de este idioma. Acto público de esta lengua [...] para la candidatura de Hebreo, que le fue aprobado con general aplauso. Oposición a las becas del Colegio de San Pío V [...], mereciendo la mejor censura de todos los opositores, y ser propuesto el primero entre los del primer lugar para una de las dos becas, y algunos votos de seis vocales para la otra. Es sujeto pacífico y de loables costumbres51.
Hasta aquí impreso, es el currículum que presentó a la oposición a la cátedra de Lengua Hebrea. A mano anotó además lo que ya hemos visto sobre su puesto en la oposición a la cátedra de hebreo, así como su intento de obtener las cátedras de lógica y filosofía moral (ética) que cuenta en su autobiografía52; anota igualmente su asistencia a las clases de los idiomas árabe y griego53 y a las de botánica teórica y práctica “en el Real Jardín Botánico de esta Corte distinguiéndose notablemente entre sus condiscípulos”, e igualmente que “disfruta de un herbario de cuatro mil plantas cogidas y disecadas por su mano y examinadas prolijamente”. Todo ello lo anotó, como él mismo apunta, en 1801 añadiendo que “está en vísperas de dar un testimonio público de sus extraordinarios progresos en el idioma árabe”54, o sea, esos apuntes curriculares los incorporó poco antes del 16-7-1801 que es cuando dio el testimonio público sobre esa lengua; aún no había cumplido los 24 años. Y también “entiende los idiomas francés e italiano”55. Es evidente que Simón de Rojas en ese momento es un ilustrado, al menos vocacional.
El plan de estudios universitario vigente en la época de Clemente (el que alude en su currículum) es el realizado por el rector Vicente Blasco para la Universidad de Valencia en 1787 y aprobado por Carlos III, lo cual se hace constar en las actas de los títulos. Tenemos las actas de los exámenes de Bachiller en Filosofía, de Maestro en Artes, de Bachiller en Teología y de Doctor igualmente en Teología en la Universidad de Valencia del joven Simón de Rojas56, el grado superior al que podía aspirar en esta especialidad57. Los documentos nos proporcionan una valiosa información sobre estos títulos y la forma de acceder a ellos. No hace falta comentar el contenido de todas las actas nombradas para no extenderse demasiado, voy a resumir únicamente alguno de los puntos fundamentales de los dos últimos títulos nombrados con el fin de mostrar el fondo y la forma de estos exámenes; de los primeros señalo sólo la fecha de obtención del Bachiller en Filosofía que fue el 4 de junio de 1793 y el de Maestro en Artes el 8 de julio de 179458.
El grado de Bachiller en Teología está firmado el 12 de julio de 1799, en él aparecen los examinadores, la filiación del examinado, los años que había estudiado teología (por espacio de cuatro) y su disposición hacia estos estudios. El aspirante a bachiller tuvo que elegir un tema de tres sacados por él mismo a suerte que preparó durante veinticuatro horas, el cual lo expuso durante media hora con las interpelaciones posteriores pertinentes del tribunal examinador cuyas respuestas fueron satisfactorias. Por todo lo cual se le concedió el grado de Bachiller en Sagrada Teología; el examen de Simón de Rojas fue calificado de “benemerito, valde condigno et nemine discrepante” (benemérito, en gran manera digno de premio y sin discrepar nadie). Por ello mismo
en 18 de julio de 1799 se reunió el Muy Ilustre Claustro de Teología presidido por el Sr. Rector para votar el Grado de Premio que con arreglo al Plan de Estudios debía darse a los discípulos del Dr. D. Salvador Gómez que concluían el único curso de dicho año en virtud de las oposiciones que a este fin hicieron D. Simón de Roxas Clemente, D. Ramón García y D. Bernardo Fabuel y habiéndose votado en primer lugar que había mérito en los opositores, se adjudicó luego el premio a pluralidad de votos a D. Simón de Roxas Clemente quien tuvo tres votos, uno D. Ramón García y uno D. Bernardo Fabuel; por lo cual el Ilustre Claustro juzgó acreedores a estos dos últimos al accésit y a la gracia del grado de Bachiller que se confiere gratis por cada diez de paga [a Clemente]; y así lo resolvió y quiso59.
O sea, por cada diez estudiantes que pagaban uno era becado a condición de que el claustro entendiera que los candidatos eran acreedores al premio por sus buenas notas en los exámenes. Y ya vemos que nuestro biografiado ganó por votos la gratuidad de ese curso. No pagó, pues, el dinero de ese curso (“que se confiere gratis por cada diez de paga”) que, se entiende, se pagaba tras la realización del examen y el correspondiente aprobado como ya se ha apuntado en una nota.
El 25 de julio de 1799 tiene firmado el grado de Doctor en Sagrada Teología. Las dos pruebas (la de Bachiller y la de Doctor) presentan diferencias entre otras cosas porque en éste los doctorandos deben superar tres exámenes60. En el tercero hay similitudes con el de Bachiller pues también tuvo que elegir uno entre tres temas sacados por él mismo a suerte e igualmente la preparación fue de veinticuatro horas61, la exposición e interpelaciones pertinentes de este examen duraron una hora y las respuestas fueron igualmente satisfactorias. La calificación final es la misma que en Bachiller: extremadamente digno por unanimidad. Una cosa que llama la atención es que en el examen anterior se diga que Simón de Rojas estudió Sagrada Teología durante cuatro años y en el de doctor se asegure que lo hizo durante cinco años como era preceptivo según las normas de la Universidad de Valencia, siendo que entre un examen y otro no han pasado sino trece días, y todavía más, en páginas anteriores hemos visto que Clemente en su autobiografía habla de que estudió teología durante tres años. La única explicación que existe es que el plan universitario valenciano de 1787 posibilitaba a los estudiantes “que sin faltar a la obligación de su curso tengan lugar y talento para asistir a otra aula, y seguir su enseñanza con aprovechamiento podrán hacerlo y ganar al mismo tiempo dos matrículas, [...] la de su curso y otra matrícula de [...] Sagradas Escrituras”62. Con lo que hay que concluir que nuestro hombre, antes de llegar al examen de bachiller en un curso hizo dos, y también que en el último año de bachiller estudió y preparó igualmente los exámenes de doctor63.
Además de todo ello el de Titaguas afirma que
con los propios honores, precedidos los correspondientes actos y ejercicios, le fue conferido el grado de Doctor en dicha Sagrada Facultad en veinticinco del mismo mes de julio para el cual además hizo la oposición que previene el citado último Plan a los Premios que anualmente concede la expresada Universidad a los jóvenes más adelantados, y obtuvo el dicho grado de Doctor por Premio y remuneración de su aplicación y aprovechamiento64.
La oposición de la que habla era el trámite a la que “los jóvenes más adelantados” tenían derecho para obtener el grado de “Doctor por Premio”, el cual también obtuvo, ahora bien, no hubo ningún examen especial para obtener este premio que se concedía en los casos de “un grado mayor” al “primer graduado de su curso”65 que, entiendo, se daba al que mejor hubiera realizado el examen de ese grado mayor, y en los otros casos, tras la formación de una lista de aspirantes se confería “a pluralidad de votos”, después de las oposiciones realizadas al efecto, como consta en el caso del de Bachiller66. En el caso del doctorado, además, el premio se dirimió el mismo día que el título de doctor, razón añadida para pensar que no hubo ningún examen especial. Así aparece en el Archivo de la Universidad de Valencia: “En el mismo día [25 de julio de 1799] se confirió igual grado [grado mayor de Teología] al Bachiller Simón Roxas Clemente, fue de premio”67, o como explica Giralt i Raventós “atesos els seus mèrits li fou otorgat gratuïtament el grau de doctor”68, grado que comportaba un enorme gasto, de ahí la alegría del padre que estaba “enajenado de contento” como ya sabemos, al ahorrarse ese gasto cuyo título “se reducía a mera función académica, llena de pompa y colorido, tan costosa que sólo era accesible a una renta saneada”69, y la de los Clemente lo era70. Lo que está claro es que los padres de Simón de Rojas se ahorraron bastante dinero con los tres grados de premio que obtuvo (el de Maestro en Artes y los de Bachiller y Doctor en Teología).
Precisamente las actas de doctor se extienden en este apartado de citación de reconocimientos en que los honores (muy parecidos a los que consta en el título de Maestro en Artes), simbólicos algunos, y protocolarios, pero al fin y al cabo honores, que le dispensó el tribunal eran relativos al derecho a opositar a una cátedra71, a ser inscrito en el libro de los que sobresalen, a que se rubriquen sus méritos con el sello del anillo, a que le trasladen estos distintivos con el manto que usan los doctores de la facultad, a la imposición de la diadema doctoral en la cabeza, y por último se le da el beso de la paz con bendición en atención a sus merecimientos.
2.2.3. Las relaciones entre Clemente y Lagasca
Una de las nuevas realidades de Clemente tras la llegada a Madrid que va a marcar su vida definitiva y positivamente es el conocimiento del botánico Mariano Lagasca quien se encontraba exiliado en Londres a su muerte, tras la cual y en paralelo a la autobiografía de Clemente, inserta comentarios a estas memorias al principio y en notas a pie de página. Así, ya desde el segundo párrafo de la primera página valora esta amistad:
Unido con él desde el verano de 1800 por una estrecha amistad, que no pudieron romper, ni la ausencia, ni los esfuerzos repetidos de almas mezquinas, ni las amenazas de la vil adulación, ni las vicisitudes políticas que han agitado nuestra desgraciada patria desde aquella época, pudiera yo presentar original una noticia bastante circunstanciada de su vida [...] siendo tal nuestra mala fortuna, que ni hablar podemos la verdad, ni menos defendernos de las calumnias...72.
En la página siguiente apunta que la autobiografía de Clemente está tergiversada pues hay datos de su vida que “se omiten concernientes a sus opiniones y vida política” por lo que “se insertará aquí íntegra la noticia biográfica publicada [...] añadiendo la parte concerniente a su vida política en estos últimos años, ilustrando, corrigiendo o ampliando por medio de notas algunos pasajes que están indicados ligeramente u omitidos del todo”. El documento, pues, no tiene desperdicio y en cada uno de los capítulos irá apareciendo la corrección o puntualización que el aragonés haga de lo que se publicó en la Gaceta de Madrid.
Un pie de página que aparece más tarde es interesante por cuanto permite ver cómo se forma un ilustrado, al margen de la normativa, llámese Universidad, jardín botánico o cualquier otro centro oficial; también interesa porque esta gran amistad que hubo entre ellos llega a hacer que el aragonés ponga las cosas en su sitio a la muerte de su amigo, explicándonos muchos detalles que habrían pasado desaparecidos, dándonos las luces –como gustaba decir a ellos– de muchas incógnitas, entonando así la mejor de las laudatio, desde su exilio de Londres. Escribe Lagasca:
Yo tuve la fortuna de conocerlo en la clase de botánica, cuya enseñanza desempeñaba en 1800 D. Casimiro Gómez Ortega, a la cual concurría a pesar que yo había ya reconocido botánicamente una gran parte de España, poseía un herbario de unas 4.000 plantas españolas o connaturalizadas en la península y había comunicado una porción al célebre D. Antonio José Cavanilles, y entre ellas dos especies nuevas de gramíneas que él publicó en el tomo 6 de sus Icones. Se me aficionó Clemente de resultas de una sabatina que le encargó Ortega, en la cual objeté muchos reparos a la doctrina establecida en su curso elemental, que el tierno discípulo no pudo resolver, y el maestro tuvo que confesar eran demasiados fundados73.
Se conocieron, pues, en las clases de Gómez Ortega y a causa de una exposición que Clemente no supo explicar bien, Lagasca (con un currículum personal botánico importante ya) intervino a favor del “tierno discípulo” y en contra del profesor a quien objetó que su método no era el adecuado para poder aprender, lo que el mismo maestro tuvo que reconocer. Esa intervención de Lagasca sirvió de impacto para encender la chispa de la futura amistad entre los dos. Volveremos al principio de esta amistad, pero antes veamos cómo Eduardo Reyes Prósper en su libro Dos noticias históricas del inmortal botánico y sacerdote hispano valentino Antonio José Cavanilles explica este incidente:
Desarrollaba el entonces alumno Simón de Rojas Clemente, una conferencia que le encargara el profesor, cuando el intrépido aragonés le hizo públicamente observaciones, exponiendo la errónea y anticuada marcha, que seguía en el curso Gómez Ortega, dejando al auditorio maravillado de su suficiencia y erudición.
También incide en que ése fue el revulsivo de una amistad que ya no iban a perder nunca, y “dotados ambos de ideas levantadas y sentimientos nobilísimos, se compenetraron en sus aspiraciones y en la senda de su perfeccionamiento caminaban juntos”74. Y tras haber comenzado la amistad que nadie pudo romper, el botánico aragonés cuenta que
Desde entonces principió a visitarme, y yo a abrirle francamente cuanto sabía; le comuniqué el método que creía mejor para adelantar en poco tiempo, que era muy diverso del que seguía el profesor; salía conmigo a herborizar por los contornos de Madrid, le regalé las plantas de mi herbario, y le inspiré el gusto que yo tenía para las plantas grameñas y criptógamas, de que una sola se había hablado en la clase. Así preparado hizo progresos muy rápidos, en el siguiente año en que por una felicidad para la nación y para la ciencia fue nombrado encargado del Jardín Botánico el referido Cavanilles, y yo su primer ayudante con el modesto título de alumno. Al fin del curso demostró Cavanilles la familia natural de los helechos, y entusiasmado con las observaciones microscópicas sobre dicha familia, y deseoso de conocer mejor las demás de la clase de criptogamia, hizo una expedición a la sierra de Guadarrama en compañía del actual profesor de mineralogía D. Donato García con el objeto ya de ver si se aumentaban las que existían en el herbario de Cavanilles y el mío para publicar la Introducción a las plantas criptógamas [“Introducción a la criptogamia”] que después publicamos en los Anales de Ciencias Naturales, bajo el nombre de los tres, aunque realmente solo yo la escribí a excepción del prólogo que extendió D. Donato García, pues que mientras se escribía, Clemente estaba en París y en Londres75.
Vemos cómo el alumno Lagasca llega a ser profesor del alumno Clemente, cómo la didáctica de la naturaleza se ejerce en la misma naturaleza con la observación de la misma, sobre todo con eso; enseñanza que va a ser el santo y seña de Simón de Rojas y quizás será el motivo de cierta aversión por las clases teóricas. Así lo sugiere el propio Lagasca cuando en 1815 le quería proponer como catedrático de Agricultura del Jardín Botánico y Clemente no aceptó, pero antes en la dedicatoria a Godoy del Ensayo le agradece el que la aprobación del viaje a París y Londres le evitó enseñar en colegios y universidades por considerar esta ocupación como estéril, lo que quizás era una manera de reconocer que la Universidad oficial no funcionaba porque había otra institución que sí que funcionaba –la Iglesia–y que actuaba de freno para que la Universidad oficial funcionara bien. Lo cierto es que el autodidactismo era una de las mejores maneras de saber. Y hay que recordar que los ilustrados fueron, fundamentalmente, autodidactas.
Vemos también en este añadido que Clemente fue alumno del sabio Cavanilles de quien quedó “entusiasmado con las observaciones microscópicas” sobre la familia de los helechos, lo cual fue el acicate que le hizo ir con el profesor de mineralogía para contribuir al tratado citado. E igualmente sabemos que no redactó nada del trabajo sobre las criptógamas por encontrarse por Europa, será por eso que está en tercer lugar en el orden de autoría.
Con el tiempo ambos botánicos colaborarán en proyectos muy importantes para la vida intelectual del país, no sólo en botánica sino en otros aspectos científicos y humanísticos que intentaron difundir y es que “sus escritos, desde el punto de vista científico, son excelentes. Clemente, sobre todo, expone con claridad y en términos muy castizos, con fluidez y gracia peculiares, los temas más áridos, sin menoscabo de la precisión científica”76. Los dos escribían en latín77 (Lagasca lo escribía incluso como el castellano), y los idiomas extranjeros les eran familiares. En fin, “En el elojio de D. Mariano Lagasca y Segura”, Agustín Yáñez afirma que Clemente era “su rival y amigo”78 y también que el de Titaguas siempre le fue fiel; fue así; en todo caso si hubo alguna rivalidad, ésta fue sana y hasta de admiración mutua.
2.2.4. Las sabatinas y las lecciones
Relacionado con el incidente que acabamos de ver en el cual Lagasca objetó a Gómez Ortega “muchos reparos a la doctrina establecida en su curso elemental” y que hizo que naciera una verdadera amistad entre Lagasca y Clemente es el “cuaderno de apuntes” donde el de Titaguas toma notas en sus clases entre 1800 y 1801 en el Real Jardín; en él tenemos una información variada de la personalidad del biografiado, es un Clemente en estado puro de 23-24 años donde aflora el buen estudiante y hasta el futuro sabio, pero también es el Clemente irónico (la ironía nunca le abandonará) y por lo tanto el humor no falta. El cuaderno no está firmado, pero la letra es inconfundible; tampoco está paginado, y va anotando primero por lecciones y sabatinas, después por días, el contenido de lo que aprende y cómo vive esa experiencia, ya definitiva e irreversible en su vida. Es un diario, y hasta un diario íntimo; es también el primer documento importante que tenemos de su vida escrito por él79, y que voy a comentar ahora siendo como es la mejor información sobre su estancia en Madrid en aquellos momentos.
Como sabemos Simón de Rojas llegó a la capital de España a mediados de 1799 a unas oposiciones de hebreo que no aprobó pero se quedó haciendo sustituciones en las asignaturas de hebreo, lógica, ética y más tarde de árabe, asistiendo igualmente como alumno a las de griego y árabe también; pero lo suyo era la naturaleza, por eso también, como hemos visto, se precipitó en los cursos de botánica, mineralogía y química a fondo. De esa precipitación nace este diario al que le faltan muchas páginas por llenar y no está completo, pues nada dice de las clases de mineralogía.
Los profesores que nombra fueron Gómez Ortega (botánica), Proust (química) y Barnades (hijo del que fuera primer profesor del Jardín –en ese momento, segundo profesor de botánica–), y como en muchos cuadernos donde se anotan datos de manera informal, algunos apuntes son inconexos, y es normal, al fin y al cabo eran para él; la elección de los textos ha sido realizada en base a lo que me ha parecido más significativo y singular por lo que tiene de relación con su vida; por ello sólo he escogido esas frases de esas lecciones o días80. El diario tiene su interés biográfico por el contenido en sí pues, aparte del humor que destila, vemos también a un Clemente con las inclinaciones de su edad y hasta con su jerga, al joven Clemente en toda su extensión.
Vayamos, pues, al cuaderno81 y a comentar las frases extraídas. Es importante recalcar que en estos diarios anotaba –se suele anotar, en general– detalles que nada tienen que ver con las clases en sí, detalles curiosos, incluso, como el primer apunte que nos puede interesar que se refiere a la lección 11 donde alude a los árabes de los cuales “queda el sentarse las mujeres en tierra, lo que no usa ninguna mujer de Europa”.
Sabatina 3.ª: Según explica “la dijeron Lagasca y un botaratuelo que lo hizo muy mal...”. “Botaratuelo”. A pesar de lo comedido que es en la forma de utilizar el lenguaje, no falta la palabra despectiva en este cuaderno escrito sólo para él, pero que, en la distancia, nos podemos permitir la licencia de transcribirlo. También anota (lección 16) que Ortega “no se fía en su inteligencia”82.
Sabatina 4.ª: Este sábado “no la hubo por falta del enfermo sabatinizador (el que daba la sabatina), por lo que en la lección siguiente tuvo que decirla el orate de Blas o βλας ακος [letras griegas] que es el tonto autor o compilador de estos apuntamientos indigestos, y fue la parte que trata de los arreos e invernáculos sin que le arguyesen por falta de tiempo aunque estaban alarmados el pretendiente Rodríguez, Lagasca y Pozo. Pero ya lo pagará el sábado”. Las palabras “orate” y “Blasacos” formaba parte, sin duda, de su jerga juvenil. “Quer autor de la imperfecta Flora española83: no tiene otra la pobre España como la tienen tantas ciudades particulares de otros reinos”. “Explicó el vaso dileniano [...] La gloria de este invento quiso usurpar sin tener necesidad de ella Dillenio a su maestro Jussieu. Contó la borrachera y muerte desgraciada del célebre amigo y condiscípulo de Linneo”. “Encargó que nos guardáramos de la codicia de los arrieros conductores de plantas”. También se contaban, pues, en las clases sucesos paralelos a la misma, como el caso de los arrieros o la borrachera de Dillenio, y por contemporaneidad el Jussieu que se nombra debe ser Antonio.
En la lección 22 afirma que “aún no se ha perdido ninguna especie de las [plantas] que Dios crió y mandó multiplicasen”. La afirmación de que “aún no se ha perdido ninguna especie” también lo dice en otro lugar, y un poco más tarde –lección 28– escribe: “No debe doler el estropear flores para asegurarse pues la naturaleza no es escasa”84.
Con referencia a la sabatina 5.ª escribe:
En la que dije yo las 10 primeras hojas aunque sin obligación por haberlo entendido mal; pero a gusto de Ortega βουταλου κοiυως [el compañero Boutelou] 85 θηριωυ άκ∈στήρ [amansador de fieras] el cual dijo dos o tres hojas y a quien nada preguntaron. A mí preguntaron Lagasca, ιατρου τ∈κυον [hijo de médico], Rodríguez αλαζων [fanfarrón] que no quedaron aún satisfechos, y el προστατης [jefe] Hernández quiso hacer una pregunta a su τροφιμος ∈ταιρουτ∈ [pupilo y amigo] pero se quedó sin mojar por falta de tiempo.
En esta sabatina fue –desde mi punto de vista y por el contexto– el momento en que se produjo la discusión entre Lagasca y Ortega donde aquél objetó reparos a éste “a la doctrina establecida en su curso elemental”, como hemos visto que decía Lagasca, o sea, que metódicamente no estaban bien estructuradas sus explicaciones previas en clase, y, por lo tanto, su libro Curso Elemental de Botánica; el resultado fue, como sabemos, la futura amistad entre el botánico aragonés y el valenciano. No obstante, en esta sabatina Clemente admira “la excelente edición de Duhamel traducido por Ortega”.
El objetivo de intercalar palabras en griego es para disimular algún término despectivo o incluso de alabanza y hasta tal vez para practicar esa lengua. Lo que está claro es que deja bien retratados a sus compañeros. También hay términos griegos en otros contextos. La lección 25, por ejemplo, contiene palabras y un texto largo en esa lengua, en el cual se puede traducir que el bético José Demetrio Rodríguez no es orgulloso sino amable y que le había invitado a catalogar plantas cerca de él como aliado suyo. El concepto que tenía Clemente de Rodríguez era, pues, un tanto variable.
He aquí una batería de aseveraciones hechas en diversas sesiones de trabajo: Lección 26: “No supe distinguir la vaina de la legumbre”. “Cavanilles, dice Ortega, ha dado honor a nuestra nación con su tratado Monodelphia que es el mejor en su línea, que compuso después de recogidas y comparadas todas las especies de ella con sus láminas dibujadas por él mismo”. Lección 28: “Me hizo varias preguntas, y encargó para el otro día explicar las dos repartidas y los órdenes”. “El número cinco es favorito en la botánica”. Lección 29: “Ortega no sabe el número y nombres de los órdenes”. “Ortega fue el 1.º que hizo los experimentos de los gases concurriendo mucha gente a verlo, el primero que en España hizo otros experimentos químicos”. “Dije bien la lección, no supe el nombre de las plantas de la roseta bilabiada”. “Linneo, el hombre de más talento en su siglo, después de Newton”. Sabatina 6.ª: “Que dijeron Pozo y D. Joseph Rodríguez, éste añadiendo varia erudición. Sólo preguntó [el hijo de Rafa]86 y González. Se enojó Ortega con el andaluz que se mantuvo arrogante. Me dio los Fundamentos que cuestan 5 reales como la Filosofía, 21”, lo cual significa que, para el profesor, era un alumno aventajado pues sólo a estos los repartía87 (En la lección 18 nos dice: “Repartió este día Fundamenta botánica Ortega a todos los que habían dicho lección, comprometió Filosofía botánica a todos los que dijesen sabatinas”). Lección 30: “El bético [Rodríguez] no cede a Ortega. Éste equivoca las plantas”.