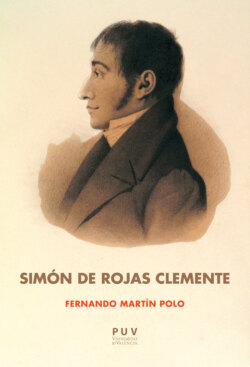Читать книгу Simón de Rojas Clemente - Fernando Martín Polo - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеY tras las aseveraciones anteriores vayamos al comentario. Tanto en la última como en las anteriores Clemente habla de Ortega y de sus lecciones, de cómo le va a nivel personal tanto en lo bueno –“dije bien la lección”– como en lo malo –“no supe distinguir la vaina de la legumbre”, “no supe el nombre de las plantas de la roseta bilabiada”–, pero también a nivel de profesor, con una crítica más bien negativa hacia Gómez Ortega: “Ortega no sabe el número y nombres de los órdenes”, o, un poco después, “éste equivoca las plantas”, y antes había dicho que no se fiaba de su inteligencia, pero también hace constar que, según Ortega, Cavanilles “ha dado honor a nuestra nación”, sabiendo como sabía la polémica que subyacía entre estos dos botánicos. Clemente también manifiesta que el entonces primer catedrático del Botánico “fue el 1.º que hizo los experimentos de los gases concurriendo mucha gente a verlo”, que premia a los buenos estudiantes con libros y que tiene problemas de disciplina con el díscolo J. Demetrio Rodríguez quien igual aparece como bromista y fanfarrón que como serio, y en este caso Clemente parece que lo realza nombrándolo D. Joseph Rodríguez88.
En la lección 31 cuenta cómo entró al lugar del Jardín donde se realizaban siembras por primera vez: “Tuvimos la audacia de presentarnos al Jardinero que nos dio la facultad para entrar en los cuadros con Pozo y Lagasca todos los lunes, miércoles y viernes. El primer día trajimos más de 40 plantas, el 2.º más de 25”. Aquí se ve la “audacia” o la timidez, según se mire, en dar el paso para entrar “en los cuadros” (cuadro es la parte labrada, regularmente en cuadro) del establecimiento botánico más famoso.
En la sabatina 7.ª anota la puntuación botánica: “Los botánicos tienen su particular ortografía. No se pone coma en cada adjetivo cuando se describe una planta. Cuando se pasa a describir diferente parte de la planta se pone punto y coma. Y dos puntos cuando se va a decir cosa que parece opuesta a lo dicho”. Matizaciones en materia de puntuación pues. “Vino D. Joseph Rodríguez que no se atrevió por el mucho calor a herborizar”. Banal esta aseveración pero vemos que eran tan humanos como podemos serlo ahora.
Lecciones 33, 34, 35, 36, 37 y sabatina 8.ª: “El gran número de plantas que se trató y el haberme encargado por una lección todo lo de las hojas fue estorbo para que no se pudiesen notar todas las cosas notables que dijo Ortega”. “Estuvo Urquijú89 con Espiga en el Jardín, y luego contó Ortega la conversación de media hora que con él había tenido. 4.000 reales tiene de renta el catedrático de Astronomía y no le parece mucho a Urquijú”. Otra vez reconoce sus limitaciones “para que no se pudiesen notar todas las cosas notables que dijo Ortega”, y nótese que habla de él con reconocimiento, quien hasta les cuenta la conversación mantenida con Urquijo. “Floridablanca llamaba su capellán botánico a uno que él había acomodado de resultas de un acto de botánica”. “En la historia natural debe comprenderse la botánica, sin embargo, la han separado”. La primera aseveración es anecdótica, la segunda ya plantea una idea científica. Igualmente el biografiado es portador de una idea (nada ilustrada) basada en testimonios populares al afirmar que “se ha visto clavar a un perro agujereándole la cabeza y poniéndole la dicha agua [cuya base es el Teucrium marum, base además del agua pontificia] levantarse luego sano”, evidentemente Clemente también arrastra un poso de ideas viejas y tradicionales de las que se irá desprendiendo.
Lecciones 38, 39, 40, 41: “La multitud de plantas estorbó que se escribiese cada una por sí, se dijo por fin la lección, se dio un duro al ayudante 2.º, se entró en los cuadros interiores, el 27 de julio se irá con Rodríguez al monte negro”. Lección 47: “Fue la última, día último de agosto. Dio Ortega las gracias a los constantes y les pidió perdón. Dijo presentaría la lista original de ellos al ministro, y daría certificados a quien lo necesitase, desde luego y cuando se volviese a la práctica a todos. A quienes enviaría a llamar para el día en que se comenzase la práctica, cuando sería un día de lección más útil que ahora”. “Pozo explicó la raíz a vista del lienzo”. “Fuimos Rodríguez y yo hacia la puerta de yerro”90. Y así acabaron las clases de Ortega quien les pidió perdón por los fallos que pudiera haber tenido, lo que no deja de señalar Clemente.
Después del 31 de agosto de 1800 hay un parón en la información de las clases del Jardín, debió haber un paréntesis vacacional y continuaron con las que recibió de mineralogía (según el orden que aparece en sus memorias) de las que nada se nos dice. El diario de Simón de Rojas continúa en enero de 1801 con anotaciones por días, que nos siguen permitiendo conocer alguna circunstancia de su personalidad.
El día 22 de enero de 1801 Clemente anota: “Parece que el gato se me comió el ornithogalum mutans que era buen ejemplar a no ser que yo le equivocase con otro”, lo cual es una anécdota, no lo es tanto lo que señala el 26 de enero: “Fui despedido del Jardín con pretexto de no tener que sentir el Julián. Su hija me intimó después de haberme entretenido un mes con razones”. El hecho de haber sido echado del Jardín por no discutir con Julián (quien debe ser un compañero de clase), cuya hija, por lo que se desprende, le hizo la corte y quizás algo más –“me intimó”– durante un mes tiene su importancia personal; no sabemos hasta qué punto llegó la intimidad pero ya sabemos, por lo menos, que tuvo una pretendiente.
El 23 [de marzo] se produce un encuentro especial: “Visitamos a Cavanilles que nos trató por dos horas como sabio hombre [...] Sus papeles originales de controversia, un cuadernito impreso sobre lo mismo, 600 plantas en el Reino de Valencia [...] Se ofreció mucho y quedó el andaluz en enviarle plantas, él mismo se consiguió permiso, para entrar en el Jardín, del subdirector y jardinero mayor”. Aquí hay que resaltar en lo que parece ser la primera vez que visitó a Cavanilles en su vida. Le impresiona la entrevista (“nos trató por dos horas como sabio hombre”), también por lo que ha oído hablar de él, miró sus papeles, sus plantas pero destaca los papeles de controversia, se refiere al libro publicado por el valenciano titulado Controversias botánicas que es el libro donde cuenta el enfrentamiento personal con Casimiro Gómez Ortega ya comentado en el capítulo anterior.
Es normal, por lo dicho, que a Clemente le llamara la atención las Controversias por lo que de polémico y atrayente sería para los jóvenes botánicos. Por todo ello es de valorar que el estudiante constatara antes el hecho de que Ortega alabara a Cavanilles, o sea, respeta a los dos pero admira a Cavanilles, más admirado por la sociedad científica por otra parte (ya vimos la opinión de Lagasca al respecto), lo que también influiría en el joven Simón de Rojas. Va a ser la tónica de su vida; suele respetar todas las posturas pero él sólo en su círculo más íntimo –como en este diario– lo manifiesta con claridad. Sin embargo, aquí esta admiración por Cavanilles no supone ninguna devaluación de Gómez Ortega, evita tomar partido; con probabilidad, además, siempre se relacionaron, hasta el punto de que, durante la Guerra de la Independencia, Clemente es transmisor de recuerdos de su parte en una carta (capítulo 7). También valora el que el famoso botánico valenciano se ofreciera a ellos mucho y el que –seguro que con sus recomendaciones– Rodríguez, el andaluz, más abierto que Clemente, aprovechara para poder entrar al Jardín. A todos, de todas maneras, les iba a ir bien esta amistad: Cavanilles fue nombrado director del Jardín tres meses después de haberlo conocido.
En adelante continúa con las clases, en este caso las impartidas por el químico Proust que para él fue otro encuentro importante; sucedió el día 9 de abril de 1801: “Comenzó Proust su análisis de los vegetales. ¡Cuánto dejó y cuán bueno!”. “Concluyó su lección (día 16 de abril) comenzando el análisis del Reino animal y yo me alisté en la botánica”. Poco tiempo recibió clases de química Clemente de Proust: apenas una semana, pero no deja de hacer constar que era un gran profesor aunque lo suyo era la botánica.
El siguiente grupo de días anotados en su diario se refieren a Miguel Barnades hijo, el nuevo profesor de botánica de quien posee una idea de su manera de enseñar un tanto distinta a los profesores que había tenido antes. Día 16 a las 5: “Comenzó su curso de botánica Barnades con numerosísimo concurso y asistencia del subdirector y jardinero mayor, tres semanas había que se habían puesto los carteles”. Día 17 de abril: “Por la tarde concluye Barnades su historia de la Botánica, habla de sus utilidades, promete que hablará de propiedades de plantas y de la física de ellas y requiescat in pace. Laus Deo” [descanse en paz. Alabanza a Dios]91. Día 22: “Habló mucho Barnades y dijo poco”. Día 30: “Una despreciable sabatina”. Día 31: “Yo a los cerros de S. Bernardico donde me quisieron llevar preso [palabra ilegible]”. Día 32: “Barnades muy hablador, de la viola, se saca un jarabe, es hermético, sudorifica, purgante, según la dosis”. Día 33: “Barnades [...] al menos no habló tanto”. No tiene una opinión óptima de Barnades, una persona populista tal como la pinta, un tanto parlanchín por lo que nos cuenta y con algún problema de salud. Y entremedias, una broma: “Yo a los cerros de S. Bernardico donde me quisieron llevar preso”, probablemente no querría ir a herborizar por el motivo que fuera, y de ahí la broma. Y, por supuesto, los días 31, 32 y 33 referidos a abril no pueden ser (y el 32 y 33 para ningún mes), sería otra manera de escribir 1, 2 y 3 de mayo –para sí mismo otra gracia–.
Después vendría un receso. A mediados de junio de 1801 Cavanilles fue nombrado profesor único del Jardín, quien tuvo también como alumno a nuestro hombre, pero de cuyas clases no apunta nada, pensaría que eran perfectas y no cabía la crítica.
1 La autobiografía que incluye Chiarlone et al. (1865, pp. 481-486) dice lo mismo que la Gaceta de Madrid pero en ella se concreta que ha sido extraída “de un manuscrito que se nos ha remitido desde Chelva por nuestro comprofesor D. Ignacio Llopis [fue 1.er teniente de alcalde de ese pueblo]. Extractados estos datos por la misma mano del célebre Rojas Clemente, cuya letra es la que conocemos” (p. 480), con el añadido de que “sin duda pertenecen a una biografía más extensa”. Hubo, pues, una amputación de la autobiografía. Incluso aunque podamos pensar que fue el propio Clemente quien, por razones políticas, quitó esos párrafos comprometedores (harto improbable porque lo lógico, en este caso, es que los hubiera destruido), también podemos hablar de una manipulación o autocensura obligada por las circunstancias.
2 Clemente y Rubio 1879, p. XXI, también en Pardo (1927a, pp. 8-9) donde hay alguna variación de la puntuación, además de la variante Roxas que es la incorporada en el texto. El contenido de la partida de nacimiento transcrita está refrendada en 1877 por D. Cándido Herrero (muerto en 1909), hijo del resobrino político de Clemente, Pedro Herrero Sebastián, y presbítero de Titaguas en sustitución del titular, y el mismo D. Cándido certifica que se encuentra –o mejor se encontraba pues ha desaparecido el libro, como he apuntado– en el Quinque-libri, título de bautizados, libro primero, parte cuarta, folio 17 vuelto, tal como estaba clasificado el archivo en la época. No hay constancia de cuándo desapareció este tomo, igual pudo ser robado que guardado para que no fuera destruido en la Guerra Civil (curiosamente el resto del archivo está intacto); lo cierto es que la partida original del biografiado está desaparecida. Como apunte suplementario nótese que el nombre completo del biografiado era el de Simón de Rojas, Cosme y Damián y es pertinente decir que Simón de Rojas “fue tomado, según costumbre generalizada en la época, del santo del día, que correspondía en el de su bautismo (28 de septiembre) al beato tri-nitario Simón de Rojas, religioso trinitario calzado del siglo XVI” (Rubio Herrero 1991, p. 28). Quizás no sea casualidad la elección de ese nombre (habría más en el santoral de ese día) que debió ponerse también por ser trinitario (en la zona siempre hubo mucha devoción a esta orden).
3 Dice así: “28 [de febrero, día del bautismo]. Simón de Roxas, Cosme y Damián, hijo de Joaquín Clemente y Juliana Rubio, nieto por parte de padre de Josef y Teresa Collado, por la de madre de Antonio Rubio y Josefa Polo, nació a las ocho de la noche del día 27. Padrinos Juan Clemente y Josefa López” (Archivo parroquial de Titaguas, Libro Racional VI [1750-1779]).
4 Clemente y Rubio 1827, p. 146.
5 El texto citado anteriormente también se refiere a 1786 y antes, lo que da pie para suponer que con anterioridad a 1781 ya existía escuela en el pueblo, o por lo menos hacia esa fecha; al respecto hay que añadir que se universaliza la educación primaria en el siglo XIX. Samuel Rubio Herrero (1991, p. 32) concreta unos apuntes de D. Cándido Herrero de mayo de 1890 donde anota que la escuela del niño Simón de Rojas tenía un aula de 52 niños llevados por un solo maestro y otra aula donde recibían clases 55 niñas dirigidas por una maestra. La labor de los maestros también era difícil de llevar.
6 Clemente y Rubio 2000, p. 351.
7 Clemente y Rubio 1827, p. 146.
8 Tal vez en las familias aristocráticas lo normal era que el segundón (como se lee en el artículo de Piqueras [2002, p. 5] y en Pascual Hernández [2008, p. 27]) fuera el destinado a seguir la carrera eclesiástica pero el caso de Clemente es el contrario y si fue el destinado lo fue por renuncia de uno de los hermanos mayores. En Clemente y Rubio (1879, p. XIII) se afirma al respecto que “era muy general entonces, particularmente cuando en las familias había más de un varón, y en ésta sucedía así, dedicar uno de ellos a la carrera eclesiástica, y con tal propósito fue enviado Simón de Rojas (al Seminario)”.
9 Simón de Rojas era el tercero de los hermanos vivos en el momento de partir al Seminario, antes estaban Juan de la Cruz, nacido en 1762, y Pedro Joaquín Antonio, nacido en 1775; deduzco que el hermano elegido era Pedro porque era de la misma generación que el biografiado, además, a Juan, como hermano mayor, le estaba destinada la escribanía del juzgado del pueblo por herencia.
10 Rubio Herrero 1991, p. 34.
11 El estudio del latín era una obligación en aquel tiempo en lo que ahora llamaríamos la educación secundaria, y era una asignatura básica. El objetivo de estudiar latín no era otro que el de preparar al alumnado para entrar en la Universidad, que daba su enseñanza en esta lengua clásica, y capacitarlo para poder leer y comprender los textos en ese idioma. En la enseñanza superior era obligado enseñar en castellano pero, de hecho, el latín era el idioma vehicular. Jovellanos criticó este hecho y personalidades como Mayans o Sarmiento también estaban por la labor de dar la enseñanza universitaria en la lengua vernácula.
12 Esta cita y la anterior en Clemente y Rubio 1827, p. 146.
13 La información está extraída de Rubio Herrero (1991, pp. 35-36) quien para hacer su biografía ha tenido el privilegio de contar con apuntes manuscritos inéditos ya que es descendiente de la familia del biografiado. En este caso del nombrado D. Pedro Herrero Sebastián, autor de estas notas, a todas luces interesantes y que nos ayudan a completar esta época de su vida.
14 Efectivamente, según el plan de estudios de 1787, “ninguno será admitido al estudio de la Filosofía, sin que tenga la edad de catorce años, y sin presentar antes certificación de sus maestros de Latinidad, por donde conste de su buena conducta, y de haber asistido a todas las clases” (Blasco 1787, p. 6).
15 Clemente y Rubio 1827, p. 146.
16 Para estos estudiantes tan aventajados el premio en “Filosofía, Medicina, Leyes, Cánones y Teología [será] un grado mayor, que se conferirá gratuitamente” (Blasco 1787, p. 47), lo que hay que interpretar como la disponibilidad de pasar al curso superior sin pagar nada quienes recibían el grado de premio, pues, por lo que puede deducirse, se pagaba al final del curso los gastos del mismo.
17 Esta cita y la anterior en La Agricultura Valenciana 1971, p. 51.
18 La Agricultura Valenciana 1971, pp. 51-52. El doctor se llamaba Galiana y no Galiano, Antonio Galiana exactamente, el cual aparece como miembro del claustro que nombró a Clemente Maestro en Artes, Archivo Histórico de la Universidad de Valencia (AHUV), Llibre n.º 53, f. 283v. En la Biblioteca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días de D. Justo Pastor Fuster aparece el currículum de este profesor del botánico, e incluso se señala que “contándose entre ellos [los discípulos] el célebre D. Simón de Rojas Clemente, que fue premiado con el grado de Maestro por el Claustro de filosofía, y ocupa un destacado lugar en esta Biblioteca” (p. 450).
19 Rubio Herrero 1991, p. 39. Esta información es original de Samuel Rubio quien no desvela la fuente, de todas maneras es interesante saber que a los 17 años, el de Titaguas ya había dado una conferencia en Valencia, y que el doctor Orchell, profesor del biografiado, más tarde fue aspirante igual que Clemente a una plaza de hebreo en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid.
20 La sabatina era un “ejercicio literario [exposición desarrollada] que se usaba los sábados entre los estudiantes a fin de acostumbrarse a defender conclusiones” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 2001). En Valencia también podía hacerse cuando el profesor daba una lección magistral y el acto era público, acepción parecida a otra del mismo diccionario: “Lección compuesta de todas las de la semana, que los estudiantes solían dar el sábado”. En el Diccionario de la Lengua Catellana de 1803 aparece: “La conferencia que suelen tener los estudiantes los sábados por la tarde”.
21 Clemente y Rubio 1827, p. 146.
22 Clemente y Rubio 1879, p. XIII. Esta conversación sucedió en 1796 (el joven Simón de Rojas tenía 19 años) puesto que su salida a Madrid fue en 1799 tras estudiar los tres años de Teología a los que se alude.
23 A su abuelo, José Tomás Cipriano Clemente, se le nombró Notario Apostólico en 1731 y “fue dos años administrador de los efectos de la bailía de Alpuente, Aras y Titaguas. Se estableció a su favor y de sus herederos la escribanía del juzgado de Titaguas” (Clemente y Rubio 2000, p. 302).
24 Clemente y Rubio 2000, p. 303. Esta enunciación negativa de Clemente se ha llegado a interpretar que fue dicha porque su padre tuvo que fragmentar la herencia a causa de haber tenido tantos hijos (quince, de los cuales sólo cinco sobrepasaron la pubertad), sin embargo, también puede referirse a su actitud ante problemas como el que se está planteando.
25 Clemente y Rubio 1827, pp. 146-147.
26 A.R.J.B.M. I, 11, 1, 1. Cita perteneciente a su currículum en 1802 que se compone de dos folios y lleva por título Relación de los méritos, grados y ejercicios literarios del Doctor Don Simón de Roxas Clemente y Rubio. En el Archivo Municipal de Barcelona (Arxiu Històric de la Ciutat) (A.M.B.), existe una copia en Ms. B –n.º 164 (vol. IV), doc. 15; en este archivo en la misma signatura también aparece el Pequeño alarde de la gramática y poética arábigas (13 páginas).
27 Aguilar Piñal 2005, p. 125.
28 No tengo constancia, no obstante, de dónde pudo vivir en Valencia.
29 Esta carta está tomada de una transcripción realizada por José Luis Sánchez el 10-10-1977, de otra transcripción a su vez hecha por Pascual Martín, ambos de Titaguas; el original se considera perdido. Es fácil imaginar que en el original estaría escrito Roxas y no Rojas.
El criterio seguido en la transcripción de las cartas (u oficios, borradores...) de Simón de Rojas ha sido el de transcribir la totalidad de las referentes a sus vivencias personales o cuando se han combinado éstas y las científicas; otras se han extractado cuando ha interesado únicamente algún detalle humano o información concreta, y sólo se han reseñado si el contenido ha sido puramente burocrático.
30 Miguel Collado y Castañer (1760-1822) era hijo de María Castañer y de Enrique Collado (Clemente y Rubio 2000, pp. 287 y 335); éste último debió ser primo hermano del padre de Clemente –por lo tanto Miguel era primo segundo del biografiado–. Era el familiar con el que Simón de Rojas se relacionaba en Madrid; en ese momento debía ser “académico en Madrid de la Real de Cánones y Disciplina eclesiástica” (p. 287). Se doctoró en Sagrada Teología el 26 de julio de 1782 por la Universidad de Valencia (AHUV, Llibre n.º 41, ff. 253r-254r). (No contemplo la posibilidad de que fuera hijo de un Miguel Collado casado con una tía carnal de Clemente por no tener constancia de que fuera doctor que es con el título que lo nombrará más tarde.) Miguel Collado y Castañer fue una referencia para Clemente, sobre todo en sus primeros años en la capital. De él dice Clemente que en Madrid adquirió “un caudal de luces, a que se aspiraría en vano desde las provincias” (Clemente y Rubio 1808, p. 210, del artículo en el n.º 588, t. XXIII, del Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos), lo que cito para dejar constancia de la consideración que se tenía de la capital de España como centro del saber.
31 Clemente y Rubio 1827, p. 147.
32 La paginación es la que, de manera mecánica, ha realizado el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid donde se encuentra el documento, la cual ha sido preciso corregir pues no presentaba un orden cronológico, necesario en estos casos. De cualquier manera, en la citación, sigo las páginas marcadas por el Archivo de la Universidad.
33 Archivo General de la Universidad Complutense (AGUC) de Madrid, D-452, p. 1.
34 El calificativo de premio en el grado de Doctor lo obtuvo el 25 de julio aunque los papeles para presentarse a la cátedra de hebreo ya se habían tramitado desde Valencia el 13 de julio de ese mes, al día siguiente de sacar también la misma mención en el grado de Bachiller. Clemente tramitó los papeles donde consta que es Doctor; esto significa que se matriculó con la condición de obtener este título antes de examinarse, lo que también se hace ahora (todos darían por hecho, además, que conseguiría el título).
35 Los Reales Estudios de San Isidro fue una institución de enseñanza perteneciente a los jesuitas fundada por Felipe IV donde se impartían estudios con prestigio pero no dispensaba títulos superiores. Tras la expulsión de los jesuitas se restablecieron en 1770 los Reales Estudios y en 1787 las disciplinas que impartían ya tuvieron carácter universitario; las cátedras se cubrían por oposición y las convocatorias eran para toda España publicándose en la prensa, de ahí que tanto el Sr. Orchell como Clemente pudieran presentarse a las de hebreo. Hasta el siglo XVIII su biblioteca era la mejor de Madrid pues “se había enriquecido con las [librerías] que habían pertenecido a los jesuitas madrileños hasta su expulsión” (Aguilar Piñal 2005, p. 228) en 1767.
36 AGUC, D-452, pp. 3-6.
37 Miguel Collado debió recibir antes otro poder de Clemente que condicionaba su validez al recibo del poder normalizado, al igual que sucedió con el título de Doctor que fue exhibido más tarde de matricularse para la oposición.
38 AGUC, D-452, p. 2.
39 “[...] ejercicio que consiste en la preparación, durante un tiempo determinado y en un lugar aislado, de un tema que luego habrá de exponerse ante el tribunal” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 2001).
40 Tal vez con el tiempo evolucionarían pero en 1770, para lo que nos interesa, la norma en cuanto a los sorteos era que “se efectuasen con cédulas [papeles que harían referencia a los temas] o barajas”, y en cuanto a la encerrona: “La alimentación durante el día de aislamiento corría por cuenta del Estado, que solía suministrar gallina y ensalada para las comidas y pan y chocolate para merendar” (las dos citas en Simón Díaz 1992, p. 252).
41 Esta cita y las dos anteriores en AGUC, D-452, p. 33.
42 Esta cita y la anterior en AGUC, D-452, p. 34.
43 AGUC, D-452, pp. 7-32. En estas páginas se contiene la disertación y la traducción que realizó en la encerrona; al final de cada prueba aparece de puño y letra de Clemente el lugar del examen, la fecha y su firma; es una especie de certificación de haber realizado esas dos partes del primer ejercicio de la oposición (en la primera prueba este requisito ocupa una página).
44 AGUC, D-452, p. 35.
45 A.R.J.B.M. I, 11, 1, 1.
46 Esta cita y la anterior en AGUC, D-452, carpeta “Reales Estudios de San Isidro. Reglamentos...”.
47 Archivo del Ayuntamiento de Titaguas, C-133/3. En total hay 12 cartas donadas en 1945 por Cándida Herrero Collado, familia lejana del biografiado; el paquete de cartas está encabezado por esta leyenda: “Cartas del preclaro hijo de esta villa, don Simón de Rojas Clemente y Rubio, legadas para el archivo municipal por la vecina de Titaguas doña Cándida Herrero Collado. 12 abril 1945”. Después hay un cuño. Al margen de lo que se acaba de reseñar he de añadir que no en todas las cartas (u oficios, minutas o borradores) transcribiré el saludo y la despedida, en algunas es preciso pues tienen connotaciones significativas pero si no lo considero así, no pondré estas fórmulas para hacer todo más fluido y menos prolijo.
48 El Real Seminario de Nobles fue inaugurado en 1725 por Felipe V en los mismos Reales Estudios, después se trasladó en torno a la que ahora es la calle Princesa (esquina con Serrano Jover); la diferencia entre ambos centros era que la entrada del alumnado en el Seminario era más restringida, reservándose en principio para la nobleza y más tarde también para la burguesía. La enseñanza impartida –que gozaba de prestigio– iba encaminada a la formación de militares.
49 Clemente y Rubio 1827, p. 147. También afirma –misma página– que, precisamente por trabajar tanto, había arruinado su salud, no siéndole “posible resistir a 14 ó 17 horas de trabajo al día”.
50 Simón Díaz 1992, pp. 376-377.
51 A.R.J.B.M. I, 11, 1, 1 (los puntos y aparte se han puesto seguidos).
52 En su autobiografía sitúa estas oposiciones en 1800 y en este currículum en 1799; el tema es irrelevante, probablemente sería en el quicio de estos años. Es pertinente decir que, en lo anotado por Clemente a mano, no transcribo el resumen que también hace sino lo que escribe en los espacios en blanco del currículum pues se extiende más e interesa por ser lo que ya ha realizado en Madrid.
53 Fue en 1799, 1800 y 1801.
54 Esta cita y las dos anteriores en A.R.J.B.M. I, 11, 1, 1.
55 A.M.B. Ms. B –n.º 164 (vol. IV), doc. 15. Esta cita aparece en el Archivo Municipal de Barcelona pero no en el del Jardín Botánico de Madrid.
56 Respectivamente tienen las siguientes signaturas: AHUV, Llibre n.º 52, ff. 8r-9r; AHUV, Llibre n.º 53, ff. 282v-284v; AHUV, Llibre n.º 58, f. 232(r-v); y AHUV, Llibre n.º 58, ff. 243r-245r. Por otra parte utilizaré la mayúscula para nombrar el título concreto de una persona (en este caso de Clemente) mientras que si tiene un carácter general será con minúscula.
57 Además de Teología la Universidad de Valencia también ofertaba el doctorado en Leyes, Cánones y Medicina.
58 “Podrán los estudiantes graduarse de Bachilleres después de ganadas dos matrículas [cursos], y de Maestros después de concluido el curso y ganada la tercera matrícula” (Blasco 1787, p. 21), lo que significa que tras los dos cursos preceptivos para obtener el título de Bachiller en Filosofía, Clemente cursó el tercero que le titulaba en Maestro en Artes y que, en este caso, era un curso superior de filosofía.
59 AHUV, Llibre n.º 91, f. 181v (en el Plan de Estudios, en Blasco 1787, p. 47).
60 Al respecto Joseph Townsend explica cómo se llegaba al grado de doctor, al margen de que fuera por premio (en Blasco 1787, pp. 23-24):
“En Valencia, los aspirantes a este grado tienen que someterse primero a un examen privado ante los profesores, y si lo aprueban deben pasar un ejercicio público, al final del cual, éstos se reúnen en capilla y emiten sus votos en secreto. Cuando son favorables, vuelven a examinar públicamente al candidato; y en caso de que vuelva a responder satisfactoriamente, tras una votación quedará honrado con su nuevo título” (p. 395).
61 Ni en el examen de Bachiller ni en el de Doctor se explican circunstancias de la preparación, que es de 24 horas, la cual hay que asimilarla a las actuales encerronas.
62 Blasco 1787, pp. 20-21.
63 En el currículum que comentamos aparece que principió el conjunto de estudios en la Universidad de Valencia en octubre de 1791 y los acabó en julio de 1799, no obstante, nada especifica del curso 1795-1796, que bien podría haber estudiado el primer curso de teología con lo que pudiera ser que en realidad hubiera cursado cuatro cursos reales (hasta alcanzar el de bachiller) y que la expresión que aparece en sus memorias “me avine a estudiar teología, en que empleé tres años” pudiera significar “tres años más”, sin embargo, este detalle hay que considerarlo irrelevante.
64 A.R.J.M. I, 11, 1, 1. La calificación en Bachiller y Doctor de Miguel Collado (primo del biografiado) es la misma y además el primer título lo consiguió sólo un mes antes que el segundo (AHUV, Llibre n.º 41, ff. 131v-132v y ff. 253r-254r, respectivamente), sin embargo, estos títulos se refieren a 1782 (y el plan era distinto al que le tocó a Clemente [de 1787]) en que no existían los premios pero sí la posibilidad de hacer dos cursos en uno.
65 Esta cita y la anterior en Blasco 1787, p. 47.
66 La expresión “un grado mayor” que se acaba de anotar, en este caso, se refiere al último curso de la carrera, deducción que hago dado que en el acta del grado de premio de bachiller del biografiado sí que se realizaron las oposiciones marcadas por la ley, y no consta así en el acta de grado de premio de doctor donde el estudiante premiado (al ser de un grado mayor) era “el primer graduado de su curso”.
67 AHUV, Llibre n.º 91, f. 132v.
68 Giralt i Raventós 2002, p. 401.
69 Aguilar Piñal 2005, p. 135. Por el contrario Joseph Townsend valoraba mucho el Plan Blasco.
70 Al menos José Clemente, abuelo del biografiado, “fue el propietario más rico de su tiempo en Titaguas” (Clemente y Rubio 2000, p. 303). Su padre también debió serlo, quizás menos, por lo apuntado en una nota anterior, pero lo suficiente para que Simón de Rojas se matriculara de doctor.
71 El derecho a opositar a las cátedras de Lengua Hebrea le había sido concedido en realidad por haberse presentado el 27 de febrero de 1799 en Valencia a un ejercicio público donde, basándose en el Plan Blasco (1787, pp. 34-35), hubo de traducir tres trozos del texto hebreo de la Biblia (se entiende que al latín) “y respondió a las dificultades que le propusieron los censores, quienes restituido[s] a la Capilla, hecho a mi presencia el juramento [de que el juicio era imparcial] y votación prevenida en el Plan, resultó aprobado el acto que se le hizo saber y certifico / Joseph Bayona” (AHUV, Llibre 119, f. 231 [r-v]).
72 Lagasca 1827, p. 401.
73 Lagasca 1827, p. 404.
74 Esta cita y la anterior en Reyes Prósper 1917, p. 222.
75 Lagasca 1827, p. 404.
76 Clemente y Rubio 1952, p. 13.
77 Sobre la formación clásica del biografiado, véase “El mundo clásico en el botánico Simón de Rojas Clemente” de Jordi Sanchis Llopis 2012.
78 Yáñez y Girona 1842, p. 19.
79 Se encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en la caja P 133.
80 No he entrecomillado la indicación de las lecciones o de las fechas por no considerarlo necesario al estar todo, además, más claro de esta manera.
81 Existe también otro cuaderno (igualmente en la caja P 133 del M.N.C.N.) estrecho y largo de Clemente –reconocible también por su letra– donde hay notas de su trabajo en el Reino de Granada, Mediciones y cuentas con un tal Morote. El primer apartado es de animales, plantas, etc., y consta la fecha de 1819; en el segundo hay mediciones de Andalucía; y el tercero son las cuentas con Morote donde señala lo que le pagó, que va a llevar la casa él (Clemente), etc., pero todo está tachado, no parece además relevante. Y dentro de este cuaderno estrecho se intercalan muchos poemas, un relato corto y otros escritos, incluso uno en francés pero no pertenecen de ninguna manera a su pluma directamente pues no es su letra.
82 Este diario no está paginado ni foliado aunque están las citas bien referenciadas ya que al comentarlas por sabatinas, lecciones y por días del mes ya quedan bien localizadas.
83 La crítica es muy corriente en Simón de Rojas y, como vemos, ya desde muy joven.
84 Ahora Clemente no diría lo que dijo hace más de 200 años. La naturaleza no es escasa pero se han perdido muchísimas especies a causa de la acción del hombre sobre todo en relación con el cambio climático y los incendios, ni siquiera respetamos, pues, el mandato bíblico.
85 Dos especialistas que han leído esta palabra consideran que es propia de un principiante sin ningún dominio de la lengua árabe (en efecto, era entonces cuando principiaba a aprenderla), por lo que ha parecido más prudente no aventurar ninguna traducción. También en aquellos momentos estudiaba el griego.
86 La palabra hebrea ha sido traducida por Miguel Collado, profesor de hebreo de la Facultad de Teología de Valencia a quien le agradezco su ayuda.
87 En efecto, en su Curso Elemental de Botánica (1795, p. 5 del prólogo a la segunda edición) incluye: “En obsequio de los mismos discípulos más adelantados he cuidado de reimprimir en Madrid los Fundamentos Botánicos del mismo Linneo en latín y castellano, y su Philosophia Botanica con varias anotaciones, explicaciones y adiciones, que facilitan a los principiantes la inteligencia de una obra tan clásica e importante”, detalle que habla bien del controvertido Gómez Ortega.
88 También es posible que esta persona –con esta denominación– sea Joseph Rodríguez González (1770-1824), matemático y astrónomo del cual se sabe que al menos entre 1801 y 1803 estudiaba botánica (al tiempo que impartía Matemáticas en la Universidad de Santiago).
89 Debe ser Mariano Luis de Urquijo, primer ministro cesado el 13 de diciembre de 1800; la grafía Urquijú es, pues, una gracia.
90 Debe referirse a la puerta que da al Museo del Prado pues, ya desde su construcción, parte de su perímetro “quedó cerrado por una verja de hierro” (Maldonado Polo 2013, p. 93) que da a ese lugar.
91 Curiosamente Barnades murió ese mismo año de 1801. Aunque, en este caso, el sentido de la expresión latina es “¡uff!, gracias a Dios que acabó la clase”.