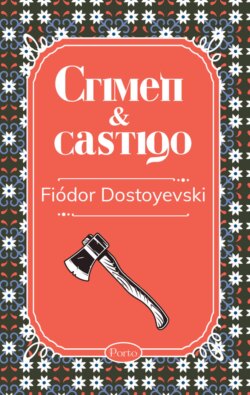Читать книгу Crimen y castigo - Fiódor Dostoyevski - Страница 10
Capítulo VI
ОглавлениеMás tarde, Raskólnikov descubrió por casualidad por qué el buhonero y su esposa habían invitado a Lizaveta. Era un asunto muy ordinario y no tenía nada de excepcional. Una familia llegada a la ciudad y reducida a la pobreza estaba vendiendo sus enseres y la ropa, todas las cosas de las mujeres. Como las posesiones habrían alcanzado un precio bajo en el mercado, buscaban un comerciante. Este era el negocio de Lizaveta. Ella se encargaba de estos trabajos y la contrataban con frecuencia, ya que era muy honesta y siempre fijaba un precio justo y lo cumplía. Por lo general, hablaba poco y, como ya hemos dicho, era muy sumisa y tímida.
Pero Raskólnikov se había vuelto supersticioso. Las huellas de la superstición permanecieron en él mucho tiempo y eran evidentes. Frente a esto no podía evitar ver algo extraño y misterioso, por así decirlo, por la presencia de algunas peculiaridades. El invierno anterior un estudiante que conocía, llamado Pokorev, que se había ido a Harkov, le había dado, por casualidad en una conversación, la dirección de Alyona Ivánovna, la antigua prestamista, por si quería empeñar algo. Durante mucho tiempo no acudió a ella, pues tenía clases y se las arreglaba para salir adelante de alguna manera. Hace seis semanas que había recordado la dirección. Tenía dos artículos que podían ser empeñados: el viejo reloj de plata de su padre y un pequeño anillo de oro con tres piedras rojas, un regalo de su hermana en la despedida. Decidió llevarse el anillo. Cuando encontró a la anciana, sintió una repulsión insuperable por ella a primera vista, aunque no conocía nada de ella. Consiguió dos rublos y entró en una miserable taberna de camino a casa.
Pidió un té, sesentó y se sumió en una profunda reflexión. Una extraña idea picoteaba su cerebro como un pollo en el huevo y le absorbía con violencia. Casi a su lado, en la mesa siguiente, estaba sentado un estudiante, a quien no conocía y nunca había visto, y junto a él estaba un joven oficial. Habían jugado una partida de billar y se pusieron a tomar el té. De repente, oyó que el estudiante le hablaba al oficial de la prestamista Alyona Ivánovna y le dio su dirección. Esto le pareció extraño a Raskólnikov. Acababa de venir de ella y aquí, de inmediato, escuchó su nombre. Por supuesto, era una casualidad, pero no podía desprenderse de cierta sensación y, aquí, alguien parecía estar hablándole. El estudiante comenzó a contarle a su amigo varios detalles sobre Alyona Ivánovna.
“Ella es de clase”, dijo. “Siempre puedes conseguir dinero de ella. Es tan rica como un judío, puede darte cinco mil rublos a la vez y no está dispuesta a perdonar un rublo de intereses. Muchos de nuestros compañeros han tenido tratos con ella. Pero es una vieja arpía horrible...”, y empezó a describir lo rencorosa e insegura que era, puesto que si te retrasabas solo un día con tus intereses se perdía la prenda o cómo daba un cuarto del valor de un artículo y se llevaba el cinco y hasta el siete por ciento al mes y así sucesivamente. El estudiante siguió hablando, diciendo que tenía una hermana Lizaveta, una desdichada criaturita a la que le pegaba continuamente y la mantenía como a una niña pequeña, aunque Lizaveta medía por lo menos dos metros de altura.
“Es todo un fenómeno”, gritó el estudiante y se rió. Empezaron a hablar de Lizaveta. El estudiante hablaba de ella con un gusto especial y no paraba de reírse y el oficial le escuchó con gran interés y le pidió que enviara a Lizaveta a hacer unos remiendos para él. Raskólnikov no se perdió ni una palabra y se enteró de todo. Lizaveta era más joven que la anciana y era su hermanastra, siendo hija de otra madre. Tenía treinta y cinco años. Laboraba día y noche para su hermana y, además de cocinar y lavar, cosía y trabajaba como carbonera y le daba a su hermana todo lo que ganaba. No se atrevía a aceptar un encargo o un trabajo de ningún tipo sin el permiso de la vieja.
La anciana ya había hecho su testamento y Lizaveta sabía que por este testamento no recibiría ni un centavo; nada más que los muebles, las sillas y demás. Todo el dinero se lo dejaba a un monasterio en la provincia de N, para que se rezara por ella a perpetuidad. Lizaveta era de un rango inferior que su hermana, soltera y de aspecto tosco, notablemente alta y con unos pies largos que parecían estar doblados hacia fuera. Llevaba siempre zapatos de piel de cabra y se mantenía limpia. Lo que al estudiante más le causaba sorpresa y diversión era el hecho que Lizaveta estuviera siempre embarazada.
“Pero usted dice que es horrible”, detalló el oficial. “Sí, tiene la piel muy oscura y parece un soldado pero uno se da cuenta de que no lo es en absoluto. Tiene una cara y unos ojos muy bonitos y la prueba de ello es que mucha gente se siente atraída por ella. Es una criatura tan suave y gentil, dispuesta a soportar cualquier cosa, siempre dispuesta, dispuesta a todo. Y su sonrisa es realmente muy dulce”.
“Parece que tú también la encuentras atractiva”, se rió el oficial.
“Por su rareza. No, te diré algo. Podría matar a esa maldita anciana y quedarme con su dinero”, le aseguró, “sin el más mínimo remordimiento de conciencia”, añadió el estudiante con calidez. El oficial volvió a reírse mientras Raskólnikov se estremecía.
¡Qué extraño era aquello!
“Escucha, quiero hacerte una pregunta muy seria”, dijo acaloradamente el estudiante. “Estaba bromeando, por supuesto, pero mire: por un lado tenemos a una vieja estúpida, insensata, inútil, rencorosa, enferma y horrible, que no solo es inútil, sino que no tiene ni idea de lo que quiere en la vida y que morirá en uno o dos días. ¿Entiendes? ¿Entiendes?”.
“Sí, sí, lo entiendo”, respondió el oficial, observando atentamente a su compañero exaltado.
“Bien, escuche entonces. Por otra parte, hay miles de vidas de jóvenes, frescas, tiradas a la basura por falta de ayuda en todas partes. Cientas de miles de buenas acciones podrían hacerse para ayudar con el dinero de esa anciana que será enterrado en un monasterio. Cientos, miles tal vez, podrían encaminarse por el buen camino. Docenas de familias se salvarían de la indigencia, de la ruina, del vicio, de los hospitales y todo con su dinero. Matarla, tomar su dinero y con la ayuda de este realizar un servicio a la humanidad por el bien de todos… ¿Qué te parece? ¿Crees que un pequeño crimen no sería borrado por miles de buenas acciones? Por una vida se salvarían miles de la corrupción y la decadencia. Una muerte y cien vidas a cambio: ¡Es simple aritmética! Además, ¿qué valor tiene la vida de esa vieja enfermiza, estúpida y malhumorada en la balanza de la existencia? No más que la vida de un piojo, de un escarabajo negro, menos de hecho, porque la vieja está haciendo daño. Ella está desgastando la vida de otros. El otro día mordió el dedo de Lizaveta por despecho y casi deben amputárselo”.
“Por supuesto que no merece vivir”, comentó el oficial “pero ahí está, es la naturaleza”.
“Oh, bien, hermano, pero tenemos que corregir y dirigir la naturaleza y si no fuera por eso nos ahogaríamos en un océano de prejuicios. Si no fuera por eso, nunca habría existido un gran hombre. Hablan del deber, de la conciencia; no quiero decir nada contra el deber y la conciencia pero la cuestión es qué entendemos por ellos. Escucha-”.
“Espera, yo tengo otra pregunta que hacerte”.
“¿Cuál?”.
“Usted está hablando y hablando mucho pero dígame, ¿mataría usted a la anciana?”.
“¡Por supuesto que no! Solo estaba discutiendo si había justicia en ello... No tiene nada que ver conmigo...”.
“Creo que si usted mismo no lo haría entonces no hay justicia al respecto... Juguemos otra partida”.
Raskólnikov estaba violentamente agitado. Por supuesto, se trataba de todo un discurso y un pensamiento juvenil ordinario, como el que había oído antes en diferentes formas y sobre diferentes temas. Pero ¿por qué había oído por casualidad una discusión de ideas en el mismo momento en que su propio cerebro estaba concibiendo... las mismas ideas? Y ¿por qué justo en el momento en que había sembrado la semilla de esa idea sobre la anciana había escuchado de inmediato una conversación sobre ella? Esta coincidencia siempre le pareció extraña.
Esta charla trivial en una taberna tuvo una inmensa influencia sobre él y su acción posterior, como si realmente algo estuviera preordenado, algún indicio que lo guiaba...
Al volver del Mercado del Heno se tiró en el sofá y se sentó durante una hora entera sin moverse. Mientras tanto, oscurecía. No tenía vela y, de hecho, no se le ocurirría encenderla. Nunca pudo recordar si en ese momento se le pasó alguna idea por la cabeza. Por fin fue consciente de su fiebre y sus escalofríos y se dio cuenta, con alivio, de que podía acostarse en el sofá. Pronto se apoderó de él un sueño pesado, como si lo aplastara.
Durmió un tiempo largo y sin soñar. Nastasya, al entrar en su habitación a las diez de la mañana siguiente, tuvo dificultades para despertarlo. Le trajo pan y té. El té era de nuevo la segunda infusión y de nuevo en su propia tetera. “¡Dios mío, cómo duerme!”, exclamó indignada. “Y siempre está dormido”.
Se levantó con un esfuerzo. Le dolía la cabeza. Se levantó, dio una vuelta por su ático y se hundió de nuevo en el sofá.
“¡Se va a dormir otra vez!”, gritó Nastasya. “¿Estás enfermo?”.
Él no respondió.
“¿Quieres un poco de té?”.
“Después”, dijo con un esfuerzo, cerrando los ojos y volviéndose hacia la pared. Nastasya estaba de pie junto a él. “Tal vez sí está enfermo”, dijo ella, se dio la vuelta y salió. Volvió a entrar a las dos, con sopa. Él estaba tumbado como antes. El té seguía sin tocar. Nastasya se sintió ofendida y comenzó a despertarlo con furia.
“¿Por qué estás tumbado como un tronco?”, le dijo mirándolo con repulsión.
Él se levantó y se sentó de nuevo pero no dijo nada y fijó la mirada al suelo.
“¿Estás enfermo o no?», le preguntó Nastasya pero tampoco obtuvo respuesta. “Será mejor que salgas a respirar un poco de aire”, dijo tras una pausa.”¿Te lo vas a comer o no?”.
“Después”, dijo débilmente. “Puedes irte” y le indicó que saliera. Ella se quedó un poco más, lo miró con compasión y salió. Unos minutos después, él levantó los ojos y observó durante un largo rato el té y la sopa. Luego tomó el pan, cogió una cuchara y empezó a comer. Comió un poco, tres o cuatro cucharadas, sin apetito, como si fuera un hábito. La cabeza le dolía menos después de comer. Se tumbó de nuevo en el sofá pero ahora no podía dormir; se quedó tumbado sin moverse, con la cara en la almohada. Le atormentaban los sueños diurnos tan extraños. En uno de ellos, que se repetía una y otra vez, creyó que estaba en África, en Egipto, en una especie de oasis. La caravana descansaba, con los camellos tranquilos y pacíficos y las palmeras formando un círculo perfecto; todo el grupo estaba cenando pero él bebía agua de un manantial que fluía a borbotones cerca de allí. Estaba tan fresca, era maravillosa, azul y fría, corría entre las piedras de colores y sobre la arena limpia que brillaba aquí y allá como el oro... De repente, oyó el sonido de un reloj. Se puso en marcha, se despertó, levantó la cabeza, miró por la ventana y, al ver lo tarde que era, se paró de golpe, como si alguien lo hubiera sacado del sofá. Se arrastró de puntillas hasta la puerta, la abrió sigilosamente y comenzó a escuchar en la escalera. Su corazón latía con estruendos. Pero todo estaba tranquilo en las escaleras, como si el mundo estuviera dormido... Le pareció extraño y monstruoso que pudiera haber dormido en tal olvido del día anterior sin hacer nada. No había preparado nada todavía... y mientras tanto, tal vez, ya eran las seis.
Su somnolencia y estupefacción fueron seguidas de una extraordinaria, febril, como distraída, prisa. Pero los preparativos que había que hacer eran pocos. Concentró todas sus energías en pensar en todo y no olvidarse de nada; su corazón seguía latiendo y latiendo de tal manera que apenas podía respirar. Primero tuvo que hacer un lazo y coserlo en su abrigo, un trabajo breve. Rebuscó debajo de la almohada y sacó una camisa vieja y desgastada, sin lavar. De sus trapos arrancó una tira larga, de un par de centímetros de ancho y unos dieciséis de largo. Dobló esta tira en dos, se quitó su amplio y fuerte abrigo de verano (su única prenda exterior) y comenzó a coserla bajo la sisa izquierda. Le temblaban las manos mientras cosía pero lo hizo con éxito para que no se viera nada por fuera cuando se puso de nuevo el abrigo.
La aguja y el hilo los había preparado mucho antes y estaban sobre un papel en su mesa. En cuanto al lazo, era un ingenioso dispositivo propio. El lazo estaba destinado al hacha. Le era imposible llevar el hacha por la calle en sus manos y si la escondía bajo su abrigo habría tenido que sostenerla con la mano, lo que se habría notado. Ahora solo tenía que poner la cabeza del hacha en el lazo y colgarla tranquilamente bajo su brazo, en el interior. Poniendo la mano en el bolsillo de su abrigo, podía sostener el extremo del mango hasta el final, para que no se balanceara. Como el abrigo estaba muy lleno, un abrigo normal, no se podía ver desde fuera que sostenía algo con la mano que estaba en el bolsillo. Este lazo, también, lo había diseñado quince días antes.
Cuando terminó con esto, metió la mano en una pequeña abertura entre el sofá y el suelo, tanteó en la esquina izquierda y sacó la prenda que había escondido y preparado mucho antes. Esta prenda era, sin embargo, solo un trozo de madera suavemente cepillado, del tamaño y el grosor de una pitillera de plata. Recogió este trozo de madera en uno de sus paseos, en un patio donde había una especie de taller. Después añadió a la madera un fino trozo de hierro liso que también había recogido en la calle. Colocando el hierro, que era un poco más pequeño, sobre el trozo de madera, los sujetó con firmeza, cruzando y volviendo a cruzar el hilo alrededor de ellos. Luego los envolvió con cuidado y delicadeza en un papel blanco y limpio y ató el paquete de manera que fuera muy difícil desatarlo.
Este era para distraer la atención de la anciana durante un tiempo mientras trataba de deshacer el nudo y así ganar un momento. La tira de hierro se añadió para dar peso y que la mujer no adivinase en el primer minuto que la “cosa” era de madera. Todo esto había sido guardado de antemano bajo el sofá. Estaba listo para salir cuando escuchó a alguien de repente en el patio decir:
‘Hace mucho tiempo que dieron las seis’.
‘¡Hace mucho tiempo! ¡Dios mío!’.
Escuchó aquello y se precipitó hacia la puerta, cogió su sombrero y comenzó a bajar sus trece escalones con cautela, sin hacer ruido, como un gato. Todavía tenía que hacer lo más importante: robar el hacha de la cocina. Ya había decidido hace tiempo que la hazaña debía hacerse con un hacha específica. También tenía una podadera de bolsillo pero no podía confiar en la navaja y menos aun en su propia fuerza, por lo que se decidió por el hacha. En este punto podemos notar una peculiaridad en lo que respecta a todas sus resoluciones finales, las cuales contenían una extraña característica: cuanto más definitivas eran, más horribles y más absurdas se volvían frente a sus ojos.
A pesar de toda su agonizante lucha interior, no pudo realmente creer en la realización de sus planes ni por un solo instante, en todo ese tiempo. En efecto, si hubiera ocurrido que todo, hasta el más mínimo punto, fuera considerado y no quedara ninguna incertidumbre, parece que él hubiera renunciado a ello, por ser algo absurdo, monstruoso e imposible. Pero quedaba toda una masa de puntos no resueltos e incertidumbres. En cuanto a conseguir el hacha, ese asunto insignificante no le costó ninguna ansiedad, pues nada podía ser más fácil. Nastasya estaba siempre fuera de casa, sobre todo por las tardes. Iba a ver a los vecinos o a la tienda y siempre dejaba la puerta. Era la razón por la que la casera siempre la regañaba. De modo que cuando llegara el momento, solo tenía que ir tranquilo hasta la cocina y coger el hacha y una hora más tarde (cuando todo hubiera terminado) entrar y ponerla de nuevo.
Pero estos eran puntos estaban cargados de incertidumbre. Suponiendo que él llegara una hora más tarde para devolverla y Nastasya ya estuviera en el lugar, él tendría que pasar a su lado y esperar hasta que ella saliera de nuevo. Pero suponiendo que ella, en ese momento, necesitara el hacha, la buscara y diera un grito, eso significaría una sospecha o al menos... motivos para sospechar. Pero todo eso eran nimiedades que ni siquiera había empezado a considerar y no tenía tiempo para ello. Estaba pensando en el punto principal y posponía los detalles insignificantes hasta que tuviera que pensar en ellos, aunque eso parecía, a todas luces, inalcanzable. Al menos para él. No podía imaginar, por ejemplo, que alguna vez dejara de pensar, se levantara y se dirigiera allí... Incluso su último experimento (es decir, su visita con el objeto de hacer un último reconocimiento del lugar) era un simple intento de experimento, lejos de ser el verdadero, como decir ‘listo, vamos a probarlo, ¡por qué quedarme aquí soñar con ello!’ para en seguida derrumbarse y huir maldiciéndose a sí mismo en un frenesí.
Mientras tanto, en lo que respecta a la cuestión moral, parecía que su análisis era completo; su casuística se había vuelto aguda como una navaja y no podía encontrar objeciones racionales en sí mismo. Aunque en última instancia, había dejado de creer en sí mismo. De forma obstinada, buscó argumentos en todas las direcciones, tratando de encontrar cualquier cosa, como si alguien le obligara y le arrastrara a ello.
Al principio (mucho antes de hecho) había estado muy ocupado con una pregunta: ¿Por qué casi todos los crímenes se ocultan tan mal y se detectan tan fácilmente y por qué casi todos los criminales dejan rastros tan evidentes? Había llegado a muchas conclusiones diferentes y curiosas. En su opinión, esto se debía, no tanto a la naturaleza del crimen sino del criminal.
Casi todos los criminales están sujetos a una falta de voluntad y de raciocinio por causa de una imprudencia infantil y esto ocurre en el momento en el que la prudencia y la cautela son más esenciales que nunca. Creía firmemente que este eclipse entre la razón y la falta de voluntad atacaba al hombre como una enfermedad, se desarrollaba de forma gradual y alcanzaba su punto más alto justo antes de la perpetración del delito, luego continuaba con cierto nivel de violencia al momento del crimen, según el caso, más o menos tiempo después y luego desaparece como cualquier otra enfermedad.
La cuestión de si la enfermedad daba pie para el delito o si el delito, por su propia naturaleza, va siempre acompañado de algo parecido a una enfermedad, todavía no lo podía definir. Cuando llegó a estas conclusiones, decidió que en todo caso no podía haber una reacción tan mórbida, que su razón y su voluntad permanecerían intactas en el momento de llevar a cabo su designio, por la sencilla razón de que su designio ‘no era un crimen...’. Omitiremos todos los caminos que lo llevaron a esta conclusión, ya que nos hemos adelantado demasiado... Podemos solo agregar que la vida y las dificultades prácticas, puramente materiales, ocupaban un lugar secundario en su mente. ‘Uno debe mantener la fuerza de voluntad y la razón para hacer frente a ellas y todas serán superadas en el momento en que uno se familiarice con los más mínimos detalles del negocio...’.
Pero esta preparación nunca comenzó. Sus decisiones finales no le generaban mucha confianza y cuando llegó la hora todo sucedió de manera diferente, de forma accidental e inesperada. Una circunstancia insignificante alteró sus cálculos antes de que saliera de la escalera. Cuando llegó a la cocina, cuya puerta estaba abierta como de costumbre, miró cautelosamente para ver si, en ausencia de Nastasya, la dueña estaba allí, o de no ser así, si la puerta de su habitación estaba cerrada, para que no se asomara cuando él entrara por el hacha. Pero cuál fue su asombro cuando vio que Nastasya no solo estaba en la cocina, sino que estaba ocupada ahí, sacando la ropa de un cesto y colgándola en un tendedero.
Al verlo, dejó de colgar la ropa, se dio la vuelta y lo miró fijamente todo el tiempo que él pasaba. Él apartó sus ojos y pasó de largo como si no se hubiera dado cuenta de nada. Pero era el fin de todo: ¡No tenía el hacha! Estaba abrumado.
‘¿Qué me hizo pensar ...?’, reflexionó mientras pasaba por debajo de la puerta, ‘¿Qué me hizo pensar que era seguro que ella no estaría en este momento? ¿Por qué, por qué, por qué lo supuse con tanta certeza?’. Se sintió abatido e incluso humillado. Su ira era tal que hubiera podido reírse de sí mismo... Una sorda rabia animal hervía en su interior. Se quedó dudando en la puerta.
Salir a la calle a dar un paseo, por la apariencia, era repugnante, tanto como volver a su habitación. ‘¡Qué oportunidad he perdido para siempre!’, murmuró de pie y sin rumbo en el portal, justo enfrente del pequeño cuarto oscuro del portero, que también estaba abierto. De repente se puso en marcha.
Desde el cuarto del portero, a dos pasos de él, algo que brillaba debajo del banco de la derecha le llamó la atención... Miró a su alrededor: nadie. Se acercó a la habitación de puntillas, bajó dos escalones y, con voz débil, llamó al portero.
‘Sí, no está en casa. Pero debe andar en algún lugar cercano, en el patio por ejemplo, porque la puerta está abierta de par en par’. Se precipitó hacia el hacha (era un hacha) y la sacó de debajo del banco, donde yacía entre dos trozos de madera. En seguida, antes de salir, la sujetó en el lazo, se metió las dos manos en los bolsillos y salió de la habitación. ¡Nadie había reparado en él! ‘Cuando la razón falla, el diablo ayuda’, pensó con una extraña sonrisa.
Esta oportunidad le subió el ánimo extraordinariamente. Caminó tranquilo y con calma, sin prisa, para no despertar sospechas. Apenas miraba a los transeúntes y evitaba mirarlos a la cara en absoluto, para ser lo menos llamativo posible. De golpe pensó en su sombrero. ‘¡Cielos! Tenía el dinero antes de ayer y no conseguí una gorra para ponerme en su lugar’. Una grosería surgió del fondo de su alma.
Mirando una tienda, por el rabillo del ojo, vio por un reloj en la pared que eran las siete y diez minutos. Tuvo que apresurarse y, al mismo tiempo, dar la vuelta para acercarse a la casa por el otro lado. Cuando se imaginaba esto en el pasado pensaba que tendría mucho miedo. Pero ahora no tenía miedo en absoluto. Su mente estaba, incluso, ocupada por asuntos irrelevantes, pero nada que le quitara mucho tiempo. Al pasar por el jardín Yusupov, su mente estuvo absorta en la construcción de grandes fuentes y en su efecto refrescante en el ambiente de todas las plazas. Por partes, se fue convenciendo de que si el jardín de verano se extendiera hasta el campo de Marte y, tal vez, se uniera al jardín del Palacio Miháilov, sería algo espléndido y un gran beneficio para la ciudad.
Luego se interesó por la cuestión de por qué en todas las grandes ciudades los hombres no están simplemente impulsados por la necesidad, sino que de alguna manera peculiar se inclinan a vivir en aquellas partes de la ciudad donde no hay jardines ni fuentes; donde hay más suciedad y malos olores y todo tipo de asquerosidad. Entonces sus propios paseos por el Mercado del Heno le vinieron a la mente y por un momento despertó a la realidad. ‘Qué tontería’, pensó, ‘¡Mejor no pensar en nada! Tal vez los hombres llevados a la ejecución se aferran mentalmente a cualquier objeto que se encuentre en el camino’, se dijo pero este pensamiento pasó como un relámpago. Se apresuró a despedir estas ideas y cuando se dio cuenta, ya estaba en la puerta. Un reloj en algún lugar sonó una vez.
‘¿Qué? ¿Pueden ser las siete y media? Imposible, debo hacerlo rápido’.
Por suerte para él, una vez más todo salió bien en las puertas: en ese mismo momento, como si fuera para su beneficio, un enorme carro de heno que acababa de entrar por la puerta le tapó por completo al pasar. El carro apenas tuvo tiempo de entrar en el patio antes de que él se deslizara en un instante hacia a la derecha. Al otro lado del vagón pudo escuchar gritos y peleas pero nadie se fijó en él y con nadie se topó. Muchas ventanas que daban a aquel enorme patio cuadrangular estaban abiertas en ese momento pero él no levantó la cabeza. No tenía fuerzas para hacerlo. La escalera que conducía a la habitación de la anciana estaba cerca, justo a la derecha del portal.
Ya estaba en la escalera... Tomó aire, apretó la mano contra su corazón palpitante y una vez más, buscando el hacha, la puso en su sitio, comenzó a ascender suave y cautelosamente las escaleras, escuchando cada minuto, pero las escaleras también estaban desiertas y no encontró a nadie. Uno de los apartamentos del primer piso estaba abierto de par en par y algunos pintores estaban trabajando en él pero no lo determinaron. Se quedó quieto, pensó un minuto y continuó. ‘Por supuesto, sería mejor que no estuvieran aquí, pero... ya estoy dos pisos arriba de ellos’. Y allí estaba el cuarto piso, aquí estaba la puerta, aquí estaba el piso de enfrente, el vacío.
El piso debajo de la anciana estaba aparentemente vacío también. La tarjeta de visita clavada en la puerta había sido arrancada. Se quedó sin aliento. Por un instante, un pensamiento flotó en su mente: ‘¿Debo regresar?’. Pero no respondió y se puso a escuchar en la puerta de la anciana… un silencio sepulcral. Luego volvió a escuchar en la escalera, escuchó larga y con atención, luego miró por última vez a su alrededor, se recompuso, se levantó y volvió a probar el hacha en el lazo. ‘¿Estoy muy pálido?’, se preguntó. ‘¿No estoy evidentemente agitado?Ella esdesconfiada...¿Debería esperar un poco más... hasta que mi corazón deje de latir?’.
Pero su corazón no se apaciguó. Al contrario, como si se tratara de un despecho, palpitaba cada vez con más violencia. No pudo aguantar más, así que extendió la mano hacia la campana y tocó. Medio minuto después volvió a tocar con más fuerza. No hubo respuesta. Seguir tocando era inútil y estaba fuera de lugar. La anciana estaba, por supuesto, en casa, pero sospechaba de algo y estaba sola. Él conocía sus costumbres y una vez más puso el oído en la puerta. Una de dos: o bien sus sentidos eran muy agudos (lo que es difícil de suponer) o el sonido llegaba muy claro. De cualquier manera oyó algo como el toque cauteloso de una mano en la cerradura y el susurro de una falda en la misma puerta: alguien se encontraba, con cierto sigilo, cerca de la cerradura y justo como pasaba en el exterior, alguien estaba escuchando desde adentro y parecía tener el oído puesto en la puerta.
Él se movió un poco a propósito y murmuró algo en voz alta para que no tuviera la apariencia de estar escondido, luego tocó por tercera vez, pero en silencio, con sobriedad y sin impaciencia. Al recordarlo después, aquel momento se le quedó grabado para siempre y no pudo entender cómo había tenido tal astucia, pues su mente estaba nublada por momentos y era casi inconsciente de su cuerpo... Un instante después oyó el pestillo abierto.