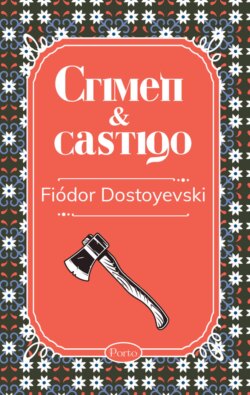Читать книгу Crimen y castigo - Fiódor Dostoyevski - Страница 6
Capítulo II
ОглавлениеRaskólnikov no estaba acostumbrado a las multitudes y, como hemos dicho antes, evitaba a la sociedad de todo tipo, todavía más en los últimos días. Pero ahora, de repente, sintió el deseo de estar con otra gente. Algo nuevo parecía estar ocurriendo en su interior y con ello sentía una especie de sed de compañía. Él estaba tan cansado después de todo un mes de solitaria tristeza y de excitación sombría que anhelaba descansar, aunque fuera por un momento, en otro mundo y, a pesar de la suciedad de los alrededores, se alegró de permanecer en la taberna.
El dueño del establecimiento estaba en otra habitación pero a menudo bajaba algunos escalones para estar en la sala principal, con sus alegres botas alquitranadas, con la parte superior roja, que se veían antes que el resto de su persona. Llevaba un abrigo completo y un chaleco de raso negro horriblemente grasiento, sin corbata y toda su cara parecía untada de aceite, como una cerradura de hierro. En el mostrador había un chico de unos catorce años y otro algo más joven que entregaba lo que le pedían. Sobre el mostrador descansaban algunas rodajas de pepino, trozos de pan negro seco y algo de pescado, cortado en trozos pequeños, todo oliendo muy mal.
Aquello estaba insufriblemente cerca y orquestaban un ambiente tan pesado que cinco minutos en tal atmósfera podrían emborrachar a un hombre. Hay encuentros fortuitos con desconocidos que nos interesan desde el primer momento, antes de que se pronuncie una palabra. Esa fue la impresión que causó en Raskólnikov la persona sentada a poca distancia de él, que parecía un oficinista jubilado. El joven recordaba a menudo esta impresión y hasta la atribuyó a un presentimiento.
Miró repetidamente al oficinista, en parte, sin duda, porque este le miraba con insistencia y evidente deseo de entablar una conversación. El oficinista parecía acostumbrado a la compañía de las demás personas de la sala, incluyendo al tabernero, pero ya estaba cansado de ellos y mostraba un desprecio condescendiente, por ser personas de la cultura y de la posición inferior a la suya, con los que era inútil conversar. Era un hombre de más de cincuenta años, calvo y canoso, de mediana estatura y complexión robusta. Su rostro, hinchado por el consumo continuo de alcohol, era amarillo, incluso verdoso, con los párpados hinchados, en los cuales brillaban unos ojos rojizos y afilados como pequeñas grietas. Pero había algo muy extraño en él: una luz en sus ojos, como si se tratara de un sentimiento intenso, incluso un pensamiento o inteligencia, pero al mismo tiempo se veía un destello de algo parecido a la locura. Llevaba un viejo abrigo negro irremediablemente rasgado al que le faltaban todos los botones, excepto uno, y ese lo tenía abrochado, aferrándose a este último rastro de respetabilidad. Vestía una camisa cubierta de manchas y sobresalía de su chaleco de lona. Como un oficinista, no llevaba barba ni bigote pero hacía tanto no se rasuraba que su barbilla parecía un cepillo grisáceo. Sí había algo respetable en él, como un oficial que tiene sus modales. Pero estaba inquieto; se alborotaba el pelo y de vez en cuando dejaba caer la cabeza entre las manos, apoyando con desánimo los codos sobre la mesa manchada y pegajosa. Por fin miró fijamente a Raskólnikov y dijo en voz alta y con decisión:
“¿Puedo aventurarme, honorable señor, a entablar con usted una cortés conversación? Ya que, aunque su exterior no impone respeto, mi experiencia me advierte que es usted un hombre educado y no acostumbrado a la bebida. Siempre he respetado la educación cuando está unida a sentimientos genuinos y además soy un consejero titular de rango. Marmeládov, tal es mi apellido; consejero titular. Me atrevo a preguntar: ¿has prestado servicio?”.
“No, estoy estudiando”, respondió el joven, algo sorprendido por el estilo grandilocuente del señor y la forma tan directa de dirigirse a él.
A pesar de aquel deseo momentáneo por tener de cualquier tipo de compañía. Cuando el oficinista se dirigió a él sintió inmediatamente su habitual aversión irritable e inquieta por cualquier extraño que se acercara o intentara acercarse a él.
“Entonces, un estudiante o un antiguo estudiante “, exclamó el empleado. “Justo lo que pensaba. Soy un hombre con experiencia, una inmensa experiencia, señor…” y se golpeó la frente con los dedos en señal de autoaprobación. “¡Usted ha sido estudiante o ha asistido a alguna institución intelectual... pero permítame”. Luego se levantó, se tambaleó, tomó su jarra y su vaso y se sentó al lado del joven, de cara a él, un poco de lado. Estaba borracho pero hablaba con fluidez y audacia. Solo de vez en cuando perdía el hilo de sus frases y arrastraba las palabras. Se dirigió a Raskólnikov con tanta avidez como si él tampoco hubiera hablado con nadie en un mes.
“Honorable señor”, comenzó casi con solemnidad, “la pobreza no es un vicio, es un dicho verdadero. Pero también sé que la embriaguez no es una virtud y eso es aún más cierto. Pero la mendicidad, honorable señor, la mendicidad es un vicio. En la pobreza todavía puedes conservar tu nobleza de alma innata pero en la mendicidad nunca, nadie. Es por la mendicidad que un hombre no es expulsado de la sociedad humana con un palo, sino que se le barre con una escoba, para que sea lo más humillante posible; y con razón, ya que en la mendicidad estoy dispuesto a ser el primero en humillarme. Honorable señor, hace un mes el señor Lebeziátnikov le dio a mi esposa una paliza y mi esposa es muy diferente a mí. ¿Comprende usted? Permítame hacerle otra pregunta por simple curiosidad: ¿ha pasado alguna vez una noche en una barcaza de heno, en el Neva?”.
“No, no lo he hecho”, respondió Raskólnikov. “¿Qué quiere decir?”.
“Bueno, acabo de llegar de una y es la quinta noche que he dormido así...”, llenó su vaso, lo vació y se detuvo. Los trozos de heno se pegaban a su ropa y a su pelo. Parecía bastante probable que no se hubiera desvestido o bañado en los últimos cinco días. Sus manos, en particular, estaban sucias. Eran gordas y rojas, con las uñas negras. Su conversación despertaba un interés general pero escaso. Los chicos del mostrador se echaron a reír. El dueño de la posada bajó de la habitación superior, aparentemente para escuchar al ‘tipo gracioso’ y se sentó a poca distancia, bostezando pero con dignidad. Evidentemente, Marmeládov era una figura familiar allí y lo más probable es que hubiera adquirido su debilidad por los discursos altisonantes por la costumbre de entablar, con cierta frecuencia, conversaciones con desconocidos que llegaban a la taberna. Este hábito se vuelve una necesidad para algunos borrachos, en especial para aquellos que son cuidados con severidad y se les impone el orden en casa. Por eso, en compañía de otros bebedores, intentan justificarse e, incluso, si es posible, obtener consideración.
El tabernero dijo:
“¡Qué gracioso! ¿Y por qué no trabajas, por qué no estás en tu deber, si estás prestando servicio?”.
“¿Por qué no cumplo con mi deber, señor?”, continuó Marmeládov, dirigiéndose solo a Raskólnikov, como si hubiera sido él quien le hubiera hecho la pregunta, “¿Por qué no cumplo con mi deber? ¿No me duele el corazón por pensar que soy un gusano inútil? Hace un mes, cuando el señor Lebeziátnikov golpeó a mi esposa con sus propias manos y yo estaba borracho, ¿no sufrí? Disculpe, joven, ¿le ha pasado alguna vez... Mmm... Bueno, pedir desesperadamente un préstamo?”.
“Sí, me ha pasado. Pero, ¿qué quiere decir con “desesperadamente”?”.
“Sin esperanza en el sentido más amplio, cuando sabes de antemano que no vas a conseguir nada. Ya sabes, por ejemplo, una certeza previa de que este hombre, este respetado y ejemplar ciudadano, no le dará dinero; y de hecho, les pregunto, ¿por qué habría de hacerlo? ¿Debería? Porque él sabe, por supuesto, que no se lo devolveré. ¿Por compasión? Pero el señor Lebeziátnikov, que se mantiene actualizado con las ideas modernas, explicó el otro día que la compasión está prohibida hoy en día por la propia ciencia y que eso es lo que se hace ahora en Inglaterra, donde hay economía política. ¿Por qué, le pregunto, debería dármela? Y sin embargo, aunque sé de antemano que no lo hará, yo me dirijo a él y...”.
“¿Por qué vas y lo haces?”, agregó Raskólnikov.
“Bueno, cuando uno no tiene a nadie, no puede ir a ningún otro sitio. Porque todo hombre debe tener un lugar al que ir. Ya que hay momentos en los que es absolutamente necesario ir a alguna parte. Cuando mi propia hija salió por primera vez con un billete amarillo2, entonces tuve que ir... (porque mi hija tiene un pasaporte amarillo)”, añadió entre paréntesis, mirando con cierta inquietud al joven. “No importa, señor, no importa”, continuó apresuradamente y con aparente compostura cuando los dos chicos del mostrador se rieron y hasta el tabernero sonrió. “¡No me confunde el meneo de sus cabezas! Porque todo el mundo lo sabe ya y todo lo que es secreto se hace público. Yo lo acepto todo, no con desprecio, sino con humildad. Que así sea. Que así sea. ¡Contempla al hombre! Perdona, joven, ¿puedes…? No, para decirlo más fuerte y más claramente; no ‘puedes’ sino ¿te atreves a afirmar, mirándome, que no soy un cerdo?”.
El joven no respondió ni una palabra.
“Bien”, el orador comenzó de nuevo con firmeza e incluso con dignidad, después de esperar a que las risas de la sala se apagaran. “Bueno, que así sea, yo soy un cerdo, ¡pero ella es una dama! Yo tengo la apariencia de una bestia pero Katerina Ivánovna, mi esposa, es una persona educada y es hija de un oficial. Es cierto que soy un sinvergüenza pero ella es una mujer de corazón noble, llena de sentimientos, refinada por la educación. Y sin embargo... ¡Oh, si ella sintiera algo por mí! Honorable señor, honorable señor, usted sabe que todo hombre debería tener al menos un lugar donde alguien sienta algo por él. Pero Katerina Ivánovna, aunque es magnánima, es injusta.... Y sin embargo, aunque me doy cuenta de que cuando me tira del pelo lo hace solo por compasión, repito sin vergüenza, me tira de los cabellos, joven”, declaró con redoblada dignidad al oír de nuevo las risitas. “Pero, Dios mío, si ella se limitara a una vez a.... ¡Pero no, no! ¡Todo es en vano y es inútil hablar! ¡Es inútil hablar! Porque más de una vez, mi deseo se hizo realidad y más de una vez ella ha sentido algo por mí, pero... ¡así es mi destino y soy una bestia por naturaleza!”.
“Más bien”, aseguró el dueño de la posada bostezando.
Marmeládov golpeó con decisión su puño sobre la mesa. “¡Tal es mi destino! ¿Sabe usted, señor, sabe usted, que he vendido hasta sus propias medias para beber? No sus zapatos... eso estaría más o menos en el orden de las cosas, pero sus medias… ¡He vendido sus medias por la bebida! Su chal de mohair lo vendí por la bebida, un regalo que le hice hace mucho tiempo, algo de su propiedad, no mía. Vivimos en una habitación fría y ella se ha resfriado en este invierno. Ha empezado a toser y a escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños y Katerina Ivánovna trabaja de la mañana a la noche, fregando, fregando, limpiando y bañando a los niños porque está acostumbrada a la limpieza desde pequeña. Pero su pecho es débil y tiene tendencia a la tuberculosis, ¡y yo lo noto! ¿Crees que no lo siento? Y cuanto más bebo más lo siento. Por eso también bebo. Trato de encontrar simpatía y sentimiento en la bebida... Bebo para poder sufrir el doble”. Luego, como si estuviera desesperado, inclinó su cabeza sobre la mesa. “Joven”, continuó levantando de nuevo la cabeza, “me parece leer en su rostro alguna preocupación. Cuando usted entró la leí y por eso me dirigí a usted de una vez. Porque al contarle la historia de mi vida no deseo convertirme en el hazmerreír de estos desocupados, que de hecho ya lo saben todo, sino que busco un hombre con sentimientos y educación. Sepa entonces que mi esposa fue educada en una escuela de clase alta para las hijas de los nobles y al salir bailó el baile del chal, ante el gobernador y otras personalidades, por lo que se le entregó una medalla de oro y un certificado de mérito. La medalla... bueno, la medalla por supuesto se vendió hace mucho tiempo pero el certificado de mérito todavía está en su baúl y no hace mucho se lo mostró a nuestra casera. Aunque ella nunca está en buenos términos con la casera, quería contarle a alguien sus honores pasados y sobre los días felices que se han ido. No la condeno por ello, no la culpo, porque lo único que le queda es el recuerdo del pasado y todo lo demás es polvo y cenizas. Sí, sí, es una dama de espíritu, orgullosa y decidida. Friega los suelos y no tiene más que pan negro para comer pero no permite que le falten al respeto. Es por eso que ella no quiso pasar por alto los desplantes del Sr. Lebeziátnikov. Por eso, cuando le dio una paliza, ella se fue a la cama, más por la herida en sus sentimientos que por los golpes. Era viuda cuando nos casamos, con tres hijos, uno más pequeño que el otro. Se casó, por amor, con su primer marido: un oficial de infantería. Huyó con él de la casa de su padre. Estaba muy encariñada con su marido pero él cedió a las cartas, se metió en problemas y con ello murió. Solía golpearla al final y, aunque ella le devolvió los golpes (de lo que tengo pruebas documentales auténticas) hasta el día de hoy habla de él con orgullo y me lo echa en cara. Yo me alegro, me alegro que, aunque solo sea en la imaginación, ella piense en que una vez fue feliz... Porque al final se quedó pobre, con tres hijos en un distrito salvaje y remoto donde yo me encontraba en ese momento; y la dejaron en tan desesperada pobreza que, aunque he visto muchos altibajos de todo tipo, no me siento capaz de describirlo. Todos sus parientes la abandonaron. Ella era orgullosa, también, excesivamente orgullosa... Y entonces, honorable señor, y entonces yo, viudo en ese momento, con una hija de catorce años que me dejó mi primera esposa, le ofrecí mi mano porque no podía soportar la visión de tal sufrimiento. Puede entender, por sus calamidades, que ella, una mujer de educación y cultura, de distinguida familia, haya consentido ser mi esposa. ¡Pero lo hizo! Llorando y sollozando y retorciéndose las manos, ¡se casó conmigo! Porque ella no tenía a quién recurrir. ¿Entiende usted, señor, entiende lo que significa cuando uno no tiene absolutamente ningún sitio a donde acudir? No, que usted no entiende todavía...Y durante todo un año cumplí fielmente con mis deberes y no toqué esto”, golpeó la jarra con el dedo, “porque tengo sentimientos. Pero aun así, no pude complacerla; y entonces también perdí mi puesto y eso no fue culpa mía, sino de los cambios en la oficina. ¡Luego sí la toqué! Pronto hará un año y medio desde que nos encontramos por fin después de muchas andanzas y numerosas calamidades en esta magnífica capital, adornada con innumerables monumentos. Aquí obtuve un empleo... Lo obtuve y lo perdí de nuevo. ¿Entiende? Esta vez fue por mi propia culpa, lo perdí porque mi debilidad salió a flote... Ahora tenemos parte de una habitación en casa de Amalia Fiódorovna Lippevechsel. De lo que vivimos y cómo pagamos el alquiler, no podría decirlo. Hay mucha gente que vive allí además de nosotros. Suciedad y desorden, una completa algarabía... Mmm... Sí... Y mientras tanto mi hija, la que me dejó mi primera esposa, ha crecido. No voy a hablar de lo que mi hija ha tenido que soportar de su madrastra mientras crecía. Porque aunque Katerina Ivánovna está llena de sentimientos generosos, es una dama enérgica, irritable y malhumorada... Sí. ¡Pero es inútil que lo repita! Sonia, como usted puede imaginar... no ha tenido ninguna educación. Hice un esfuerzo hace cuatro años para darle un curso de geografía e historia universal, pero como yo mismo no estaba muy bien en esas materias, no teníamos libros adecuados y los que teníamos... ¡hum! De todos modos ahora no tenemos ni eso, así que nuestra educación no llegó muy lejos. Nos detuvimos en Ciro de Persia. Desde que ha alcanzado la madurez, ha leído otros libros de tendencia romántica y últimamente había leído con gran interés un libro que consiguió a través del señor Lebeziátnikov: La Fisiología, de Lewis, ¿lo conoces? Incluso nos leyó extractos del mismo: eso comprende toda su educación. Ahora me atrevo a dirigirme a usted, honorable señor, por mi cuenta, con una pregunta privada. ¿Supone usted que una chica pobre y respetable puede ganar mucho con un trabajo honesto? No puede ganar ni quince copecas al día, si es respetable y no tiene ningún talento especial, y eso sin dejar de trabajar ni un instante. Lo que es más, Iván Ivánitch, el consejero civil, ¿has oído hablar de él? No le ha pagado la media docena de camisas de lino que le hizo y la ha echado bruscamente, pisoteándola y despreciándola, con el pretexto de que los cuellos de las camisas no seguían el patrón y estaban cortados de forma incorrecta. Y ahí estaban los pequeños hambrientos... Y Katerina Ivánovna caminando de arriba abajo y retorciéndose las manos, con las mejillas enrojecidas, como siempre lo están por esa enfermedad: “Aquí vives con nosotros”, dice ella, “comes y bebes y te mantienes caliente y no haces nada para ayudar”. Pero no mucho voy a comer y beber cuando no hay una migaja para los pequeños durante tres días. Estaba acostado en ese momento... bueno, ¡qué más da! Estaba durmiendo borracho y oí hablar a mi Sonia (es una criatura gentil con una vocecita suave... pelo rubio y una carita tan pálida y delgada). Dijo: “Katerina Ivánovna, ¿de verdad voy a hacer una cosa así?” Y Daria Frántsovna, una mujer de mal carácter y muy conocida por la policía, había intentado, dos o tres veces, llegar a ella a través de la casera. “¿Y por qué no? ¿Por qué no?”, dijo Katerina Ivánovna con una burla, “lo consideras muy valioso para tener tanto cuidado”. Pero no la culpe, no la culpe, honorable señor, no la culpe. No era ella misma cuando hablaba sino que estaba distraída por su enfermedad y el llanto de los niños hambrientos. Se lo dijo más para herirla que para otra cosa... Porque ese es el carácter de Katerina Ivánovna y cuando los niños lloran, aunque sea de hambre, se pone a pegarles de inmediato. A las seis vi a Sonia levantarse, ponerse el pañuelo, su capa y salir de la habitación. A eso de las nueve volvió. Se dirigió directamente a Katerina Ivánovna y puso treinta rublos sobre la mesa ante ella, en silencio. No dijo ni una palabra, ni siquiera la miró. Solo se limitó a coger nuestro gran chal verde de dames (tenemos un chal, hecho de drap de dames), se lo puso sobre la cabeza y el rostro y se acostó en la cama con la cara hacia la pared; sus pequeños hombros y su cuerpo no dejaba de estremecerse. Seguía tumbada allí, igual que antes. Y entonces vi, joven, vi a Katerina Ivánovna, en el mismo silencio, subir a la camita de Sonia. Estuvo de rodillas toda la tarde besando los pies de Sonia y no quiso levantarse. Luego ambas se durmieron en los brazos de la otra... juntas, juntas... sí... y yo... me quedé acostado, borracho”.
Marmeládov se detuvo en seco, como si la voz le fallara. Luego se apresuró a llenar su vaso, bebió y se aclaró la garganta.
“Desde entonces, señor”, continuó tras una breve pausa, “desde entonces, debido a un desafortunado suceso y a través de información proporcionada por personas malintencionadas, principalmente Daria Frántsovna, quien llegó con el pretexto de que había sido tratada con falta de respeto, mi hija Sofía Semiónovna se ha visto obligada a tomar un billete amarillo y debido a ello no puede seguir viviendo con nosotros. Porque nuestra casera, Amalia Fiódorovna no quiso ni oír hablar de ello (aunque ya había apoyado a Daria Frántsovna) y el señor Lebeziatnikov tampoco... Mmm... Todos los problemas entre él y Katerina Ivánovna eran por cuenta de Sonia. Al principio, él pretendía hacer las paces con Sonia y luego, de repente, se levantó sobre su dignidad: “¿Cómo puede un hombre tan culto como yo vivir en las mismas habitaciones con una chica así?”. Katerina Ivánovna no lo dejó pasar, se levantó por ella... y así fue como sucedió. Sonia viene a visitarnos de vez en cuando, sobre todo al anochecer. Consuela a Katerina Ivánovna y le da todo lo que puede. Tiene una habitación en casa de los Kapernaúmov, los sastres, y se aloja con ellos. Kapernaúmov es un hombre cojo y con labio leporino y toda su numerosa familia también tiene labio leporino, incluyendo a su esposa. Todos viven en una habitación pero Sonia tiene la suya propia, separada de... Mmm... Sí... gente muy pobre y todos con labio leporino. Entonces me levanté en la mañana, me puse mis trapos, levanté mis manos al cielo y me dirigí a su excelencia Iván Afanásievich. ¿Lo conoces? ¿No? Es un hombre de Dios que no conoces. Es de cera ante la cara del Señor, como cera que se derrite. Sus ojos se oscurecieron cuando escuchó mi historia. ‘Marmeládov, otra vez has defraudado mis expectativas... Te tomaré una vez más bajo mi propia responsabilidad’. Eso es lo que dijo, ‘recuerda’, dijo, ‘y ahora puedes irte’. Besé el polvo a sus pies, en mi mente, porque en realidad él no me habría permitido que lo hiciera, siendo un estadista y un hombre de ideas políticas e ilustradas. Volví a casa y cuando anuncié que había sido reincorporado al servicio y que debía recibir un salario, ¡cielos, qué alboroto hubo…!”.
Marmeládov se detuvo de nuevo con una agitación violenta. En ese momento, todo un grupo de parranderos, ya borrachos, llegaron de la calle y el sonido de una concertina alquilada y la voz chasqueante de un niño de siete años, cantando ‘El Hamlet’, se oyeron en la entrada. El salón se llenó de ruido. El tabernero y los chicos estaban ocupados con los recién llegados. Marmeládov no les prestó atención y continuó su historia. Parecía extremadamente débil pero a medida que se emborrachaba más y más, se volvió más y más hablador.
El recuerdo de su reciente éxito en conseguir el trabajo parecía reanimarlo y se reflejaba positivamente con una especie de resplandor en su rostro. Raskólnikov escuchaba con atención.
“Eso fue hace cinco semanas, señor. Sí... Tan pronto como Katerina Ivánovna y Sonia se enteraron, por misericordia de Dios, fue como si entrara en el reino de los cielos. Antes mantenía recostado como una bestia y no recibía nada más que abusos. Ahora, caminaban de puntillas, haciendo callar a los niños. ‘Semión Zaharovitch está cansado con su trabajo en la oficina, está descansando, ‘¡Shh!’. Me prepararon café antes de ir a trabajo y hasta me hirvieron la crema. Empezaron a conseguir crema de verdad, crema para mí, ¿sabes lo que es eso? No me imagino cómo se las arreglaron para reunir el dinero para un traje decente. Once rublos, cincuenta copecas. Botas, camisas de algodón... un uniforme magnífico. Un estilo espléndido, por once rublos y medio. La primera mañana que volví de la oficina me encontré con que Katerina Ivánovna había preparado dos platos para la cena: sopa y carne salada con rábano, algo que nunca habíamos soñado hasta entonces. No tenía ningún vestido... ninguno, pero se levantó, se arregló como si fuera a ir de visita. No tenía nada para arreglarse, pero lo hizo. Se adornó el pelo, se puso una especie de collar limpio de algún tipo, mangas, y allí estaba, una persona bastante diferente, más joven y más guapa. Sonia, mi pequeña querida, solo había ayudado con dinero ‘por el momento’ dijo. ‘No me alcanzará para venir a verlos demasiado a menudo. Al anochecer, tal vez, cuando nadie me vea’. ¿Entiendes, entiendes? Me acosté para una siesta después la cena y qué te parece: aunque Katerina Ivánovna había discutido hasta el cansancio con nuestra casera Amalia Fiódorovna solo una semana antes, no pudo resistirse entonces a invitarla a tomar café. Durante dos horas estuvieron sentadas, susurrando juntas. ‘Semión Zaharovitch está de nuevo en el trabajo y recibe un sueldo’, dijo ella, ‘y fue él mismo a ver a su excelencia y su excelencia salió hacia él, hizo esperar a todos los demás y llevó a Semión Zaharovitch de la mano ante todos en su estudio’. ¿Entiendes, entiendes? ‘Para estar seguro’, dice Semión Zaharovitch, ‘recordando tus servicios pasados’, dice, ‘y a pesar de tu propensión a esa debilidad tonta, ya que lo prometes ahora y que además nos ha ido mal sin ti’, (¿entiendes?) ‘y por eso’, dice, ‘confío ahora en tu palabra como un caballero’. Y todo eso, déjame decirte, lo ha simplemente inventado ella. No por el afán de presumir, no. Ella misma se lo cree todo, se divierte con sus propias fantasías y no la culpo por ello, no, no la culpo. Hace seis días, cuando le llevé mis primeras ganancias en su totalidad (veintitrés rublos cuarenta copecas en total) me llamó ‘muñeco’. ‘Muñeco’, dijo, ‘mi pequeña mascota’. Y cuando estábamos solos, ¿comprendes? ¿entiendes? No me considerarías una belleza, no pensarías mucho en mí como marido, ¿verdad? Bueno, ella me pellizcó la mejilla, ‘mi pequeño muñeco’, dijo”.
Marmeládov se interrumpió, trató de sonreír, pero de repente tembló su barbilla. Sin embargo, se controló. La taberna, el aspecto degradado del hombre, las cinco noches en la barcaza de heno y la olla de espíritus y, sin embargo, fue este amor conmovedor por su esposa e hijos lo que desconcertó a su oyente. Raskólnikov escuchaba atentamente pero con una sensación de malestar. Se sintió vejado por haber venido aquí.
“Señor, señor, señor”, exclamó Marmeládov, recuperándose, “Oh, señor, tal vez todo esto le haga reír como a los demás y tal vez solo lo preocupo con la estupidez de todos los detalles triviales de mi vida hogareña pero no es un asunto de risa para mí. Porque puedo sentirlo todo: la totalidad de ese día celestial y toda esa noche la pasé en sueños fugaces de cómo lo arreglaría todo y cómo vestiría a los niños y cómo le daría descanso a ella y en cómo rescataría a mi propia hija de la deshonra y la traería de vuelta al seno de su familia… Y mucho más... Bastante excusable, señor. Bien, entonces, señor”, Marmeládov dio un respingo, levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor, “pues bien, al día siguiente de todos esos sueños, es decir, hace cinco días, por la noche, mediante un astuto truco, como un ladrón en la noche, le robé a Katerina Ivánovna la llave de su caja, saqué lo que quedaba de mis ganancias y ahora mírenme, todos ustedes. Es el quinto día desde que salí de casa y me están buscando allí y es el fin de mi empleo y mi uniforme está tirado en una taberna del puente egipcio. Lo cambié por la ropa que tengo puesta... y es el fin de todo”.
Marmeládov se golpeó la frente con el puño, apretó los dientes, cerró los ojos y se apoyó con el codo sobre la mesa. Pero después de un minuto su rostro cambió de repente y con astucia asumida y cierta bravuconería, miró a Raskólnikov, se rio y dijo:
“Esta mañana he ido a ver a Sonia, he ido a pedirle para beber. Je, je, je”.
“¿Y de verdad te ha dado?”, gritó uno de los recién llegados y se carcajeó.
“Este mismo cuarto de galón fue comprado con su dinero”, declaró Marmeládov, dirigiéndose solo a Raskólnikov. “Treinta copecas me dio con sus propias manos, sus últimos, todo lo que tenía. Ella no dijo nada, solo me miró sin decir una palabra... No en la Tierra, sino allá arriba... se afligen por los hombres, lloran, pero no los culpan, no los culpan. Pero ¡duele más, duele más cuando no culpan! ¡Treinta copecas, sí! Y tal vez ella los necesite ahora, ¿eh? ¿Qué piensa usted, mi querido señor? Por ahora tiene que mantener su apariencia. Cuesta dinero, esa elegancia especial, ¿sabe? ¿comprende? Además, ya ves, ella debe tener cosas: enaguas, almidonadas, zapatos, también, muy alegres para mostrar cuando tenga que pasar por encima de un charco. ¿Comprende usted, entiende lo que toda esa elegancia significa? Y aquí yo, su propio padre, tomé treinta de ese dinero para un trago. ¡Y me lo estoy bebiendo! ¡Y ya me lo he bebido! Vamos, ¿quién se apiadará de un hombre como yo, ¿eh? ¿Se apiada de mí, señor, o no? Dígame, señor, ¿lo siente o no? ¡je—je—je! Hubiera llenado su vaso, pero no había bebida. La jarra estaba vacía”.
“¿De qué te compadecen?”, gritó el tabernero que volvía a estar cerca de ellos. Siguieron gritos de risa e incluso juramentos. Las risas y los juramentos vinieron de los que estaban escuchando y también de los que no habían oído nada sino que se limitaban a mirar la figura del funcionario licenciado del gobierno.
“¡Que me compadezcan! ¿Por qué tienen que compadecerme?”, Marmeládov se levantó con el brazo extendido, como si hubiera estado esperando pregunta. “¿Por qué deben compadecerme, dice usted? Sí, no hay nada por lo que compadecerme. Debería ser crucificado, crucificado en una cruz,¡no compadecerme! Crucifícame, oh juez, crucifícame pero compadécete de mí. Y entonces iré por mi cuenta a ser crucificado, pues no es alegría lo que busco sino lágrimas y tribulación. ¿Supones, tú que vendes, que esta media botella tuya ha sido dulce para mí? Era la tribulación lo que buscaba en el fondo: lágrimas y tribulación. Y la he encontrado y la he probado. Pero se apiadará de nosotros quien se ha apiadado de todos los hombres, quien ha comprendido a todos los hombres y todas las cosas. Él, que es único, también es juez. Él vendrá ese día y preguntará: ‘¿Dónde está la hija que se entregó por su cruz, su madrastra consumida y por los pequeños niños de otra? ¿Dónde está la hija que se apiadó del sucio borracho, su padre terrenal, sin inmutarse por su bestialidad?’. Y él dirá: ‘¡Ven a mí! Ya te he perdonado una vez... Te he perdonado una vez... Tus pecados, que son muchos, te han sido perdonados porque has amado mucho...’. Y él perdonará a mi Sonia, él la perdonará, lo sé... Lo sentí en mi corazón cuando estaba con ella. Y él juzgará y perdonará a todos, a los buenos y a los malos, a los sabios y a los mansos... y cuando haya terminado con todos ellos, entonces nos convocará. ‘Salgan también ustedes’, dirá, ‘salgan, salgan, borrachos, salgan, débiles, salgan, hijos de la vergüenza’. Y todos saldremos sin vergüenza y nos presentaremos ante él. Y él nos dirá: ‘Son cerdos, hechos a la imagen de la bestia y con su marca, ¡pero vengan también ustedes!’. Y los sabios y los entendidos dirán: ‘Oh, Señor, ¿por qué recibes a estos hombres?’. Y él dirá: ‘Por eso los recibo, oh sabios, por eso los recibo, oh que ninguno de ellos se ha creído digno de esto’. Y extenderá sus manos hacia nosotros y nos postraremos ante él... y lloraremos... y comprenderemos todas las cosas. Entonces ¡entenderemos todo! Y todos entenderán, Katerina Ivánovna incluso... entenderá... Señor, venga tu reino ¡venga!”, y se hundió en el banco agotado e impotente, sin mirar a nadie, aparentemente sumido en profundos pensamientos.
Sus palabras habían causado cierta impresión. Hubo un momento de silencio pero pronto se volvieron a oír risas y juramentos.
“¡Esa es su idea!”.
“¡Ha dicho una tontería!”.
“¡Es un buen empleado!”.
Y así sucesivamente.
“Vámonos, señor”, dijo Marmeládov, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskólnikov, “a la casa de Kozel, mirando al patio. Voy a ver a Katerina Ivánovna. Ya es hora de que lo haga”.
Raskólnikov llevaba tiempo queriendo ir y tenía la intención de ayudarle. Marmeládov estaba mucho más inestable sobre sus piernas que en su discurso y se apoyaba fuertemente sobre el joven. Les quedaban doscientos o trescientos pasos por recorrer. El borracho se sentía cada vez más abrumado por el desconsuelo y la confusión a medida que se acercaban a la casa.
“No es a Katerina Ivánovna a quien temo ahora”, murmuró agitado, “y que empiece a tirarme del pelo. ¡Qué importa mi pelo! ¡Que se moleste por mi pelo! Eso es lo que yo digo. De hecho, será mejor si ella comienza a tirar de él, no es eso lo que me da miedo... son sus ojos, sus ojos... el rojo de sus ojos. Tengo miedo de... Sí, sus ojos... el rojo de sus mejillas, también me asusta... y su respiración también... ¿Te has dado cuenta... Has notado cómo respiran las personas con esa enfermedad... cuando... están emocionados? Me asusta el llanto de los niños, también... porque si Sonia no les ha llevado comida... No sé ¡No sé lo que ha pasado! ¡No lo sé! Pero los golpes no me dan miedo... Sepa, señor, que esos golpes no son un dolor para mí, sino incluso un disfrute. De hecho no puedo seguir sin ello... Es mejor así. Que me golpee, alivia su corazón... es mejor así... Está la casa. La casa de Kozel, el ebanista... un alemán, acomodado. Guíe el camino”.
Entraron por el patio y subieron al cuarto piso. La escalera se volvía cada vez más oscura a medida que subían. Eran casi las once y, aunque en verano en Petersburgo no hay verdadera noche, estaba bastante oscuro en la parte superior de la escalera. Una pequeña y mugrienta puerta en lo más alto de la escalera estaba entreabierta. Una habitación de aspecto muy pobre, de unos diez pasos de largo, estaba iluminada por un candelabro. Toda ella era visible desde la entrada. Encontraron todo desordenado, lleno de trapos de todo tipo, sobre todo ropa de niños.
Al otro lado, en la esquina más alejada había una sábana de trapo. Detrás de ella probablemente estaba la cama. No había nada en la habitación excepto dos sillas y un sofá cubierto de cuero americano, lleno de agujeros, ante los cuales se encontraba una vieja mesa de cocina, sin pintar y sin cubrir. En el borde de la mesa se sostenía una vela de sebo humeante en un candelabro de hierro. Parecía que la familia no tenía una habitación sino que su habitación era prácticamente un pasillo. La puerta que conducía a las otras habitaciones, o más bien armarios, en los que se dividía el piso de Amalia Lippevechsel, se encontraba entreabierta y de ella se escuchaban gritos, alboroto y risas en el interior. La gente parecía estar jugando y bebiendo té. Vulgaridades sonaban de vez en cuando.
Raskólnikov reconoció enseguida a Katerina Ivánovna. Era una mujer bastante alta, delgada y agraciada, terriblemente escuálida, con un magnífico cabello castaño oscuro y un rubor agitado en las mejillas. Se paseaba de un lado a otro en su pequeña habitación, apretando las manos contra el pecho. Sus labios, resecos, y su respiración nerviosa y entrecortada. Ojos que brillaban como si tuvieran fiebre y apuntaban con una mirada dura e inmóvil. Ese rostro consumido y emocionado con la última luz parpadeante de la vela que jugaba sobre ella le causaba una impresión enfermiza.
A Raskólnikov le parecía que tenía unos treinta años de edad y era ciertamente una esposa extraña para Marmeládov... Ella no los oyó ni se dio cuenta de que entraron. Parecía perdida en sus pensamientos, sin oír ni ver nada nada. La habitación estaba cerca pero ella no había abierto la ventana. De la escalera llegó un hedor pero la puerta que daba a la escalera no estaba cerrada. Nubes de humo de tabaco llegaban de las habitaciones interiores. Ella seguía tosiendo pero no cerraba la puerta. La menor, una niña de seis años, estaba dormida, sentada, acurrucada en el suelo con la cabeza en el sofá. Un niño, un año mayor, lloraba y temblaba en un rincón, tal vez por una paliza reciente. A su lado, una niña de nueve años, alta y delgada, llevaba una camisa harapienta, con una antigua pelusa de cachemira sobre los hombros desnudos, que le quedaba grande y apenas le llegaba a las rodillas. Su brazo, delgado como un palo, rodeaba el cuello de su hermano. Intentaba consolarle, susurrando algo para él y haciendo todo lo posible para evitar que volviera a gemir. Al mismo tiempo, sus grandes ojos oscuros, que parecían aún más grandes por la delgadez de su rostro asustado, observaban a su madre con alarma. Marmeládov no entró sino que se dejó caer de rodillas en la misma puerta, empujando a Raskólnikov delante de él. La mujer, al ver a un extraño, se detuvo indiferente frente a él, volviendo en sí por un momento y aparentemente preguntándose a qué había venido. Por alguna razón, ella decidió que aquel extraño iba en la siguiente habitación, ya que tenía que pasar por la suya para llegar allí. Sin hacerle más caso, se dirigió hacia la puerta exterior para cerrarla. Al verla, soltó un grito al ver a su marido de rodillas en la puerta.
“¡Ah!”, gritó frenética, “¡Ha vuelto! ¡El criminal! ¡El monstruo! ¿Y dónde está el dinero? ¡Lo que hay en tu bolsillo, muéstramelo! ¡Y tu ropa es toda diferente! ¿Dónde está tu ropa? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla!”, y se puso a buscarlo. Marmeládov sumiso y obediente levantó ambos brazos para facilitar la búsqueda. No había ni un centavo.
“¿Dónde está el dinero? Dios mío, ¿se lo ha bebido todo? Había doce rublos de plata en el cofre” y con furia lo agarró por el pelo y lo arrastró a la habitación. Marmeládov secundó sus esfuerzos arrastrándose dócilmente de rodillas.
“Y esto es un consuelo para mí. Esto no me duele, sino que es un consuelo positivo, señor mío”, gritó él mientras lo llevaban del pelo y hasta golpeó una vez el suelo con la frente.
El niño dormido en el suelo se despertó y comenzó a llorar. El que estaba en el rincón, perdiendo todo el control, se puso a temblar y a gritar y se precipitó hacia su hermana con un violento terror, casi en un ataque. La mayor temblaba como una hoja.
“Se lo ha bebido, se lo ha bebido todo”, gritaba desesperada la pobre mujer, “¡Y su ropa ha desaparecido! ¡Y ellos!”, señaló a los niños, “están hambrientos. ¡Oh, maldita vida! Y tú, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza?”, se abalanzó de golpe sobre Raskólnikov. “¡De la taberna! ¿Has estado bebiendo con él? ¡Tú también has bebido con él! ¡Vete de aquí!”.
El joven se apresuró a marcharse sin pronunciar una palabra. La puerta interior estaba abierta de par en par y las caras inquisidoras se asomaban en ella. Caras de risa gruesa, rostros con pipas y cigarrillos y cabezas con gorras aparecieron a la puerta. Más adentro se veían en bata abierta, con trajes de indecorosa escasez, algunas de ellas con cartas en la mano. Se divirtieron especialmente cuando Marmeládov, arrastrado por el pelo, gritó que era un consuelo para él. Incluso empezaron a entrar en la habitación. Por fin se oyó un siniestro y estridente grito: este de la propia Amalia Lippevechsel, que se abría paso entre ellos y trataba de restablecer el orden a su manera, ordenándole con groserías a la pobre mujer que desocupara la habitación al día siguiente. Al salir, Raskólnikov tuvo tiempo para meter la mano en el bolsillo y coger las monedas de cobre que había recibido a cambio de su rublo en la taberna y depositarlas inadvertidamente en la ventana. Después, en las escaleras, cambió de opinión y quiso volver. ‘Qué estupidez he hecho’, pensó para sí mismo, ‘ellos tienen a Sonia y yo lo quiero para mí’. Pero al reflexionar que sería imposible recuperarlas y que, en cualquier caso, no quería tomarlas, lo descartó con un gesto de mano y volvió a su alojamiento. “Sonia también necesita sus cosméticos”, dijo mientras caminaba por la calle y se rio malignamente: ‘esa inteligencia cuesta dinero... ¡Hum! Y puede que la propia Sonia esté en bancarrota hoy, porque siempre hay un riesgo… cavando en busca de oro... Entonces todos estarían sin un mendrugo mañana, excepto por mi dinero. ¡Viva Sonia! ¡Qué mina de oro han cavado allí! Y lo están aprovechando al máximo... Y sí, lo están aprovechando al máximo. Han llorado y se han acostumbrado a ella. El hombre se acostumbra a todo, el sinvergüenza’. Se sumió en sus pensamientos. “¿Y qué pasa si me equivoco?”, gritó de repente después de un momento de reflexión. ‘¿Y si el hombre no es realmente un canalla? El hombre en general, quiero decir, toda la raza humana, entonces todo lo demás son prejuicios, simplemente terrores artificiales y no hay barreras y todo es como debe ser’.