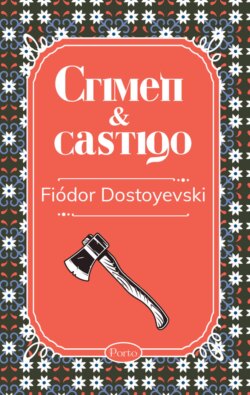Читать книгу Crimen y castigo - Fiódor Dostoyevski - Страница 11
Capítulo VII
ОглавлениеLa puerta se abrió como antes: de una pequeña rendija salieron de nuevo dos ojos agudos y desconfiados que le miraron desde la oscuridad. Entonces Raskólnikov perdió la cabeza y estuvo a punto de cometer un gran error. Temiendo que la anciana se asustara por estar a solas, y no esperando que la visión de él disipara sus sospechas, se aferró a la puerta y la atrajo hacia él para evitar que la anciana intentara cerrarla de nuevo. Al ver esto, ella no tiró de la puerta hacia atrás pero no soltó el picaporte, de modo que él casi la arrastró con ella hasta la escalera. Al ver que ella estaba en el umbral de la puerta y que no le permitía pasar, él avanzó hacia ella. Ella retrocedió alarmada, intentó decir algo, pero parecía incapaz de hablar y le miraba con los ojos abiertos.
“Buenas noches, Alyona Ivánovna”, comenzó él, tratando de hablar con facilidad, pero su voz no le obedecía, se quebraba y temblaba. He venido... He traído algo... pero será mejor que entremos... a la luz...”, y dejándola, pasó directo a la habitación sin ser invitado. La anciana corrió tras él; su lengua estaba desatada.
“¡Santo cielo! ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué quieres?”.
“Alyona Ivánovna, usted me conoce... Soy Raskólnikov... Tome, he traído la prenda que le prometí el otro día...», y le ofreció la prenda. La anciana la miró por un momento pero en seguida fijó su rostro a los ojos de su visitante no invitado. Ella lo miró con intensidad, malicia y desconfianza.
Pasó un minuto. Incluso le pareció que había algo parecido a una mueca en los ojos de la anciana, como si ella ya hubiera adivinado todo. Sintió que estaba perdiendo la cabeza y tan asustado que si ella miraba así y no decía una palabra durante medio minuto más, huiría de ella.
“¿Por qué me mira como si no me conociera? Si quiere puede tomarlo, si no, me iré a otro sitio. Tengo prisa”.
Ni siquiera había pensado en decir esto. La anciana se recuperó y el tono resuelto de su visitante le devolvió confianza.
“Pero, ¿por qué, señorito, de repente… ¿Qué es esto?”, preguntó ella, mirando la prenda.
“La pitillera de plata, de la que le hablé la última vez, ya sabe”. Ella extendió la mano.
“Pero qué pálido estás… y tus manos también te tiemblan. ¿Te has bañado?”.
“Fiebre”, contestó bruscamente, “no puedes evitar ponerte pálido... si no tienes nada que comer”, añadió, con dificultad para articular las palabras. Las fuerzas le volvían a fallar pero su respuesta sonaba como la verdad. La anciana aceptó la prenda.
“¿Qué es?”, preguntó una vez más, escudriñando con atención a Raskólnikov y sopesando la prenda en su mano.
“Una cosa... una pitillera de plata... Mírala”.
“No parece de plata... ¡Pero cómo lo has envuelto!”, dijo ella, tratando de desatar la cuerda y voltéandose hacia la luz de la ventana (todas sus ventanas estaban cerradas, a pesar del calor sofocante). Se quedó de espaldas a él por unos segundos. Él desabrochó el abrigo y liberó el hacha de la soga pero no la sacó del todo sino que se limitó a sostenerla en su mano derecha bajo el abrigo. Sus manos estaban terriblemente débiles, las sentía cada vez más entumecidas, como si fueran de madera. Temía que se le escapara el hacha y se cayera. Sintió vértigo.
“Pero, ¿para qué la ha atado así?”, gritó la anciana con disgusto y se acercó a él. No tenía ni un minuto más que perder. Sacó el hacha, la balanceó con ambos brazos, apenas consciente de sí mismo y casi sin esfuerzo, casi mecánicamente, la dejó caer sobre su cabeza. Parecía que no utilizara su propia fuerza para esto pero tan pronto como dejó caer el hacha, su fuerza volvió. La anciana iba como siempre con la cabeza descubierta. Su delgado, cabello claro, con vetas grises, densamente manchado de grasa, estaba trenzado en una cola de rata y sujetado por un peine de cuerno roto que sobresalía en la nuca. Como era tan baja, el golpe cayó en la parte superior de su cráneo. Ella gritó pero muy débilmente y de repente se hundió toda en el suelo, levantando las manos hacia la cabeza. En una mano todavía tenía ‘la prenda’. Entonces le dio otro golpe en el mismo punto.
La sangre brotó como si saliera de un vaso regado y el cuerpo cayó de espaldas. Dio un paso atrás, lo dejó caer y de inmediato se inclinó sobre su cara… Estaba muerta. Sus ojos parecían estar saliendo de su lugar. La frente y toda la cara parecían contorsionarse. Dejó el hacha en el suelo cerca del cadáver y palpó de inmediato en su bolsillo (tratando de evitar la corriente de sangre) la llave que reconoció en su última visita.
Estaba en pleno control de sus facultades, sin confusión ni vértigo, pero sus manos seguían temblando. Luego recordaría lo cuidadoso que había sido entonces, intentando todo el tiempo no mancharse de sangre. Sacó las llaves de inmediato. Estaban todas, como antes, en un manojo en un anillo de acero y corrió de inmediato al dormitorio con ellas.
Era una habitación muy pequeña con todo un santuario de imágenes sagradas. Contra la otra pared había una gran cama, muy limpia y cubierta con un edredón de seda. Contra una tercera pared había una cómoda. Es extraño decir que, tan pronto como comenzó a meter las llaves en la cómoda, tan pronto como oyó su tintineo, un escalofrío convulsivo lo invadió. Sin saber por qué, se sintió de nuevo tentado a dejarlo todo y marcharse.
Pero eso fue solo un instante. Ya era demasiado tarde para volver atrás. Sonrió cuando se le ocurrió otra idea aterradora. De repente pensó que la anciana podría estar viva y sería capaz de recuperar sus sentidos. Dejó las llaves en el cofre, corrió de nuevo al cuerpo, cogió el hacha y la levantó una vez más sobre la anciana pero no la bajó. No había duda de que estaba muerta. Agachándose y examinando de nuevo más de cerca, vio claramente que el cráneo estaba roto e incluso golpeado en un lado. Estaba a punto de palparlo con el dedo pero retiró la mano: era evidente sin hacer eso.
Mientras tanto había un charco de sangre perfecto. Notó que la anciana tenía una cuerda en el cuello. Tiró de ella pero la cuerda era fuerte y no se rompió, además estaba empapada de sangre. Intentó tirar de la parte delantera del vestido pero algo lo retuvo e impidió su salida. En su impaciencia levantó el hacha de nuevo para cortar la cuerda desde arriba en el cuerpo pero no se atrevió y, con dificultad, manchando su mano y el hacha en la sangre, después de dos minutos de esfuerzo apresurado, cortó la cuerda y la quitó sin tocar el cuerpo con el hacha. No se equivocó: era un monedero.
En la cuerda había dos cruces, una de madera de ciprés y otra de cobre, una imagen en filigrana de plata y, con ellas, un pequeño monedero de gamuza grasienta con borde de acero y anillo. El monedero estaba muy lleno. Raskólnikov lo metió en el bolsillo sin mirarlo, arrojó las cruces sobre el cuerpo de la anciana y se apresuró a entrar en el dormitorio, esta vez llevándose el hacha.
Tenía una prisa terrible. Arrebató las llaves y comenzó a probarlas de nuevo pero no tuvo éxito: no entraban en las cerraduras. No era tanto que le temblaran las manos, sino que seguía cometiendo errores: aunque veía, por ejemplo, que una llave no era la correcta y no encajaba, seguía intentando meterla. Entonces se dio cuenta de que la gran llave que estaba colgada con las llaves pequeñas no podía pertenecer a la cómoda (en su última visita lo había aprendido) sino a una caja fuerte y tal vez todo estaba escondido en esa caja. Dejó la cómoda y en seguida tanteó bajo el somier, sabiendo que las ancianas suelen guardar cajas bajo sus camas. Así fue: había una caja de buen tamaño debajo de la cama, de al menos un metro de largo, con una tapa arqueada cubierta con cuero rojo y tachonada con clavos de acero.
La llave dentada encajó de inmediato y la abrió. En la parte superior, bajo una sábana blanca, había un abrigo de brocado rojo forrado de piel de liebre; debajo había un vestido de seda, luego un chal y parecía que lo demás era ropa. Lo primero que hizo fue limpiarse las manos manchadas de sangre en el brocado rojo. ‘Es rojo y sobre la sangre roja se notará menos’, pensó. ‘Dios mío, ¿me estoy volviendo loco?’, pensó aterrorizado. Apenas tocó la ropa, un reloj de oro se deslizó por debajo del abrigo de piel y se apresuró a darles la vuelta. Resultó que había varios artículos de oro entre la ropa, tal vez en todas las prendas, sin redimir o esperando ser redimidos: brazaletes, cadenas, pendientes, alfileres y cosas así.
Algunos estaban en cajas, otros solo envueltos en papel periódico, doblados con cuidado y exactitud y atados con cinta adhesiva. Sin demora, comenzó a llenar los bolsillos del pantalón y del abrigo sin examinar ni deshacer los paquetes y las cajas pero no tuvo tiempo de tomar muchos. En ese momento oyó pasos en la habitación donde yacía la anciana. Se detuvo en seco y se quedó quieto como la muerte. Todo estaba tranquilo. Debía ser su imaginación. Luego oyó un alarido, como si alguien hubiera emitido un gemido bajo y roto. Luego, de nuevo, un silencio absoluto durante uno o dos minutos. Se sentó en cuclillas junto a la caja y esperó conteniendo la respiración. Después se levantó de un salto, cogió el hacha y salió corriendo de la habitación.
En el medio de la habitación estaba Lizaveta con un gran paquete en los brazos. Contemplaba estupefacta a su hermana asesinada, blanca como una sábana y parecía no tener fuerza para gritar. Al verlo a salir corriendo del dormitorio, empezó a temblar sin fuerzas por todo su cuerpo, como una hoja, con un escalofrío en la cara y levantó la mano. Comenzó a retroceder con suavidad hasta alejarse de él en dirección hacia el rincón, con la mirada fija, sin detenerse pero sin emitir ningún sonido, como si no tuviera aliento para gritar. Él se abalanzó sobre ella con el hacha. La boca de ella se movía lastimosamente, como se ven las bocas de los bebés cuando empiezan a estar asustados que miran fijamente a lo que les asusta y están a punto de gritar. La desdichada Lizaveta era tan sencilla que ni siquiera levantó una mano para protegerse la cara, aunque esa era la acción más necesaria y natural en aquel momento, pues el hacha estaba levantada sobre su cara. Solo alzó su mano izquierda vacía pero no hacia su cara sino que la extendió ante ella como si le indicara que se fuera. El hacha cayó con el filo justo sobre el cráneo y partió de un golpe toda la parte superior de la cabeza. Ella cayó como un tronco al instante. Raskólnikov perdió por completo la cabeza, quitándole el paquete que la mujer sostenía para luego dejarlo caer y correr hacia la entrada. El miedo se apoderó cada vez más de su cuerpo, en especial luego de este segundo e inesperado asesinato. Ansiaba huir del lugar lo más rápido posible y si en aquel momento hubiera sido capaz de ver y razonar, si hubiera podido darse cuenta de todas las dificultades de su posición, la desesperación, de los obstáculos y, tal vez, de los crímenes que tenía que superar o cometer para salir de aquel lugar y volver a casa, en toda probabilidad, lo habría abandonado todo y hubiera ido a entregarse, no por miedo, sino por simple horror y aversión por lo que había hecho.
Un sentimiento de odio surgió dentro de él y se hizo más fuerte con cada minuto. Ahora, por nada del mundo, habría ido al arca, ni siquiera a la habitación. Una especie de ceguera, quizás una ensoñación, empezó a apoderarse de él; por momentos se olvidaba de sí mismo, o más bien a sí mismo, o mejor dicho, olvidaba lo que era importante y se fijaba en las nimiedades. Sin embargo, al mirar a la cocina y ver un cubo de agua medio lleno de agua en un banco, se le ocurrió lavarse las manos y el hacha. Sus manos estaban pegajosas de sangre. Dejó caer el hacha con la hoja en el agua, cogió un trozo de jabón que estaba en un platillo roto sobre la ventana y comenzó a lavarse las manos en el cubo.
Cuando las tuvo limpias sacó el hacha, lavó la hoja y pasó largo rato, unos tres minutos, lavando la madera, frotando con jabón donde había manchas de sangre. Luego lo limpió todo con un poco de lino que estaba colgado para secar en un tendedero en la cocina y estuvo un largo rato atentamente examinando el hacha en la ventana. No quedaba ningún rastro en ella, solo la madera estaba, todavía, húmeda. Colgó cuidadosamente el hacha en el lazo bajo su abrigo. Luego, en la medida de lo posible, en la penumbra de la cocina, revisó su abrigo, sus pantalones y sus botas. A primera vista no parecía haber más que manchas en las botas. Mojó el trapo y frotó las botas. Pero sabía que no estaba mirando a fondo y que podría haber algo bastante notable que estaba pasando por alto. Se quedó de pie en el medio de la habitación, perdido en sus pensamientos, con la idea de que estaba loco y que en ese momento era incapaz de razonar, de protegerse a sí mismo y tal vez debería estar haciendo algo completamente diferente.
“¡Dios mío!”, murmuró, “debo irme, largarme”, y se precipitó a la entrada.
Allí le esperaba un choque de terror como nunca antes había conocido. Se quedó mirando y no podía creer lo que veía: la puerta exterior de la escalera, donde no hacía mucho había tocado, estaba desatada y por lo menos quince centímetros abierta. Sin cerradura, sin cerrojo, todo el tiempo, todo ese tiempo.
La anciana no había cerrado tras él, quizá por precaución. Pero, ¡Dios mío! ¡Él había visto a Lizaveta después! ¿Cómo pudo no deducir que ella debió entrar de alguna manera? No pudo haber pasado a través de la pared. Se precipitó hacia la puerta y cerró el pestillo. ¡Pero no! ¡Otra vez el error!, ‘Tengo que salir, salir, salir...’.
Desbloqueó el pestillo, abrió la puerta y comenzó a escuchar en la escalera. Escuchó mucho tiempo. En algún lugar lejano, tal vez en el portal, dos voces gritaban con fuerza y discutían. ‘¿De qué se trata?’, esperó pacientemente. Por fin, todo estaba quieto, como si el problema hubiese desaparecido. Quería salir pero en el piso de abajo se abrió con estruendo una puerta y alguien comenzó a bajar las escaleras tarareando una melodía. ‘¿Cómo es que todos hacen tanto ruido?’, pasó por su mente. Una vez más cerró la puerta y esperó. Por fin todo estaba quieto, ni un alma se movía. Estaba dando un paso hacia la escalera cuando oyó nuevos pasos.
Los pasos sonaban muy lejos, al final de la escalera, pero recordaba con toda claridad y nitidez que desde el primer sonido empezó a sospechar, por alguna razón, que se trataba de alguien que llegaba al cuarto piso para ver a la anciana. ¿Por qué? ¿Eran esos sonidos de alguna manera peculiares o significativos? Los pasos eran pesados, uniformes y sin prisa. Ahora había pasado el primer piso y estaba subiendo más alto. El sonido era cada vez más y más. Podía oír su pesada respiración. El sonido alcanzó el tercer piso. ‘¡Ya viene!’, y le pareció petrificarse, como en un sueño en el que uno es perseguido para ser atrapado y asesinado, clavado en el sitio, sin poder, siquiera, mover los brazos.
Por fin, cuando el desconocido estaba subiendo al cuarto piso, se puso en marcha y logró deslizarse con velocidad hacia el interior del piso y cerrar la puerta tras de sí. Entonces cogió el gancho y, sin hacer ruido, lo fijó. El instinto le ayudó. Una vez hecho esto, se agachó conteniendo la respiración junto a la puerta. El visitante desconocido estaba también en la puerta y yacían de pie el uno frente al otro, como él había estado antes de pie con la anciana, cuando la puerta los separaba y él escuchaba.
El visitante jadeó varias veces. ‘Debe ser un hombre grande y gordo’, pensó Raskólnikov, apretando el hacha en su mano. Parecía, en efecto, un sueño. El visitante cogió la campana y la hizo sonar con fuerza. Tan pronto como la campana de hojalata tintineó, Raskólnikov pareció ser consciente de que algo se movía en la habitación. Durante algunos segundos escuchó con mucha seriedad. El desconocido volvió a llamar, esperó y, al final, tiró con violencia del picaporte de la puerta. Raskólnikov miró horrorizado el gancho que se agitaba y con un terror inexpresivo esperaba a cada minuto que el cierre se arrancara. Ciertamente parecía posible con tal violencia.
Tuvo la tentación de sujetar el cierre pero aquel sujeto podría darse cuenta. Un vértigo le invadió de nuevo. Se le pasó por la cabeza: ‘Me voy a caer’ pero el desconocido empezó a hablar y se recuperó.
“¿Qué pasa? ¿Están dormidas o muertas? Maldita sea!”, berreó con voz gruesa. «¡Oye, Alyona Ivánovna, ¡vieja bruja! Lizaveta Ivánovna, ¡preciosa! ¡abre la puerta! ¡Malditas sean! ¿Están dormidas o qué?”, Y de nuevo, enfurecido, tiró con todas sus fuerzas una docena de veces el timbre. Sin duda debía ser un hombre de autoridad y un conocido íntimo.
En ese momento se oyeron pasos ligeros y apresurados no muy lejos, en la escalera. Alguien más se acercaba. Raskólnikov no los había oído al principio. “¿Tal vez no hay nadie en casa?”, gritó el recién llegado con voz alegre y sonora, dirigiéndose al primer visitante, que seguía tocando el timbre.
“Buenas noches, Koch”.
‘Por su voz debe ser muy joven’, pensó Raskólnikov.
“¿Cómo saberlo? Casi he roto la cerradura”, respondió Koch. “Pero, ¿de dónde me conoces?”.
“¿Cómo que de dónde? Anteayer te gané tres veces en billar en Gambrinus”.
“¡Ah!”.
“¿Así que no están? Qué raro. ¿A dónde habrá ido la anciana? Vengo a hacer negocios con ella”.
“Sí, yo también”.
“Bueno, ¿qué podemos hacer? ¡Volver luego, supongo! Y yo que esperaba conseguir algo de dinero”, gritó el joven.
“Pues parece que no está, pero ¿para qué ha arreglado esta hora? Esta vieja bruja fijó la hora para que yo viniera y no me quedaba nada fácil. El diablo sabrá dónde puede estar. Se sienta aquí todo el año… esa vieja bruja… sus piernas están mal y sin embargo le da por salir a pasear”.
“¿No sería mejor preguntar al portero?”.
“¿Qué?”.
“A dónde ha ido y cuándo volverá”.
“Hum... ¡Maldita sea!... Podríamos preguntar... Pero sabes que nunca va a ninguna parte”, y tiró una vez más del tirador de la puerta. “¡Maldita sea! No hay nada que hacer, tenemos que irnos”.
“¡Quédate!”, gritó el joven de repente. “¿Ves cómo tiembla la puerta si tiras de ella?”.
“¿Y eso qué?”.
“Eso demuestra que no está cerrada con llave sino que está sujeta con el gancho. ¿Oyes cómo suena el gancho?”.
“¿Y entonces?”.
“¿Cómo que ‘entonces’? Eso demuestra que una de ellas está en casa. Si estuvieran ambas fuera, habrían cerrado la puerta desde fuera con la llave y no con el gancho desde adentro. Ahí, ¿oyes cómo el gancho está tintineando? Para cerrar el gancho por dentro deben estar en casa, ¿no lo ves? Así que ahí están sentadas y no abren la puerta”.
“¡Bueno! Y así debe ser”, gritó Koch, asombrado.
“¿Qué hacen ahí dentro?”, comenzó a sacudir furiosamente la puerta.
“Quieto”, volvió a gritar el joven. “No tires de ella. Algo debe haber pasado... Has estado jalando la puerta y todavía no abren. Así que se han desmayado las dos o...’.
“¿O qué?”.
“Hagamos esto. Vamos a buscar al portero para que las despierte”.
“Ok”.
Los dos iban a bajar.
“Quédate. Quédate aquí mientras yo bajo a buscar al portero”.
“¿Para qué?”.
“Bueno, me parece mejor”.
“Está bien”.
“¡Estoy estudiando leyes! Es evidente que hay algo mal aquí”, gritó el joven y corrió escaleras abajo.
Koch se quedó. Una vez más tocó suavemente la campana que emitió un tintineo y luego, como si reflexionara y mirando a su alrededor, empezó a tocar el pomo de la puerta tirando de ella y soltándola para asegurarse una vez más de que solo estaba sujeta por el gancho. Luego, resoplando y jadeando, se agachó y empezó a mirar por el ojo de la cerradura: pero la llave estaba en la cerradura por dentro y no se veía nada.
Raskólnikov se puso de pie sujetando con fuerza el hacha. Estaba en una especie de delirio. Incluso se preparaba para luchar cuando ellos entraran. Mientras golpeaban y hablaban, se le ocurrió varias veces la idea de acabar con todo de una vez y gritarles a través de la puerta. De vez en cuando se sentía tentado de insultarlos y maldecir, de burlarse de ellos mientras no pudieran abrir la puerta. “¡Solo dense prisa!”, fue el pensamiento que lo visitó.
“Pero, ¿qué diablos está haciendo?”. El tiempo pasaba, minuto a minuto, pero no llegó nadie. Koch comenzó a inquietarse.
“¿Pero qué pasa?”, gritó de repente y con impaciencia, abandonando su tarea de centinela. Bajó también, apresurándose y golpeando con sus pesadas botas la escalera. Los pasos se apagaron.
‘¡Cielo santo! ¿Qué voy a hacer?’, Raskólnikov soltó el gancho y abrió la puerta... No se oyó nada. Sin pensar en nada, salió, cerrando la puerta tan bien como pudo y bajó las escaleras.
Había bajado tres pisos cuando de repente oyó una voz fuerte abajo. ¿¡A dónde podía ir!? No había dónde esconderse. Pensó en devolverse.
“¡Ahí! Atrápenlo”, alguien salió corriendo de un piso inferior, gritando y en lugar de bajar las escaleras parecía estar cayendo en ellas, gritando a todo pulmón.
“¡Mitka! ¡Mitka! ¡Mitka! ¡Mitka! ¡Mitka! Que se vaya al infierno”.
El grito terminó en un chillido. Los últimos sonidos vinieron del patio. Todo estaba quieto. En el mismo instante, varios hombres hablando alto y rápido comenzaron a subir con estruendo las escaleras. Eran tres o cuatro. Distinguió la voz del joven. “¡Son ellos!”.
Lleno de desesperación, fue directo a su encuentro, pensando ‘¡Que pase lo que tenga que pasar!’. Si lo detenían, todo estaba perdido; si le dejaban pasar, todo estaba perdido también, pues se acordarían de él. Se acercaban y de pronto… ¡La liberación! A pocos pasos de él, a la derecha, había un piso vacío con la puerta abierta de par en par, el piso de la segunda planta donde los pintores habían estado trabajando y que, como si fuera para su beneficio, acababan de dejar. Eran ellos, sin duda, los que acabaron de bajar corriendo y gritando. El suelo estaba recién pintado y en medio de la habitación había un cubo y una olla rota con pintura y pinceles.
En un instante entró a hurtadillas por la puerta abierta y se escondió detrás de la pared, justo en el momento en que ellos llegaron al piso. Se dieron la vuelta y subieron al cuarto piso, hablando en voz alta. Él esperó, salió de puntillas y bajó corriendo las escaleras. No había nadie en las escaleras ni en el portal. Pasó como un gato por el portal y giró a la izquierda en la calle.
Lo sabía. Sabía perfectamente que en ese momento estaban todos en el piso, que se asombraron mucho al encontrarlo abierto, ya que la puerta acababa de ser cerrada, que ahora estaban viendo los cuerpos y, antes de que pasara otro minuto más, adivinarían que el asesino acababa de estar allí y había logrado esconderse en algún lugar, escabullirse de ellos y escapar. Lo más probable es que supieran que había estado en el piso vacío mientras ellos subían. Aun así, no se atrevió a acelerar mucho el paso, a pesar de que la siguiente curva estaba a casi cien metros de distancia.
‘¿Debería deslizarse a través de algún portal y esperar en alguna calle desconocida? No, ¡es inútil! ¿Debería lanzar el hacha? ¿Tomar un taxi? ¡No! No hay esperanza’.
Por fin llegó a la curva. Bajó por ella más muerto que vivo. Aquí estaba a medio camino de estar seguro y lo entendió enseguida. Ahora corría menos riesgo porque había una gran multitud de personas y él se perdía en ella como un grano de arena. Pero el sufrimiento lo había debilitado tanto que apenas podía moverse. El sudor le corría a gotas, su cuello estaba todo mojado. ‘¡Vaya si lo ha hecho!’, le gritó alguien cuando salió a la orilla del canal.
Ahora solo tenía una vaga conciencia de sí mismo y, cuanto más avanzaba, peor era. Recordó que al salir a la orilla del canal, se alarmó al encontrar poca gente y que había pensado en dar la vuelta. Aunque casi se estaba cayendo de cansancio, dio una vuelta larga para llegar a casa desde una dirección diferente.
No era del todo consciente cuando atravesó la puerta de su casa. Ya estaba en la escalera y se acordó del hacha. Sin embargo, era un problema grave devolverla a su sitio y evitar ser visto. Por supuesto, era incapaz de reflexionar que tal vez sería mucho mejor no devolver el hacha en absoluto, sino dejarla caer más tarde en el patio de alguien. Pero todo sucedió a su favor: la puerta de la habitación del portero estaba cerrada pero no con llave, por lo que parecía más probable que el portero estuviera en casa. Él había perdido la capacidad de reflexión a tal punto que se dirigió directo a la puerta y la abrió. Si el portero le hubiera preguntado: ‘¿Qué quieres?’, simplemente le hubiera entregado el hacha. Como el portero no estaba en casa él logró poner el hacha debajo del banco e incluso la cubrió con el trozo de madera como antes.
Después, camino a su habitación, no se encontró con nadie, ni un alma alrededor. La puerta de la casera estaba cerrada. Cuando estuvo en su habitación, se tiró en el sofá y no durmió, sino que se sumió en el olvido. Si alguien hubiera entrado en su habitación, habría saltado de inmediato y gritado. Por su cerebro se armaban retazos y jirones de pensamientos que galopaban de un lado al otro pero no podía atrapar uno, no podía descansar y concentrarse en uno solo a pesar de todos sus esfuerzos...