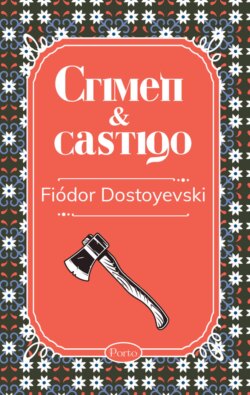Читать книгу Crimen y castigo - Fiódor Dostoyevski - Страница 5
PARTE I Capítulo I
ОглавлениеEra una noche excepcionalmente calurosa de principios de julio, cuando un joven salió del ático en el que se alojaba en S. Placey y caminó despacio, como si estuviera dudando, hacia el puente K. Había evitado con éxito el encuentro con su casera en la escalera. El ático se encontraba bajo el tejado de una casa alta de cinco pisos y se parecía más a un armario que a una habitación.
La casera que le proporcionaba la estadía, las cenas y la asistencia vivía en el piso de abajo y cada vez que salía se veía obligado a pasar por su cocina, cuya puerta siempre estaba abierta. Casi siempre, al pasar, el joven tenía una sensación de malestar y miedo que le hacía fruncir el ceño y sentirse avergonzado. Estaba endeudado y tenía miedo de encontrarse con ella.
Esto no se debía a que fuera cobarde y tímido, sino todo lo contrario; pero desde hace algún tiempo lo habitaba un estado de irritación excesiva que rayaba en la hipocondría. Estaba tan absorto en sí mismo y aislado de sus compañeros que temía encontrarse, no solo con su casera, sino con cualquier persona. Aplastado por la pobreza, las angustias de su posición habían dejado de pesarle en los últimos días. Había dejado de ocuparse de los asuntos de importancia práctica; había perdido todo deseo de hacerlo.
Nada de lo que pudiera hacer la dueña de casa le causaba verdadero terror. Pero ser detenido en las escaleras, obligarse a escuchar sus triviales e irrelevantes cotilleos, sus insistentes demandas de pago, amenazas y quejas y devanarse los sesos en busca de excusas, a evadir, a mentir... No. Era preferible escabullirse por las escaleras como un gato y escapar sin ser visto.
Esta tarde, sin embargo, al salir a la calle, se dio cuenta de sus temores. ‘Quiero intentar una cosa así y estoy asustado por estas minucias’, pensó con una sonrisa extraña. ‘Um... sí. Todo está en manos de un hombre y lo deja escapar por cobardía: es un axioma. Sería interesante saber a qué le tienen más miedo los hombres. Dar un nuevo paso, pronunciar una nueva palabra es lo que más temen... Pero estoy hablando demasiado. Es porque parloteo que no hago nada. Aunque también podría decir: no hago nada porque parloteo. He aprendido a parlotear este último mes, tumbado durante días en mi guarida pensando... en Jack, el cazagigantes. ¿Por qué voy allí ahora? ¿Soy capaz de eso? ¿Es eso algo serio? No es serio en absoluto. Es simplemente una fantasía para divertirme, ¡un juguete! Sí, tal vez sea un juguete’.
El calor en la calle era terrible y a ello se le agregaba la falta de aire, la bulla y el yeso, los andamios, los ladrillos y el polvo sobre él. Ese hedor especial de Petersburgo, tan familiar para los que no pueden salir de la ciudad en verano. Todo ello trabajaba sobre los nervios del joven, ya sobrecargado de nerviosismo. El insoportable hedor de las tabernas, que son especialmente numerosas en esa parte de la ciudad, y los hombres borrachos que se cruzaba a cada paso, a pesar de ser un día laborable, completaban la repugnante miseria del cuadro. Una expresión del más profundo asco brilló por un momento en el refinado rostro del joven.
Era, por cierto, bastante guapo, de estatura superior a la media, delgado, bien constituido, con una hermosa oscuridad en sus ojos y su pelo castaño. Pronto se sumió en un profundo o, más bien, en un completo vacío mental; caminaba sin observar o preocuparse por lo que le rodeaba y no le importaba observarlo. De vez en cuando murmuraba algo, por la costumbre de hablar consigo mismo, que hace poco había confesado. En momentos como estos se daba cuenta de que sus ideas estaban enredadas y que además estaba muy débil; durante dos días apenas había comido. Iba tan mal vestido que incluso un hombre acostumbrado a la mala vida se habría avergonzado de ser visto en la calle con semejantes harapos. Sin embargo, en aquel barrio de la ciudad, cualquier defecto en la vestimenta a duras penas habría creado sorpresa.
Debido a la proximidad del Mercado del Heno, el número de establecimientos de mal carácter, la preponderancia de la población comercial y obrera que se amontonaba en estas calles y callejones del corazón de Petersburgo, se veían tipos tan variados que ninguna figura, por extraña que fuera, habría causado sorpresa. Pero había tal amargura y desprecio acumulados en el corazón del joven que, a pesar de toda la juventud, lo que menos le importaba era vestir sus harapos en la calle.
Otra cosa era cuando se encontraba con conocidos o antiguos compañeros de estudio, con los que, de hecho, le disgustaba coincidir en cualquier momento. Y, sin embargo, el joven se detuvo en el acto cuando un borracho, que por alguna razón desconocida llevaban en una carreta tirada por un caballo, le gritó de repente: “¡Eh, tú, sombrerero alemán!” y se agarró temblorosamente el sombrero. Era un sombrero alto y redondo, de marca Zimmerman pero muy gastado, oxidado por la edad, roto y con manchas, sin ala y doblado por un lado de la manera más indecorosa. Aun así, no la vergüenza, sino otra sensación parecida al terror se apoderó de él.
‘Lo sabía’, murmuró confundido, ‘¡lo creía! ¡Eso es lo peor de todo! Una estupidez como esta, el detalle más trivial podría echar a perder todo el plan. Sí, mi sombrero es demasiado notable... Parece absurdo y eso lo hace notable... Con mis harapos debería llevar una gorra, cualquier tipo de prenda vieja pero no esta cosa grotesca. Nadie llevaría un sombrero así, se nota a leguas, se recordaría... Lo que importa es que la gente lo recuerda y eso les daría una pista. ¡Para hacer eso uno debe ser lo menos llamativo posible...! Pequeñeces, pequeñeces, ¡eso es lo que importa! Porque son esas pequeñeces las que siempre arruinan todo...’.
No tenía que ir muy lejos. De hecho, sabía cuántos pasos había desde la puerta de su casa: exactamente setecientos treinta. Los había contado una vez, cuando estaba perdido en sueños. En aquel momento no le tenía ninguna fe a esos sueños y solo se dejó tentar por su temeridad espantosa pero atrevida. Ahora, un mes después, había empezado a verlos de otra manera y, a pesar de los monólogos en los que se burlaba de su propia impotencia e indecisión, había llegado a considerar involuntariamente este sueño ‘horrible’ como una hazaña que debía intentar, aunque él mismo no se diera cuenta de ello. Ahora iba a ensayar eso y con cada paso su agitación se volvía más y más violenta.
Con el corazón hundido y un temblor nervioso, subió a una enorme casa que por un lado daba al canal y por el otro a la calle. Esta casa estaba alquilada y era habitada por trabajadores de todo tipo: sastres, cerrajeros, cocineros, alemanes de cualquier clase, chicas que se ganaban la vida como podían y oficinistas, entre otros. Había un continuo ir y venir a través de las dos puertas y en los dos patios de la casa. Tres o cuatro porteros trabajaban en el edificio. El joven se alegró de no encontrarse con ninguno de ellos y enseguida se deslizó, sin ser visto, por la puerta de la derecha y subió la escalera. Era una escalera trasera, oscura y estrecha pero él ya estaba familiarizado con ella y conocía su camino. El entorno le gustaba: en esa oscuridad, ni siquiera los ojos más inquisitivos eran de temer. ‘Si ahora estoy tan asustado, ¿qué sería de mí si de alguna manera se diera el caso de que realmente fuera a hacerlo?’, se preguntó al llegar al cuarto piso. Allí le impidieron el paso unos porteros que se dedicaban a sacar los muebles de un piso. Sabía que el lugar estaba ocupado por un funcionario alemán y su familia. Este alemán se estaba mudando, por lo que el cuarto piso de la escalera quedaría sin ocupar, excepto por la anciana. ‘Eso es bueno’, pensó para sí mismo, mientras tocaba el timbre del piso de la anciana. El timbre emitió un leve tintineo como si fuera de lata y no de cobre. Los pequeños apartamentos de esos edificios siempre tienen timbres que suenan así. Había olvidado la nota de aquella campana y ahora su peculiar tintineo parecía recordarle algo y traerlo ante él. Se puso en marcha. Alterado y con los nervios de punta, al cabo de un rato, se abrió una pequeña rendija: la anciana detalló a su visitante con una desconfianza evidente a través de la rendija y no se veía nada más que sus pequeños ojos brillando en la oscuridad. Al ver que había varias personas en el rellano, se atrevió y abrió la puerta de par en par. El joven atravesó la oscura entrada que estaba separada de la pequeña cocina. La anciana estaba frente a él en silencio y mirándole inquisitivamente. Era una anciana de sesenta años, diminuta y marchita, con ojos malignos y una pequeña nariz afilada. Su cabello era incoloro y un poco canoso, tenía el pelo grasiento y no lo cubría con un pañuelo. Alrededor de su largo y delgado cuello, parecido a una pata de gallina, tenía anudado una especie de trapo de franela y, a pesar del calor, le colgaba sobre los hombros una chaqueta de pieles sarnosas, amarillas por la edad. La anciana tosía y gemía a cada instante. El joven debió mirarla con una expresión bastante peculiar, pues un brillo de desconfianza reapareció en los ojos de la anciana.
“Raskólnikov, estudiante, vine aquí hace un mes”, se apresuró a murmurar el joven con una media reverencia, recordando que debía ser más cortés.
“Me acuerdo, mi buen señor1, me acuerdo muy bien de su llegada”, dijo la anciana con claridad, sin dejar su mirada inquisitiva en su rostro.
“Y aquí estoy otra vez… con el mismo encargo”, continuó Raskólnikov, un poco desconcertado y sorprendido ante la desconfianza de la anciana.
‘Tal vez sea siempre así aunque la otra vez no lo noté’, pensó con una sensación de inquietud.
La anciana hizo una pausa, como si dudara; luego se paró a un lado y señalando la puerta de la habitación, dejando que su visitante pasara por delante de ella, dijo:
“Pase, mi buen señor”.
La pequeña habitación en la que entró el joven, con papel amarillo en las paredes, geranios y cortinas de muselina en las ventanas, estaba iluminada por el poniente. ‘Así que el sol también brillará así cuando pase eso’, le pasó por la mente a Raskólnikov. Con una mirada rápida escudriñó todo lo que había en la habitación, tratando en la medida de lo posible de fijarse y recordar cada detalle de aquel espacio. Pero no había nada especial en la habitación. Los muebles, todos muy viejos y de madera amarilla, consistían en un sofá con un enorme respaldo de madera curvada, una mesa ovalada frente al sofá, un tocador con un espejo fijado entre las ventanas, sillas a lo largo de las paredes y dos o tres grabados de monedas en marcos amarillos que representaban a damiselas alemanas con pájaros en las manos; eso era todo. En la esquina ardía una luz ante una pequeña imagen. Todo estaba muy limpio: el suelo y los muebles brillaban de pulidez; todo brillaba. ‘Este es el trabajo de Lizavetina’, pensó el joven. No se veía ni una mota de polvo en todo el piso. ‘Es en las casas de las viejas viudas rencorosas donde se encuentra tanta limpieza’, pensó de nuevo Raskólnikov y echó una mirada curiosa a la cortina de algodón que cubría la puerta que conducía a otra pequeña habitación, en la que se encontraban la cama y la cómoda de la anciana y en la que nunca se había fijado. Estas dos habitaciones conformaban el apartamento entero.
“¿Qué quieres?”, dijo la anciana con severidad, entrando en la habitación y, como antes, poniéndose delante de él para mirarlo directo a la cara.
“He traído algo para empeñar” y sacó de su bolsillo un anticuado reloj plano de plata, en cuyo reverso estaba grabado un globo terráqueo; la cadena era de acero.
“Pero se ha acabado el tiempo de tu última prenda. El mes se cumplió anteayer”.
“Le traeré los intereses del otro mes; espere un poco”.
“Pero esa es mi decisión, mi buen señor, esperar o vender su prenda de inmediato”.
“¿Cuánto me dará por el reloj, Aliona Ivánovna?”.
“Viene usted con tales pequeñeces, mi buen señor, que apenas valen nada. La última vez le di dos rublos por su anillo y se podría comprar nuevo en una joyería por un rublo y medio”.
“Deme cuatro rublos por él, lo canjearé, era de mi padre. Pronto tendré algo de dinero”.
“Un rublo y medio, con intereses por adelantado, si quieres”.
“¡Un rublo y medio!”, gritó el joven.
“Como usted quiera” y la anciana le devolvió el reloj. El joven lo cogió y se enfadó tanto que estuvo a punto de marcharse pero cambió de parecer, pues no había ningún otro lugar al que pudiera ir y también porque tenía otro objetivo al venir que no le permitía ir a ningún otro sitio.
“Entrégalo”, dijo bruscamente el joven.
La anciana buscó a tientas en su bolsillo las llaves y desapareció detrás de la cortina en la otra habitación. El joven, que se quedó solo en medio de la habitación, escuchó con atención, pensando. Podía oírla abriendo la cómoda. ‘Debe ser el cajón de arriba’, reflexionó. ‘Así que lleva las llaves en un bolsillo a la derecha. Todo en un manojo de un llavero de acero... y hay una llave allí, tres veces más grande que todas las demás, con huecos profundos; esa no puede ser la llave de la cómoda... entonces debe haber alguna otra cómoda o cofre... que valga la pena conocer. Los cofres siempre tienen llaves así... Pero qué degradante es todo esto’.
La anciana volvió.
“Aquí, mi buen señor: como quedamos, diez copecas el rublo al mes, así que debo tomar quince copecas de un rublo y medio, por el mes por adelantado. Pero por los dos rublos que te presté antes, me debes ahora veinte copecas, en el mismo cálculo, por adelantado. Son treinta y cinco copecas en total. Así que debo darte un rublo y quince copecas por el reloj. Aquí está”.
“¡Qué! ¿Solo un rublo y quince copecas ahora?”.
“Así es”.
El joven no lo discutió y tomó el dinero. Miró a la anciana y no se apresuró a marcharse, como si hubiera algo que quisiera decir o hacer pero no supiera qué.
“Quizá le traiga algo más dentro de un día o dos, Aliona Ivanovna, algo valioso, de plata, una caja de cigarrillos, tan pronto como me la devuelva un amigo”, se interrumpió con confusión.
“Bueno, entonces hablaremos de ello, buen señor”.
“Adiós —¿siempre estás sola en casa, tu hermana no está aquí contigo?”, le preguntó con la mayor naturalidad posible mientras salía al pasillo.
“Mi buen señor, ¿acaso es asunto suyo?”.
“Ah, nada en particular, simplemente pregunté. Es usted demasiado... ¡Adiós, Aliona Ivánovna!”.
Raskólnikov salió confundido. Esta confusión se hizo cada vez más intensa. Mientras bajaba las escaleras se detuvo en seco, dos o tres veces, como si de repente le asaltara algún pensamiento. Cuando estaba en la calle, gritó:
“¡Oh, Dios, qué repugnante es todo esto! ¡Y puedo, puedo posiblemente...! No, es una tontería, ¡es una bobada!”, añadió con firmeza. “¿Y cómo podría? ¿Qué cosas atroces se me ocurren? De qué cosas sucias es capaz mi corazón. Sí, asqueroso, sobre todo, repugnante, repugnante, repugnante... y durante todo un mes he estado...”.
Pero ninguna palabra o ninguna exclamación podía expresar su agitación. El sentimiento de intensa repulsión que había comenzado a oprimir y torturar su corazón mientras caminaba hacia la anciana había llegado a tal punto y tomado una forma tan definida que no sabía qué hacer con él para escapar de su desdicha. Caminaba por la acera como un borracho, sin tener en cuenta a los transeúntes y empujándose contra ellos. Solo recobró el sentido cuando llegó a la siguiente calle. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba cerca de una taberna a la que se entraba por unas escaleras que llevaban desde la acera hasta el sótano. En ese momento, dos hombres borrachos salieron a la puerta, tropezándose y apoyándose el uno en el otro. Sin detenerse a pensar, Raskólnikov bajó los escalones de inmediato. Hasta ese momento nunca había entrado en una taberna pero ahora se sentía mareado y atormentado por una sed ardiente. Ansiaba un trago de cerveza fría y atribuyó su repentina sed a la falta de comida. Se sentó en un rincón oscuro y sucio, pidió una cerveza y bebió con avidez el primer vaso. En seguida sus pensamientos se aclararon. ‘Todo eso es una tontería’, dijo esperanzado, ‘y no hay nada de lo que preocuparse. Es simplemente un trastorno físico. Solo un vaso de cerveza, un trozo de pan seco... y luego de un momento el cerebro es más fuerte, la mente es... más clara y la voluntad es firme. Uf, qué insignificante es todo esto...’. Después de esta reflexión desdeñosa, ahora estaba como si de repente se hubiera liberado de una terrible carga y miraba amistosamente a los presentes en la sala. Pero incluso en ese momento tuvo un presentimiento de que ese estado de ánimo más feliz tampoco era normal.
Había poca gente en la taberna. Además de los dos hombres borrachos que se encontró en la escalera, un grupo formado por unos cinco hombres y una chica con un acordeón salieron al mismo tiempo. Su salida dejó la sala tranquila y vacía. Las personas que seguían en la taberna eran un hombre que parecía ser un artesano, borracho, pero no en extremo, sentado ante un vaso de cerveza, y su acompañante, un hombre enorme y corpulento con barba gris y un abrigo corto con falda. Estaba muy borracho y se había quedado dormido en el banco. De vez en cuando comenzó a crujir los dedos en medio de su somnolencia, con los brazos abiertos y la parte superior de su cuerpo saltando sobre el banco, mientras tarareaba un estribillo sin sentido, tratando de recordar algunas líneas como estas:
Todo el año acariciando a mi mujer,
To… do el año aca… riciándola.
O despertándose otra vez:
Al cruzar la calle Podiácheskaya,
Me tropecé con la otra…
Pero nadie compartió su gozo: su silenciosa compañera miraba con positiva hostilidad y desconfianza todas estas manifestaciones. Había otro hombre en la sala que parecía un funcionario jubilado. Estaba sentado aparte, sorbiendo de vez en cuando de su vaso y mirando a la compañía. También él parecía estar en agitación.