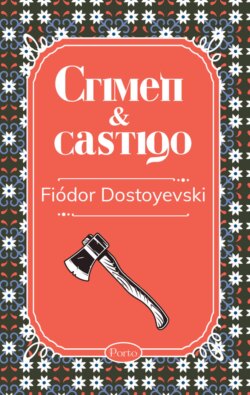Читать книгу Crimen y castigo - Fiódor Dostoyevski - Страница 9
Capítulo V
Оглавление‘Por supuesto, últimamente he querido ir donde Razumihin para pedirle trabajo y poder impartir algunas clases o algo así...’, pensó Raskólnikov. ‘Pero ¿cómo podría ayudarme ahora? Supongamos que puedo dar algunas clases. Supongamos que comparte conmigo su último centavo, si es que tiene alguno, para que yo pueda comprarme unas botas y organizarme lo sufiente como para dar lecciones... Hum... Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué haré con los pocos cobres que gane? Eso no es lo que quiero ahora. Es de verdad absurdo para mí ir donde Razumihin...’. La pregunta de por qué iba camino a Razumihin lo agitaba aún más de lo que él mismo sabía. Buscaba sin descanso algún significado siniestro para el en aquello que parecía una acción insignificante.
‘¿Podía arreglar todo y encontrar una salida por medio de Razumihin?’, se preguntaba a sí mismo con perplejidad.
Reflexionó, se frotó la frente y, por extraño que parezca, y después de largas cavilaciones, de repente, como si fuera algo espontáneo y por casualidad, le vino a la cabeza una idea fantástica.
‘Hum... a casa de Razumihin’, dijo de repente, con calma, como si hubiera llegado a una decisión definitiva. ‘Iré a casa de Razumihin, por supuesto, pero ahora no... Iré a verle al día siguiente de eso, cuando eso haya terminado y todo comience de nuevo...’. De repente se dio cuenta de lo que estaba pensando.
Después gritó, levantándose del asiento. ‘¿Pero realmente va a suceder? ¿Es posible que realmente ocurra?’. Se paró de su asiento y se fue casi corriendo de vuelta a casa pero la idea de volver le llenó de un odio intenso; en ese agujero, en aquel horrible armario suyo, donde eso había crecido dentro de él y siguió caminando al azar.
Su escalofrío nervioso se había convertido en una fiebre que le hacía temblar. A pesar del calor, sentía frío. Con cierto esfuerzo comenzó, casi inconscientemente, por algún anhelo interior, a mirar todos los objetos que tenía adelante, como si buscara algo para distraer su atención, pero no lo consiguió y siguió sumergiéndose en sus cavilaciones.
Con un sobresalto levantó de nuevo la cabeza y miró a su alrededor. Había olvidado de inmediato lo que estaba pensando, incluso a dónde iba. De este modo atravesó Vassilyevsky Ostrov, salió al Neva Menor, cruzó el puente y giró hacia las islas. El verdor y la frescura fueron, al principio, tranquilizadores, después del polvo de la ciudad y de las enormes casas que lo acorralaban y tanto pesaban en su interior. Aquí no había tabernas, o una cercanía sofocante. Ni siquiera hedor. Pronto, estas nuevas sensaciones, agradables, se convirtieron en una irritabilidad.
A veces se quedaba quieto ante el paisaje de una villa veraniega y entre el verde follaje miraba a través de la valla. A lo lejos divisaba mujeres vestidas con elegancia, en las terrazas y balcones, y niños corriendo por los jardines. Las flores le llamaron la atención. Las miró más tiempo que cualquier otra cosa. También se encontró con lujosos carruajes y hombres y mujeres a caballo. Los observaba con ojos curiosos y se olvidaba de ellos antes de que desaparecieran de su vista. Una vez se detuvo y contó su dinero. Descubrió que tenía treinta copecas.
‘Veinte para el policía, tres a Nastasya por la carta, así que debo haber dado cuarenta y siete o cincuenta a Marmeládov ayer’, pensó, calculando por alguna razón desconocida, pero pronto olvidó para qué había sacado el dinero de su bolsillo. Lo recordó al pasar por una taberna y sintió hambre... Al entrar en la taberna bebió un vaso de vodka y comió una especie de pastel. Terminó de comerlo mientras se alejaba.
Hacía mucho que no tomaba vodka y le hizo efecto de inmediato, aunque solo bebió una copa. Sus piernas le pesaron y una gran somnolencia le invadió. Volvió a casa pero al llegar a Petrovsky Ostrov se detuvo por el cansancio. Se apartó del camino y se metió entre los arbustos, se hundió en la hierba y se quedó dormido al instante. Por una condición mórbida del cerebro, los sueños suelen tener una actividad singular, se experimentan con vivacidad y una extraordinaria apariencia de realidad. A veces se crean imágenes monstruosas pero el escenario y el cuadro completo son tan verídicos y están llenos de detalles tan delicados, tan inesperados, pero tan artísticos, que el soñador, si fuera un artista como Pushkin o Turgenev, nunca podría haberlos inventado en el estado de vigilia.
Tales sueños enfermizos siempre permanecen mucho tiempo en la memoria y causan una impresión poderosa en el sistema nervioso, sobreexcitado y trastornado. Raskólnikov tuvo un sueño espantoso. Soñó que volvía a su infancia, a su pueblo natal. Era un niño de unos siete años que caminaba por el campo con su padre en la tarde de un día festivo. El día estaba gris y pesado; el campo era exactamente como lo recordaba. De hecho, lo recordaba mucho más vívidamente en su sueño que en su memoria.
La pequeña ciudad se erigía en una llanura tan desnuda como la mano, sin un sauce a la vista. Solo a lo lejos se apreciaba un bosquecillo, como una mancha oscura en el borde mismo del horizonte. Unos pasos más allá de la última huerta se encontraba una taberna, una gran taberna, que siempre había despertado en él un sentimiento de aversión, incluso de miedo, cuando pasaba por allí con su padre. Siempre había una multitud, siempre gritos, risas e insultos, horribles cantos roncos y a menudo peleas. Figuras borrachas y de aspecto horrible rondaban por la taberna. Él solía aferrarse a su padre y le temblaba todo el cuerpo cuando se encontraba con ellos.
Cerca de la taberna, el camino se convertía en una pista polvorienta, cuyo polvo siempre era negro. Era un camino sinuoso y unos cien pasos más adelante giraba a la derecha hacia el cementerio. En el centro del cementerio se encontraba una iglesia de piedra con una cúpula verde, donde solía ir a misa dos o tres veces al año, con su padre y su madre, cuando se celebraba el servicio en memoria de su abuela, quien llevaba mucho tiempo muerta y a la que nunca había visto.
En estas ocasiones solían llevar, en un plato blanco atado en una servilleta de mesa, una especie de arroz con leche, con pasas clavadas en forma de cruz. Le encantaba esa iglesia, con sus imágenes anticuadas y sin adornos y el viejo sacerdote con la cabeza temblorosa. Cerca del sepúlcro de su abuela, marcada con una piedra, estaba la pequeña tumba de su hermano menor, que había muerto a los seis meses. No lo recordaba en absoluto pero le habían hablado de él y siempre que visitaba el cementerio, religiosamente y con reverencia, se persignaba, se inclinaba y besaba la pequeña tumba.
Ahora soñaba que pasaba con su padre por delante de la taberna que da camino al cementerio. Iban cogidos de la mano y él miraba la taberna con temor. Una circunstancia peculiar atrajo suatención:parecía haber una especie de fiesta con una multitud de pueblerinos vestidos para la ocasión, campesinas, sus maridos y gentuza de todo tipo, todos cantando y más o menos borrachos. Cerca de la entrada de la taberna había un carruaje pero era un carruaje extraño, uno de esos grandes que suelen ser jalados por caballos pesados y que van cargados con barriles de vino u otras mercancías de peso.
Siempre le gustó mirar esos grandes caballos de carga, con sus largas crines, sus gruesas patas y su paso lento y uniforme, atravesando una montaña perfecta sin aparentar esfuerzo, como si fuera más fácil ir con carga que sin ella.
Pero ahora, por extraño que parezca, en los ejes de ese carro vio una pequeña y delgada bestia escuálida, uno de esos jamelgos campesinos que a menudo había visto esforzarse al máximo bajo una pesada carga de leña o heno, especialmente cuando las ruedas estaban en el barro o en un surco y los campesinos los golpeaban con crueldad, a veces incluso en la nariz y en los ojos, y él se sentía tan apenado por ellos que casi lloraba y su madre siempre lo alejaba de la ventana. De repente se formó un gran alboroto de gritos y cantos que venía de la taberna, donde un número de campesinos grandes y muy borrachos salieron con camisas rojas y azules y abrigos echados sobre los hombros.
“Entra, entra”, gritó uno de ellos, un joven campesino de cuello grueso y cara carnuda y roja como una zanahoria. “Los llevaré a todos, ¡Suban! A todos ustedes, ¡Suban!”.
Pero al instante se produjo un estallido de risas y exclamaciones en la multitud.
“¡Llevarnos a todos con una bestia como esa!”.
“¿Por qué, Mikolka, estás tan loco como para poner un jamelgo como ese en un carro así?”.
“¡Como mucho esta yegua tiene veinte años compañeros! Suban, los llevaré a todos”, volvió a gritar Mikolka, saltando de primero en el carro, agarrando las riendas y acomodándose en la parte delantera.
“El caballo bayo se ha ido con Matvieyi”, gritó desde el carro “y este caballo bruto, compañeros, me rompe el corazón, siento como si quisiera matarla. ¡Entra, te digo! ¡La haré galopar!”, y tomó el látigo, preparándose con gusto para azotar a la yegua.
“¡Sube! ¡Vamos!”.
La multitud se rió.
“¡Oye! ¡Va a galopar! ¡Claro que galopa! No ha tenido un galope durante los últimos diez años. ¡Va a trotar! ¡No se preocupen por ella, compañeros, traigan un látigo cada uno y prepárense!”.
Todos subieron al carro de Mikolka, riendo y haciendo bromas. Entraron seis hombres y todavía había espacio para más. Subieron a una mujer gorda y de mejillas sonrojadas. Iba vestida de algodón rojo, con un tocado puntiagudo y zapatos de cuero grueso. Se la pasó partiendo nueces y riendo.
La multitud que los rodeaba también se reía y ¿cómo podían evitarlo? Aquel miserable bestia iba a arrastrar a todo el carro al galope. Dos jóvenes en el carruaje estaban preparando los látigos para ayudar a Mikolka. Al grito de ‘arre’ la yegua tiró con todas sus fuerzas pero, lejos de galopar, apenas podía avanzar hacia adelante. Luchaba con sus patas, jadeando y encogiéndose de los golpes de los tres látigos que le llovían sobre ella como el granizo. Las risas en el carro se redoblaron pero Mikolka entró en cólera y golpeó furiosamente a la yegua, como si supiera que ella realmente podía galopar.
“Dejame entrar a mí también, compañero”, gritó un joven de la multitud, a quien se le había despertado el apetito. “Entren, entren todos”, gritó Mikolka, “los arrastrará a todos. La mataré a golpes”. Y golpeó y golpeó a la yegua, fuera de sí por la furia.
“Padre, padre”, gritó. “Padre, ¿qué están haciendo? Padre, están golpeando al pobre caballo”.
“Vamos, vamos”, dijo su padre. “Están borrachos y son tontos, se están divirtiendo. ¡Vamos, no mires!” y trató de alejarle pero él se apartó de su mano y, horrorizado, corrió hacia el caballo. La pobre bestia estaba mal. Jadeaba en su lugar y trataba de tirar pero estaba a punto de caerse.
“Golpéenla hasta que muera”, gritó Mikolka, “a eso hemos llegado. Lo haré por ella”.
“¿Qué te pasa? ¿De verdad eres cristiano, demonio?”, gritó un anciano entre la multitud.
“¿Alguien ha visto alguna vez algo parecido? Una bestia desgraciada como esa tirando de un carro tan cargado”, dijo otro.
“La matarás”, gritó el tercero.
“¡No te metas! Es mi propiedad y haré lo que yo decida. ¡Suban, más de ustedes! ¡Suban todos! ¡Haré que se vaya al galope!”.
La risa se convirtió en un rugido y lo cubrió todo. La yegua, despertada por la lluvia de golpes, comenzó a patalear débilmente. Incluso el viejo no pudo evitar sonreír. Pensar en una pequeña y miserable bestia como esa intentando patear. Dos muchachos de la multitud tomaron látigos y corrieron hacia la yegua para golpearla en las costillas. Uno corrió a cada lado.
“Golpéala en la cara, en los ojos, en los ojos”, gritó Mikolka. “¡Canta una canción, compañero!”, gritó alguien en el carro y todos se unieron en una canción desenfrenada, tintineando una pandereta y silbando. La mujer gorda siguió rompiendo nueces y riendo...
El niño corrió junto a la yegua, pasó por delante de ella y vio cómo era azotada en los ojos… ¡Justo en los ojos! Estaba llorando, se sentía ahogado mientras sus lágrimas corrían. Uno de los hombres le hizo un corte en la cara con el látigo pero él no lo sintió. Con las manos enredadas y gritando se abalanzó sobre el anciano de la barba gris que sacudía la cabeza en señal de desaprobación. Una mujer le agarró de la mano y se lo habría llevado pero él se separó de ella y corrió hacia la yegua. Ella estaba casi en el último suspiro pero comenzó a patalear una vez más.
“Te enseñaré a patear”, gritó Mikolka con ferocidad. Tiró el látigo, se inclinó hacia delante y cogió del fondo del carro un palo largo y grueso. Tomó un extremo con ambas manos y, con un esfuerzo, lo blandió sobre la yegua.
“¡La aplastará!”, gritaron a su alrededor. “¡La matará!”.
“Es de mi propiedad”, gritó Mikolka y blandió el palo con un golpe seco. Se oyó un fuerte estruendo.
“¡Golpéala, golpéala! ¿Por qué te has detenido?”, gritaron las voces de la multitud y Mikolka balanceó la vara por segunda vez y de nuevo impactó la columna vertebral de la desafortunada yegua. Ella se hundió en sus ancas pero se tambaleó hacia adelante y tiró con toda su fuerza, jalando primero de un lado y luego del otro, tratando de mover el carro. Pero los seis látigos la atacaban en todas las direcciones. El asta se levantó de nuevo y cayó sobre ella una tercera vez y luego una cuarta vez, con fuertes y medidos golpes.
Mikolka estaba furioso por no haberla matado de un solo golpe.
“¡Es una dura!”, se gritó en la multitud.
“Ella caerá en un minuto, compañeros, pronto habrá un final, pronto acabarán con ella”, dijo un espectador admirando desde la multitud.
“¡Trae un hacha! ¡Acaba con ella!”, gritó un tercero.
“¡Ya te enseñaré! ¡Apártate!”, gritó Mikolka frenéticamente. Soltó la vara, se agachó y cogió una palanca de hierro.
“¡Cuidado!”, gritó y con todas sus fuerzas le dio un golpe definitivo a la pobre yegua. Ella se tambaleó, se hundió, intentó tirar pero la palanca cayó de nuevo con un golpe oscilante en su espalda y se derrumbó en el suelo como un tronco.
“Acaba con ella”, gritó Mikolka y saltó fuera del carro. Varios jóvenes, también enrojecidos por la bebida, se apoderaron de todo lo que pudieron encontrar... Látigos, palos, pértigas, y corrieron hacia la yegua moribunda. Mikolka se puso a un lado y comenzó a dar golpes al azar con la palanca. La yegua estiró la cabeza, dio un suspiro y murió.
“La has masacrado”, gritó alguien entre la multitud.
“¿Por qué no galopa entonces? ¡Mi propiedad!”, gritó Mikolka con los ojos inyectados en sangre, blandiendo la barra en sus manos. Se puso de pie como lamentando no tener nada más que golpear.
“No te equivoques, no eres cristiano”, gritaban muchas voces en la multitud.
Pero el pobre muchacho, fuera de sí, se abrió paso, gritando, a través de la multitud hacia el jamelgo, puso sus brazos alrededor de su cabeza muerta y sangrante y la besó. Besó los ojos y besó los labios... Luego saltó y voló enloquecido con sus pequeños puños hacia Mikolka. En ese instante su padre, que había corrido tras él, lo agarró y lo sacó de la multitud.
“Vamos, vamos. Vamos a casa”, le dijo.
“Padre, ¿por qué han matado al pobre caballo?”, sollozó pero su voz se quebró y las palabras salieron en gritos de su pecho jadeante.
“Son borrachos... Son brutos... ¡No saben lo que hacen!”.
Rodeó a su padre con los brazos pero se sintió asfixiado, ahogado. Intentó respirar, gritar, y se despertó. Se despertó, jadeando, con el pelo empapado de sudor y se levantó aterrorizado.
‘Gracias a Dios, solo ha sido un sueño’, dijo sentándose bajo un árbol y respirando profundamente.
‘Pero, ¿qué es? ¿Se trata de una fiebre? Un sueño tan horrible’.
Se sintió completamente destrozado. La oscuridad y la confusión habitaban su alma. Apoyó los codos en las rodillas y la cabeza en las manos.
‘¡Dios mío!’, exclamó, ‘¿puede ser que yo tome un hacha, la golpee en la cabeza, le abra el cráneo y pisando la sangre caliente y pegajosa, rompa la cerradura, la robe y tiemble… para luego esconderme, todo salpicado en la sangre... con el hacha... Dios mío, ¿puede ser?’. Mientras decía esto, temblaba como una hoja.
‘Pero, ¿por qué sigo así?’, continuó sentándose de nuevo como si se tratara de un profundo asombro. ‘Sé que nunca me atrevería a hacerlo, así que, ¿por qué me he torturado hasta ahora? ¿Por qué me he estado torturando hasta ahora? Ayer, cuando fui a hacer ese... experimento, ayer me di cuenta completamente que nunca podría soportar hacerlo... ¿Por qué, entonces, estoy repasando eso de nuevo? ¿Por qué estoy dudando? Ayer, mientras bajaba las escaleras me dije que era algo vil. El solo hecho de pensarlo me hizo sentir mal y me llenó de horror. ¡No, no podría hacerlo, no podría hacerlo! Válido que no hay ningún fallo en todo ese razonamiento, que todo lo que he concluido este último mes es claro como el día, indiscutible como la aritmética... ¡Dios mío! ¡De todos modos no me atreví a hacerlo! ¡No podía hacerlo, no podía hacerlo! ¿Por qué, por qué entonces estoy todavía...’.
Se puso en pie, miró a su alrededor con asombro, como si estuviera sorprendido de encontrarse en este lugar y se dirigió hacia el puente. Estaba pálido, sus ojos brillaban y sentía agotamiento en todos sus miembros pero de repente parecía respirar con más facilidad. Sintió que se había desprendido de aquella temible carga que durante tanto tiempo le había pesado y experimentó una sensación de alivio y paz en su alma.
‘Señor’, rezó, ‘muéstrame mi camino. Renuncio a ese maldito... sueño mío’.
Al cruzar el puente contempló tranquila y sosegadamente el río Neva, acompañado del sol rojo que se ponía resplandeciente en el cielo. A pesar de su debilidad, no era consciente del cansancio. Era como si un absceso que se había estado formando durante un mes en su corazón se hubiera roto de repente. ¡Libertad, ¡Libertad! Estaba libre de ese hechizo, de esa brujería, de esa obsesión.
Más tarde, cuando recordó aquella época y todo lo que le ocurrió durante esos días, minuto a minuto, punto por punto, quedó supersticiosamente impresionado por una circunstancia, que, aunque en sí misma no es muy excepcional, siempre le pareció el punto de inflexión predestinado de su destino. Nunca pudo entender y explicarse a sí mismo por qué, cuando estaba cansado y agotado, cuando hubiera sido más conveniente para él ir a casa por el camino más corto y directo, había regresado por el Mercado del Heno, donde no tenía necesidad de ir. A todas luces estaba lejos de su ruta, aunque no mucho. Es cierto que le ocurrió docenas de veces que volvió a casa sin darse cuenta de las calles por las que pasaba.
‘Pero ¿por qué?’, se preguntaba siempre, ¿por qué había un encuentro tan importante, tan decisivo y al mismo tiempo un encuentro tan fortuito en el Mercado del Heno (donde además no tenía ninguna razón para ir) a la misma hora, en el mismo minuto de su vida, cuando se encontraba en el mismo estado de ánimo y en las mismas circunstancias en las que ese encuentro pudo ejercer la influencia más grave y decisiva sobre su destino? ¡Como si le hubiera estado esperando a propósito!
Eran cerca de las nueve cuando cruzó el Mercado de Heno. En las mesas y en los carros, en los puestos y en las tiendas, todos los mercaderes estaban cerrando sus establecimientos o limpiando y recogiendo sus mercancías y, al igual que sus clientes, se iban a casa. Traperos y vendedores de todo tipo se amontonaban en las tabernas en los sucios y apestosos patios del Mercado del Heno. A Raskólnikov le gustaba especialmente este lugar y los callejones vecinos cuando vagaba sin rumbo por las calles. Aquí sus harapos no atraían atención despectiva y se podía pasear con cualquier atuendo sin escandalizar a la gente. En la esquina de un callejón, un vendedor ambulante y su esposa tenían dos mesas dispuestas con cintas, hilo y pañuelos de algodón. También ellos se habían levantado para ir a casa pero estaban conversando con una amiga, que acababa de acercarse a ellos.
Esta amiga era Lizaveta Ivánovna o, como todos la llamaban, Lizaveta, la hermana menor de la vieja prestamista, Alyona Ivánovna, a quien Raskólnikov había visitado el día anterior para empeñar su reloj y hacer su experimento... Él ya lo sabía todo sobre Lizaveta y ella también lo conocía un poco. Era una mujer soltera de unos treinta y cinco años, alta, torpe, tímida, sumisa y casi idiota. Era una completa esclava y se dirigía con miedo y temblor a su hermana, que la hacía trabajar día y noche e incluso la golpeaba. Estaba de pie sosteniendo un paquete ante el vendedor ambulante y su esposa, escuchando seria y expresando cierta duda. Hablaban de algo con especial calidez. En el momento en que Raskólnikov la vio, se sintió invadido por una extraña sensación, como de intenso asombro, aunque no había nada de que asombrarse acerca de este encuentro.
“Es tu decisión, Lizaveta Ivánovna”, decía el vendedor en voz alta. “Ven a verme mañana a las siete. Ellos también estarán aquí”.
“¿Ma-ñana?”, dijo Lizaveta, lenta y pensando las palabras como si no pudiera decidirse.
“¡Por Dios, qué miedo le tienes a Alyona Ivánovna!”, dijo la esposa del comerciante, una mujercita vivaz. “Te miro y eres como una bebé. Tampoco es que sea tu hermana sino una hermanastra y ¡qué poder tiene sobre ti!”.
“Pero esta vez no le digas nada a Alyona Ivánovna”, interrumpió su marido. “Ese es mi consejo. Ven a nosotros sin preguntar. Valdrá la pena que lo hagas. Más adelante tu hermana podrá hacerse una idea”.
“¿Debo ir?”.
“Mañana, a las siete más o menos. Y ellos estarán aquí. Es tú decisión”.
“Y tomaremos una taza de té”, añadió su mujer.
“De acuerdo, iré”, dijo Lizaveta, todavía pensativa y comenzó a alejarse lentamente.
Raskólnikov acababa de pasar y no oyó nada más. Pasó despacio, sin ser notado, tratando de no perderse una palabra. El primer asombro fue seguido por un estremecimiento de horror, como un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Se enteró, de repente y de forma inesperada, que al día siguiente, a las siete de la tarde, Lizaveta, la hermana de la anciana, estaría fuera de casa y que, por tanto, a las a las siete en punto la anciana se quedaría sola.
Estaba a pocos pasos de su alojamiento. Entró como un hombre condenado a muerte. No pensaba en nada y era incapaz de pensar pero sintió en su interior que ya no tenía libertad de pensamiento, ni voluntad y que todo estaba decidido, sin vuelta atrás. Ciertamente, si tenía que esperar años enteros por una oportunidad adecuada, no podía contar con un paso más seguro que el que se acababa de presentar. En cualquier caso, habría sido difícil de antemano y con certeza, con mayor exactitud y menos riesgo, y sin peligrosas indagaciones o investigaciones, que al día siguiente, a una hora determinada, una anciana, contra cuya vida se contemplaba un atentado, estaría en su casa y completamente sola.