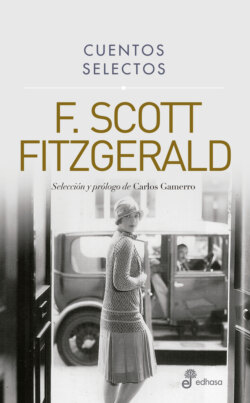Читать книгу Cuentos selectos - Francis Scott Fitzgerald - Страница 10
V
ОглавлениеLa semana siguiente fue una revelación para Bernice. La sensación de que la gente disfrutaba mirándola y escuchándola cimentó su confianza en sí misma. Por supuesto que al principio cometió muchísimos errores. Por ejemplo, no sabía que Draycott Deyo era seminarista, ni tampoco que la había invitado a bailar porque la creía una chica discreta y reservada. De haberlo sabido, no habría empleado la táctica de empezar con un “¡Hola, bombón!” ni continuado con la historia de la bañera: “Me requiere muchísima energía peinarme en verano: tengo el cabello muy largo; así que primero me peino, luego me maquillo y me pongo el sombrero y después me meto en la bañera… y al final me visto. ¿No te parece el mejor método?”.
Aunque Draycott Deyo tenía sus reservas con el bautismo por inmersión y podría haber encontrado alguna conexión entre ambas cosas, cabe señalar que no la encontró. El baño de inmersión femenino le parecía un asunto inmoral, y acto seguido le expuso a Bernice algunas de sus ideas sobre la depravación de la sociedad moderna.
Pero, para compensar el desafortunado episodio, Bernice tenía varios puntos a su favor. El pequeño Otis Ormonde había renunciado a un viaje a la costa este para seguirla con devoción de cachorro, para diversión de sus amigos e irritación de G. Reece Stoddard: Otis arruinaba sus visitas vespertinas con la ternura nauseabunda de las miradas que dirigía a Bernice. Incluso le contó la historia del palo y el baño para explicarle cómo se habían equivocado él y todos los demás al juzgarla. Bernice se rio del incidente, pero una sombra de abatimiento pasó por sus ojos.
Quizá el más conocido y universalmente celebrado de los temas de conversación de Bernice era el corte de pelo.
—Bernice, ¿cuándo te vas a cortar el pelo?
—Pasado mañana, quizá —contestaba riéndose—. ¿Vendrán a verme? Ya saben que cuento con ustedes.
—¡Por supuesto que iremos! En cuanto te decidas.
Bernice, cuyas intenciones de ir a la peluquería eran rigurosamente falsas, volvía a reírse.
—Ya falta poco. Les daré una sorpresa.
Pero quizá el más significativo símbolo de su éxito arrasador fue el automóvil gris del hipercrítico Warren McIntyre estacionado todos los días frente a la casa de los Harvey. Al principio, la mucama quedó perpleja cuando Warren preguntó por Bernice en lugar de Marjorie; una semana después, le dijo a la cocinera que Bernice le había robado a Marjorie su mejor pretendiente.
Y Bernice se lo había robado. Quizá todo empezó porque Warren quería darle celos a Marjorie; quizá se debiera al sello familiar, aunque irreconocible, que el estilo de Marjorie había impreso en las conversaciones de Bernice; quizá fueron ambas cosas y un poco de sincera atracción. Pero de cualquier modo, una semana después, los jóvenes del grupo opinaban que el más constante entre los pretendientes de Marjorie había dado un giro imprevisible y se lanzaba a la conquista de su invitada. La pregunta del millón era cómo lo tomaría ella. Warren llamaba por teléfono a Bernice dos veces al día, le mandaba cartas, y se los veía frecuentemente en el descapotable, obviamente embarcados en una de esas tensas e importantísimas conversaciones acerca de la sinceridad de Warren.
Cuando le tomaban el pelo, Marjorie se limitaba a reír. Decía que estaba contentísima de que Warren hubiese encontrado por fin alguien capaz de valorarlo. Así que los demás también se reían y, creyendo que a Marjorie no le importaba, finalmente se olvidaron del asunto.
Una tarde, cuando sólo faltaban tres días para su partida, Bernice esperaba en el vestíbulo a Warren para ir a jugar al bridge. Estaba de excelente humor, y cuando Marjorie —que también era de la partida— apareció de pronto y empezó a acomodarse el sombrero frente al espejo, Bernice no estaba preparada para ninguna clase de enfrentamiento. Marjorie, con absoluta frialdad y concisión, sólo dijo tres frases.
—Será mejor que te saques a Warren de la cabeza.
—¿Qué? —Bernice estaba estupefacta.
—Llegó el momento de que dejes de hacerte la tonta con Warren McIntyre. Le importas un bledo.
Se miraron tensas: Marjorie, burlona y distante; Bernice azorada, a mitad de camino entre el enojo y el miedo. Dos automóviles se detuvieron frente a la casa con un gran estruendo de bocinas. Las primas se sobresaltaron y salieron corriendo juntas.
Mientras jugaba al bridge, Bernice luchaba en vano por dominar su creciente inquietud. Había ofendido a Marjorie, la esfinge de las esfinges. Con las intenciones más honestas e inocentes del mundo, había robado algo que le pertenecía. Se sintió repentina y horriblemente culpable. Después de la partida, cuando charlaban entre amigos y todos intervenían en la conversación, la tormenta se fue formando de a poco. Sin darse cuenta, el pequeño Otis Ormonde la precipitó.
—¿Cuándo vuelves al jardín de infantes, Otis? —le había preguntado alguien.
—¿Yo? El día que Bernice se corte el pelo.
—Entonces ya terminaste los estudios —dijo Marjorie rápidamente—. Sólo era una amenaza. Creí que ya te habías dado cuenta.
—¿Es verdad lo que dice Marjorie? —preguntó Otis, mirando a Bernice con reproche.
A Bernice le ardían las orejas mientras buscaba una respuesta eficaz. Pero el ataque directo había paralizado su imaginación.
—Hay muchas amenazas en el mundo —continuó Marjorie, disfrutando como nunca—. Creí que estabas en edad de saberlo, Otis.
—Bueno —dijo Otis—, tal vez sea así, pero… con lo divertida que es Bernice…
—¿Seguro? —bostezó Marjorie—. ¿Cuál fue su último chiste?
Nadie parecía saberlo. A decir verdad, Bernice, entretenida con el pretendiente de su musa, no había dicho nada memorable últimamente.
—¿De verdad era todo una broma? —preguntó Roberta con curiosidad.
Bernice titubeó. Sabía que todos esperaban un golpe de efecto pero, bajo la mirada súbitamente gélida de su prima, se sentía absolutamente incapacitada.
—No lo sé —balbuceó.
—¡Era mentira! —exclamó Marjorie—. ¡Admítelo!
Bernice vio que Warren había dejado el ukelele con el que estaba jugueteando y la miraba interrogante.
—¡No lo sé! —repitió, obcecada. Tenía las mejillas encendidas.
—¡Mentira! —insistió Marjorie.
—Vamos, Bernice —la animó Otis—. Dile que se calle.
Bernice volvió a mirar a su alrededor, incapaz de evitar la mirada de Warren.
—Me gusta el pelo bien corto —se apresuró a decir, como si él se lo hubiera preguntado— y así me lo pienso cortar.
—¿Cuándo? —preguntó Marjorie.
—Un día de estos.
—Hoy es el mejor día —sugirió Roberta.
Otis se levantó de un salto.
—¡Magnífico! —exclamó—. Vamos a organizar la fiesta del corte de pelo. Te lo vas a cortar en la peluquería del Hotel Sevier, creo que dijiste.
Todos se habían puesto de pie. El corazón de Bernice latía con violencia.
—¿Qué? —balbuceó.
La voz de Marjorie se destacó en el grupo, muy clara y despectiva.
—No se preocupen: se echará atrás.
—¡Vamos, Bernice! —exclamó Otis, yendo hacia la puerta.
Cuatro ojos —los de Warren y los de Marjorie— la miraban fijamente, la juzgaban, la desafiaban. Dudó, espantada, un segundo más.
—Está bien —dijo de pronto—, qué más da.
Al anochecer, una eternidad de minutos más tarde, rumbo al centro en el descapotable de Warren, seguido por el coche de Roberta con todo el grupo, Bernice experimentó las mismas sensaciones que María Antonieta habrá experimentado cuando la trasladaban en un carro hacia la guillotina. Se preguntaba confundida por qué no gritaba que todo había sido un malentendido. Le costaba no llevarse las manos al pelo para defenderlo de un mundo repentinamente hostil. No hizo ninguna de las dos cosas. Ni siquiera el recuerdo de su madre podía detenerla. Esta era la prueba suprema de su don de gentes: así conquistaría su derecho a caminar sin que nadie la desafiara en el firmamento estelar de las chicas admiradas por todos.
Warren estaba callado, de mal humor; cuando llegaron al hotel, frenó junto al cordón y con un gesto de la cabeza invitó a Bernice a que lo precediera. El coche de Roberta descargó una multitud risueña en la peluquería, que tenía dos enormes vidrieras.
Parada junto al cordón, Bernice miraba el cartel de la Peluquería Sevier. Sí, era la guillotina, y el verdugo era el peluquero, que con bata blanca y fumando un cigarrillo, se apoyaba indolente en el primer sillón. Seguramente estaba al tanto; seguramente la había esperado toda la semana, fumando eternos cigarrillos junto a ese portentoso y demasiadas veces nombrado primer sillón. ¿Le vendaría los ojos? No, pero le pondría una toalla blanca alrededor del cuello para que la sangre —qué tontería, el pelo— no le manchara el vestido.
—Ánimo, Bernice —dijo Warren.
Con el mentón en alto atravesó la vereda, empujó la puerta vaivén y, sin mirar al grupo bullicioso, escandaloso, que ocupaba el banco de espera, se acercó al peluquero.
—Quiero cortarme el pelo.
El peluquero quedó boquiabierto. El cigarrillo se le cayó al suelo.
—¿Eh?
—¡Quiero que me corte el pelo!
Harta de preámbulos, Bernice se encaramó en el sillón. Un tipo que ocupaba el sillón vecino la miró de reojo, entre la espuma y el estupor. Otro peluquero se sobresaltó y arruinó el corte de cabello mensual del pequeño Willy Schuneman. El viejo O’Reilly, en el último sillón, gruñó y maldijo musicalmente en antiguo gaélico cuando la navaja del barbero le cortó la mejilla. Dos limpiabotas abrieron bien grandes los ojos y se abalanzaron a los pies de Bernice. No, Bernice no quería que le lustraran los zapatos.
En la calle, un transeúnte se detuvo a mirar, asombrado; una pareja lo imitó; media docena de narices infantiles se aplastaron contra la vidriera; fragmentos de conversación llegaban a la peluquería arrastrados por la brisa estival.
—¡Miren, un muchacho de pelo largo!
—¿Qué es esa cosa? Están afeitando a la mujer barbuda.
Pero Bernice no veía nada, no oía nada. El único sentido que todavía le funcionaba le decía que el hombre de la bata blanca había tomado un peine de carey y luego otro; que sus dedos tropezaban con las horquillas que no le resultaban familiares; que estaba a punto de perder su pelo, su maravilloso cabello: no volvería a sentir su peso voluptuoso y lánguido cuando le caía por la espalda como un resplandor castaño oscuro. Estuvo a punto de arrepentirse, pero con precisión inmediata y mecánica una imagen se presentó ante sus ojos: la boca de Marjorie curvándose en una leve sonrisa irónica, como diciendo: “¡Ríndete y baja del sillón! Me jugaste sucio y descubrí tu estafa. Ya ves que no tienes nada que hacer”.
Y una última reserva de energía animó a Bernice, que apretó los puños bajo la toalla blanca y entrecerró los ojos de una manera muy rara, de la que Marjorie le hablaría a alguien mucho tiempo después.
Veinte minutos más tarde, el peluquero giró el sillón hacia el espejo y Bernice se estremeció al ver el desastre en todo su esplendor. Su pelo ya no era rizado: ahora caía en dos bloques lacios y sin vida a ambos lados de su cara, de repente pálida. Era una cara fea como el pecado. Ella ya lo sabía de antemano: sabía que iba a quedar fea, más fea que el pecado. El mayor atractivo de su cara había sido una sencillez de Virgen María. Ahora que esa sencillez virginal había desaparecido, Bernice era una chica… bueno… terriblemente mediocre. Ni siquiera histriónica, sólo ridícula: como un intelectual de Greenwich Village que olvidó los anteojos en su casa.
Mientras se bajaba del sillón intentó sonreír, y fracasó estrepitosamente. Vio que dos de las chicas intercambiaban miradas, notó que los labios de Marjorie se curvaban en un gesto de burla reprimida, que los ojos de Warren de repente eran muy fríos.
—Ya está. —Sus palabras cayeron en un silencio incómodo—. Lo hice.
—Sí, lo has… Lo hiciste —admitió Warren.
—¿Les gusta?
Dos o tres voces murmuraron de mala gana un “sí” y se creó un silencio incómodo. Y entonces Marjorie miró a Warren con intensidad de serpiente.
—¿Me acompañas a la tintorería? —preguntó—. Tengo que recoger un vestido antes de la cena. Roberta irá directo a casa y puede llevar a los otros.
Warren miro absorto un punto en el infinito a través de la vidriera. Luego, durante apenas un instante, sus ojos se detuvieron fríamente en Bernice antes de volver a Marjorie.
—Encantado —dijo en voz baja.