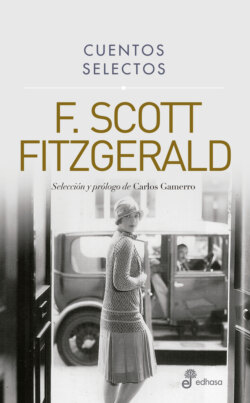Читать книгу Cuentos selectos - Francis Scott Fitzgerald - Страница 6
Bernice se corta el cabello I
ОглавлениеLos sábados, cuando caía la noche, desde el primer tee del campo de golf se veían las ventanas del club como una línea amarilla sobre un océano negro y ondulante. Las olas de ese océano, por así decirlo, eran las cabezas de una multitud de caddies curiosos, de algunos choferes ingeniosos y de la hermana sorda del instructor; y también había olas extraviadas y tímidas que, de haberlo querido, habrían podido entrar en el club. Eran la galería.
El palco estaba adentro. Consistía en un círculo de sillas de mimbre alineadas a lo largo de la pared del salón que funcionaba como lugar de reuniones y pista de baile. En los bailes de los sábados por la noche predominaba el público femenino; una numerosa Babel de damas maduras, de ojos impúdicos y corazones gélidos tras los impertinentes y los amplios escotes. La función principal del palco era criticar. Ocasionalmente expresaba cierta admiración reticente, pero jamás aprobación; porque las damas mayores de treinta y cinco años saben muy bien que cuando los jóvenes organizan un baile en verano lo hacen con las peores intenciones del mundo, y que si no fuese por el bombardeo de las miradas glaciales alguna pareja perdida bailaría extraños interludios bárbaros por los rincones, y las chicas más solicitadas, más peligrosas, se dejarían besar en las limusinas estacionadas de las viudas incautas.
Al fin y al cabo, este círculo de críticas no está lo suficientemente cerca del escenario como para ver las caras de los actores y captar los apartes más sutiles. Sólo pueden fruncir el ceño y ladear la cabeza, formular preguntas y extraer conclusiones satisfactorias a partir de un conjunto de hipótesis, como aquella que postula que todo joven acaudalado lleva una vida de perdiz perseguida por los cazadores. Pero nunca llegan a comprender el drama del cambiante y a medias cruel mundo de la adolescencia.
No; los palcos, el foso de la orquesta, los protagonistas y el coro están representados por una mezcla de rostros y voces que giran al quejumbroso ritmo africano de Dyer y su orquesta de baile.
Desde Otis Ormonde, de dieciséis años, a quien todavía le faltan dos años más en Hill School, hasta G. Reece Stoddard, sobre cuyo escritorio cuelga un diploma de abogado de Harvard; desde la pequeña Madeleine Hogue, que se siente rara e incómoda con el cabello recogido en un rodete, hasta Bessie MacRae, que ha sido el alma de la fiesta quizá durante demasiado tiempo —ya van más de diez años—, el grupo no sólo es el centro de la escena, sino que reúne a las únicas personas que tienen una visión completa y despejada del escenario.
La música termina con un toque de trompeta y un golpe seco, rotundo. Las parejas intercambian sonrisas fáciles, artificiales, y repiten jocosamente “la-di-da-da-dum-dum” hasta que la estridencia de las jóvenes voces femeninas se destaca sobre el estallido de aplausos.
Algunos muchachos, decepcionados, sorprendidos cuando estaban a punto de entrar en la pista, regresaron de mala gana a las paredes. Porque esto no se parecía en nada a los bulliciosos bailes de Navidad; estos bailes de verano eran agradablemente cálidos y excitantes, y hasta los matrimonios más jóvenes se atrevían a bailar antiguos valses y extenuantes foxtrots bajo la mirada tolerante y divertida de sus hermanos y hermanas menores.
Warren McIntyre, que estudiaba en Yale sin tomárselo muy en serio, uno de los muchachos sin suerte, buscó un cigarrillo en el bolsillo de su chaqueta y salió a la amplia terraza en penumbra, donde las parejas distribuidas en las mesas bajo la luz de los faroles llenaban la noche de palabras vagas y risas confusas. Saludó con la cabeza a los menos absortos. Al pasar junto a cada pareja, recordaba algún fragmento semiolvidado de una historia, porque la ciudad era pequeña y todos conocían a la perfección el pasado ajeno. Allí estaban, por ejemplo, Jim Strain y Ethel Demorest, comprometidos en secreto desde hacía tres años. Todos sabían que en cuanto Jim se las ingeniara para conservar un trabajo más de dos meses Ethel se casaría con él. Pero qué aburridos parecían, y con cuánto hastío miraba Ethel a Jim algunas veces, como si se preguntara por qué había dejado crecer la vid de su cariño sobre aquel álamo frágil sacudido por el viento.
Warren tenía diecinueve años y casi sentía lástima de sus amigos que no habían ido al Este, a la universidad. Pero, como la mayoría de los jóvenes, se jactaba de las chicas de su ciudad cuando estaba lejos. Chicas como Genevieve Ormonde, que asistía a todos los bailes, fiestas familiares y partidos de béisbol en Princeton, Yale, Williams y Cornell; o como Roberta Dillon, de ojos negros, tan célebre entre su generación como Hiram Johnson o Ty Cobb; y, por supuesto, como Marjorie Harvey, que además de tener cara de hada y una lengua deslumbrante y que provocaba desconcierto era celebrada con toda justicia por haber hecho tres piruetas seguidas en el último baile oficial de New Haven.
Warren, que se había criado en la misma calle que Marjorie, en la casa de enfrente, estaba “loco por ella” desde hacía mucho tiempo. Y aunque a veces Marjorie parecía retribuir su sentimiento con lánguida gratitud, lo había sometido a su prueba infalible y le había informado con toda seriedad que no lo amaba. La prueba era simple e indiscutible: cuando Marjorie estaba lejos de él, lo olvidaba y tenía aventuras con otros muchachos. Esto desalentaba a Warren, sobre todo porque Marjorie hacía viajes cortos durante todo el verano y cuando regresaba, durante los dos o tres primeros días, se acumulaban grandes pilas de cartas sobre la mesa del vestíbulo de los Harvey, todas dirigidas a Marjorie, con distintas caligrafías masculinas. Para empeorar todavía más las cosas, durante todo el mes de agosto recibió la visita de su prima Bernice, de Eau Claire, y se volvió imposible verla a solas. Siempre había que buscar a alguien que se ocupara de Bernice. Y con el correr del verano eso se volvía cada vez más difícil.
Por mucho que Warren venerara a Marjorie, tenía que admitir que su prima Bernice era bastante insulsa. Era bonita, tenía pelo negro y semblante saludable, pero no era divertida en las fiestas.
Cada sábado, por obligación, Warren bailaba una larga y esforzada pieza con Bernice para complacer a Marjorie, pero lo único que conseguía era aburrirse.
—Warren…
Una voz suave a sus espaldas interrumpió sus pensamientos; al darse vuelta vio a Marjorie, sonrosada y radiante como de costumbre. Cuando ella le puso la mano sobre el hombro, lo envolvió un resplandor casi imperceptible.
—Warren —murmuró—, hazme un favor: baila con Bernice. Hace casi una hora que está clavada con ese chiquilín de Otis Ormonde.
El resplandor que envolvía a Warren se esfumó por completo.
—Bueno, está bien —respondió sin mucho entusiasmo.
—No te importa, ¿verdad? Procuraré que tampoco quedes clavado.
—No te preocupes por eso.
Marjorie sonrió… y su sonrisa fue el mejor agradecimiento.
—Eres un ángel, estoy en deuda contigo.
Con un suspiro, el ángel miró en dirección a la terraza, pero Bernice y Otis no estaban a la vista. Regresó al salón y frente al baño de damas encontró a Otis, en el centro de un grupo de muchachos que se retorcían de risa. Otis blandía un palo de madera que había tomado de algún sitio y no paraba de hablar.
—Fue a retocarse el peinado —anunció furibundo—. La estoy esperando para bailar con ella otra hora seguida.
Volvieron a reírse a carcajadas.
—¿Por qué no me reemplaza alguno de ustedes? —se lamentó con resentimiento—. A ella le gusta la variedad.
—Pero, Otis —sugirió un amigo—. Justo ahora que te estabas acostumbrando…
—¿Y ese palo, Otis? —preguntó Warren, sonriendo.
—¿Qué palo? Ah, ¿esto? Es un palo de golf. En cuanto salga del baño, la golpeo en la cabeza y vuelvo a embocarla en el hoyo.
Aullando de risa, Warren se dejó caer en un sofá.
—No te preocupes, Otis —consiguió decir por fin—. Yo te sustituiré ahora.
Otis simuló un desmayo repentino y le entregó el palo a Warren.
—Por si llegaras a necesitarlo, viejo —dijo con voz ronca.
Por muy bella y brillante que sea una chica, si los bailarines no se disputan sus encantos en la pista, sus acciones estarán en baja. Es probable que algunos muchachos prefieran su compañía a la de esas mariposas que bailan doce piezas seguidas una misma noche; pero los jóvenes de esta generación alimentada a jazz son inquietos por naturaleza y la idea de bailar más de un foxtrot entero con la misma chica les resulta desagradable, por no decir odiosa. Y si la cosa se prolonga unos cuantos bailes y varios intervalos, la chica puede estar segura de que el joven, una vez liberado, no volverá a pisar sus caprichosos pies.
Warren bailó toda la pieza siguiente con Bernice, y por fin, aprovechando una pausa, la condujo a una mesa en la terraza. Hubo un momento de silencio, Bernice movía sin gracia el abanico.
—Hace más calor aquí que en Eau Claire —dijo.
Warren reprimió un suspiro y asintió. Seguramente era cierto, pero no lo sabía ni le importaba. Se preguntó distraído si Bernice tenía poca conversación porque nadie le prestaba atención, o si nadie le prestaba atención porque tenía poca conversación.
—¿Vas a quedarte mucho tiempo? —le preguntó, y enseguida se puso colorado. Bernice seguramente sospecharía las razones de su pregunta.
—Una semana más —respondió, y lo miró como esperando abalanzarse sobre la próxima frase en cuanto saliera de sus labios.
Warren empezó a ponerse nervioso. Presa de un repentino impulso caritativo, decidió probar con Bernice una de sus especialidades. Se dio vuelta y la miró a los ojos.
—Tu boca es para comerla a besos —murmuró en voz muy baja.
Era la frase que solía decirles a las chicas en los bailes de la universidad mientras conversaban a media luz. Bernice se sobresaltó visiblemente al escucharla. Se puso roja como un tomate y agitó con torpeza su abanico. Nadie le había dicho jamás una frase subida de tono.
—¡Atrevido! —La palabra se le escapó sin darse cuenta, y se mordió el labio. Intentó componer el error y ser simpática, y esbozó una sonrisa nerviosa. Demasiado tarde.
Warren se enojó. Aunque ninguna chica se la tomaba en serio, la frase casi siempre provocaba risas o alguna clase de despliegue sentimental. Y además no soportaba que lo llamaran atrevido, salvo en broma. El impulso caritativo se esfumó, y cambió abruptamente de tema.
—Jim Strain y Ethel Demorest siguen juntos como siempre —comentó.
Eso combinaba mejor con su estilo, pero una punzada de dolor ensombreció el alivio que le causaba cambiar de tema. Los hombres no hablaban de bocas besables con Bernice, pero ella sabía que les decían cosas así a las otras chicas.
—Ah, sí —dijo Bernice, y se rio—. Escuché decir que llevan años perdiendo el tiempo, sin un centavo para poder casarse. ¿No es una imbecilidad?
El disgusto de Warren aumentó. Jim Strain era amigo de su hermano y, además y en cualquier caso, le parecía de pésima educación burlarse de alguien porque no tenía dinero. Pero Bernice no había querido burlarse de nadie. Sólo estaba nerviosa.