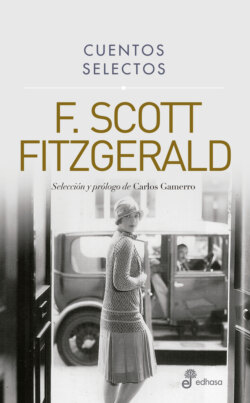Читать книгу Cuentos selectos - Francis Scott Fitzgerald - Страница 8
III
ОглавлениеA la mañana siguiente, tarde, Marjorie estaba desayunando. Bernice entró, la saludó con un buenos días más bien formal, se sentó frente a ella, la miró fijo y se humedeció ligeramente los labios.
—¿Qué te pasa? —preguntó Marjorie, desconcertada. Bernice hizo una pausa antes de arrojar la bomba.
—Anoche te escuché hablar de mí con tu madre.
Marjorie se sorprendió, pero apenas se sonrojó un poco y, cuando habló, su voz no temblaba.
—¿Dónde estabas?
—En el pasillo. No era mi intención escuchar… al principio.
Después de una involuntaria mirada de desprecio, Marjorie bajó los ojos y se concentró en mantener un copo de maíz en perfecto equilibrio sobre su dedo índice.
—Creo que será mejor que vuelva a Eau Claire, si tanto te molesto. —El labio inferior le temblaba con violencia, y prosiguió con voz indecisa—: Yo intenté ser amable pero… al principio nadie me prestaba la más mínima atención y después me insultaron. Nunca traté así a mis invitados.
Marjorie se quedó callada.
—Pero soy un estorbo, ya lo sé. Soy un peso para ti. No les gusto a tus amigos. —Hizo una pausa, y entonces recordó otro agravio—. Por supuesto que me enfurecí la semana pasada cuando insinuaste que ese vestido no me quedaba bien. ¿Piensas que no sé vestirme sola?
—No —murmuró Marjorie, a media voz.
—¿Qué?
—Yo no te insinué nada —dijo Marjorie sucintamente—. Dije, si no recuerdo mal, que era preferible ponerse tres veces seguidas un vestido que queda bien que alternarlo con dos mamarrachos.
—¿Te parece que es amable decir una cosa así?
—Yo no quería ser amable. —Después de una pausa, añadió—: ¿Cuándo quieres irte?
Bernice suspiró hondo.
—¡Ay! —Fue casi un sollozo.
Marjorie levantó la vista, sorprendida.
—¿No dijiste que te ibas?
—Sí, pero…
—Ah, ¡entonces era una amenaza!
Se miraron fijamente sobre la mesa del desayuno. Olas brumosas cruzaban los ojos de Bernice, pero la cara de Marjorie tenía esa expresión dura que ponía cuando los estudiantes, un poco borrachos, intentaban seducirla.
—Así que estabas amenazando —repitió, como si fuera lo único que cabía esperar.
Bernice lo admitió rompiendo en llanto. Los ojos de Marjorie tenían una expresión de aburrimiento.
—Eres mi prima —sollozó Bernice—. Soy tu invitada. Iba a quedarme un mes, y si vuelvo a casa ahora mi madre se dará cuenta de que algo pasó y pensará que…
Marjorie esperó que el torrente de palabras entrecortadas se disipara en pequeños hipos.
—Te daré mi mensualidad —dijo fríamente— para que puedas pasar esta última semana donde se te antoje. Hay un hotel muy lindo en…
Los sollozos de Bernice se elevaron hasta alcanzar una nota altisonante, aflautada, y después se levantó y salió corriendo.
Una hora más tarde, cuando Marjorie estaba en la biblioteca, absorta en la redacción de una de esas cartas maravillosamente evasivas y nada comprometedoras que sólo una adolescente es capaz de escribir, Bernice reapareció, con los ojos enrojecidos y calculadamente tranquila. Sin mirar a Marjorie tomó al azar un libro de un estante y se sentó como para leer. Marjorie daba la impresión de estar totalmente concentrada en su carta y continuó escribiendo. Cuando el reloj dio las doce, Bernice cerró el libro de un golpe.
—Supongo que tendría que ir a comprar el pasaje.
No era el comienzo del discurso que había ensayado arriba pero, ya que Marjorie no captaba sus indirectas y no la instaba a ser razonable diciéndole que todo había sido un malentendido, fue el mejor comienzo que pudo pergeñar.
—Espera que termine esta carta —dijo Marjorie sin levantar la vista del papel—. Quiero que salga en el próximo correo.
Durante un minuto entero la lapicera continuó arañando el papel afanosamente; después Marjorie se dio vuelta y levantó la vista con el aire relajado de quien dice: “A tus órdenes”. Bernice tuvo que volver a hablar.
—¿Quieres que me vaya?
—Bueno —dijo Marjorie, reflexionando—, supongo que, si no la estás pasando bien, es mejor que te vayas. Para qué ser infeliz estando…
—¿No crees que la amabilidad más elemental…?
—¡Ah, por favor, no cites Mujercitas! —exclamó Marjorie con impaciencia—. No está de moda.
—¿Tú crees?
—Por Dios, ¡sí! ¿Qué chica moderna podría vivir como esas cuatro insulsas?
—Fueron los modelos de nuestras madres.
Marjorie soltó una carcajada.
—¡Jamás fueron modelo de nada! Nuestras madres eran perfectas a su manera, pero no entienden nada de los problemas de sus hijas.
Bernice se levantó.
—Por favor, no hables de mi madre.
Marjorie volvió a reír.
—No creo haberla mencionado.
Bernice sintió que le estaban cambiando de tema.
—¿Piensas que me has tratado muy bien?
—Hice todo lo posible. Eres un hueso duro de roer.
Los bordes de los párpados de Bernice enrojecieron.
—Tú sí que eres dura y egoísta. Y no tienes ninguna cualidad femenina.
—¡Por Dios! —exclamó Marjorie, desesperada—. Eres una idiota. Las chicas como tú son responsables de todos esos matrimonios aburridos e insípidos, de todas esas taras detestables que pasan por virtudes femeninas. Qué golpe debe ser para un hombre imaginativo casarse con un hermoso montón de ropa en torno al cual ha estado construyendo ideales y descubrir que su mujer no es más que una débil, quejosa y cobarde montaña de remilgos y amaneramientos.
Bernice estaba boquiabierta.
—¡La mujer femenina! —continuó Marjorie—. Desperdicia su juventud lloriqueando y criticando a las chicas como yo, que saben pasarla bien.
La mandíbula de Bernice bajaba más de lo que subía la voz de Marjorie.
—Las chicas feas sí tienen motivos para quejarse. Si yo hubiera sido irremediablemente fea, jamás habría perdonado a mis padres por traerme al mundo. Pero tú estás empezando la vida sin desventaja. —Marjorie cerró el puño—. Si esperas que llore contigo, te vas a decepcionar. Quédate o vete, como quieras. —Recogió sus cartas y salió.
Bernice pretextó un dolor de cabeza y no apareció a la hora de almorzar. Esa tarde tenían una cita pero, como la jaqueca continuaba, Marjorie tuvo que darle explicaciones a un chico que no se mostró precisamente decepcionado. Sin embargo, cuando regresó a última hora de la tarde, encontró a Bernice esperándola en su dormitorio con una expresión extrañamente decidida.
—Estuve pensando —dijo Bernice sin preliminares— que quizá tengas razón sobre ciertas cosas… posiblemente no. Pero si me dices por qué tus amigos no… no tienen interés en mí, intentaré hacer lo que me sugieras que haga.
Marjorie estaba frente al espejo, cepillándose el pelo.
—¿Hablas en serio?
—Sí.
—¿Sin reservas? ¿Harás exactamente lo que yo diga?
—Bueno, yo…
—¡Bueno nada! ¿Harás exactamente lo que yo diga?
—Si son cosas razonables.
—¡No lo son! Tú no estás para cosas razonables…
—¿Me harás hacer…? ¿Me aconsejarás…?
—Sí, todo. Si te digo que aprendas a boxear, tendrás que hacerlo. Escribe a tu casa y dile a tu madre que te vas a quedar otras dos semanas.
—Si primero me dijeras…
—Muy bien. Ahora mismo te daré algunos ejemplos. Primero, te falta naturalidad. ¿Por qué? Porque nunca te sientes segura de tu aspecto. Cuando una chica sabe que está perfectamente maquillada, peinada y vestida, puede olvidarse de su aspecto. Eso es encanto. Cuantas más partes de tu persona puedes darte el lujo de olvidar, más encanto tienes.
—¿No me veo bien?
—No. Por ejemplo, jamás te preocupas por tus cejas. Son negras y lustrosas, sí; pero si las dejas crecer tal como salen se transforman en un defecto. Serían divinas si las cuidaras la décima parte del tiempo que pierdes en no hacer nada. Debes peinártelas para que crezcan derechas.
Bernice enarcó las cejas, interrogante.
—¿Estás diciendo que los hombres se fijan en las cejas?
—Sí… inconscientemente. Y cuando vuelvas a casa, debes pedir que te enderecen un poco los dientes. Es casi imperceptible, pero…
—Pero yo creía —la interrumpió Bernice, perpleja— que despreciabas esas pequeñas delicadezas femeninas.
—Odio las mentes delicadas —contestó Marjorie—. Pero una chica debe ser la delicadeza en persona. Si su aspecto es deslumbrante puede hablar de Rusia, de ping-pong o de la Liga de Naciones, y salirse con la suya.
—¿Qué más?
—Esto es sólo el comienzo. También está tu manera de bailar.
—¿No bailo bien?
—No, por supuesto que no: te apoyas en el hombre; sí, lo haces, aunque casi no se note. Me di cuenta ayer, cuando bailamos juntas. Y además bailas tiesa, en vez de inclinarte un poco. Seguramente alguna vieja, de esas que se sientan al costado de la pista, te habrá dicho que así parecías más digna. Pero salvo que seas muy baja, es mucho más difícil para el hombre bailar así, y el hombre es lo único que importa.
—Sigue, sigue. —La cabeza de Bernice era un remolino.
—Bueno. Tienes que aprender a ser simpática con esos hombres que son como pájaros tristes. Das la impresión de sentirte insultada cuando te saca a bailar alguno de los chicos menos solicitados. ¿Por qué crees, Bernice, que en cuanto empiezo a bailar vienen a arrancarme de los brazos de mi pareja? ¿Y quién viene casi siempre? Uno de esos pájaros tristes. Ninguna chica puede darse el lujo de ignorarlos. Son mayoría. Los chicos jóvenes que son demasiado tímidos para hablar son ideales para practicar conversación. Los chicos torpes son los mejores para practicar baile. Si puedes seguirles el tren, y a pesar de eso lucir encantadora, serás capaz de seguir a un tanque de artillería a través de un alambrado más alto que un rascacielos.
Bernice exhaló un hondo suspiro, pero Marjorie no había terminado.
—Si vas a bailar y consigues entretener, digamos, a tres de esos pájaros solitarios, si sabes darles conversación para que olviden que quizá pasaron demasiado tiempo bailando contigo, habrás conseguido algo muy importante. Volverán la próxima vez, y poco a poco serán tantos los pájaros tristes que bailen contigo que los chicos atractivos verán que no corren peligro de quedar atrapados… y entonces te sacarán a bailar.
—Sí —asintió Bernice, lánguida—. Creo que estoy empezando a comprender.
—Y al final —concluyó Marjorie—, la naturalidad y el encanto vendrán solos. Una mañana te despertarás sabiendo que lo has conseguido, y los hombres también lo sabrán.
Bernice se levantó.
—Has sido sumamente amable, pero nadie me había hablado así antes y me siento un poco desconcertada.
Marjorie no respondió: contemplaba pensativa su propia imagen en el espejo.
—Eres un tesoro, gracias por ayudarme —prosiguió Bernice.
Marjorie tampoco respondió esta vez y Bernice pensó que estaba mostrando demasiada gratitud.
—Sé que no te gustan los sentimentalismos —dijo tímidamente.
Marjorie la miró.
—Oh, no estaba pensando en eso. Pensaba si no convendría que te cortáramos el pelo.
Bernice cayó boca arriba en la cama.