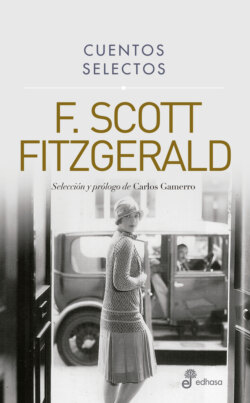Читать книгу Cuentos selectos - Francis Scott Fitzgerald - Страница 11
VI
ОглавлениеBernice no comprendió la perversidad de la trampa que le habían tendido hasta que no vio la mirada estupefacta de su tía antes de la cena.
—¡Bernice! ¡Por Dios!
—Me corté el pelo como un varón, tía Josephine.
—Pero, hija…
—¿No te gusta?
—¡Pero, Bernice!
—Creo que te impresioné.
—No. Pero ¿qué pensará mañana por la noche la señora Deyo? Bernice, tendrías que haber esperado hasta después de la fiesta de los Deyo. Deberías haber esperado para hacer una cosa así.
—Se me ocurrió de pronto, tía Josephine. Y además ¿por qué habría de importarle a la señora Deyo?
—Porque, hija —exclamó la señora Harvey—, en su artículo sobre “Las debilidades de la nueva generación”, que leyó en la última reunión del Club de los Jueves, le dedicó quince minutos al cabello corto. Es su abominación preferida. ¡Y el baile es en tu honor y en honor de Marjorie!
—Lo lamento.
—Ay, Bernice, ¿qué dirá tu madre? Pensará que yo te di permiso.
—Lo siento.
La cena fue una tortura. Había hecho un desesperado intento con los rizadores y se había quemado los dedos y un buen manojo de pelo. Se daba cuenta de que su tía estaba preocupada y apenada a la vez, y de que su tío no dejaba de repetir “¡maldición!” una y otra vez, con un tono herido y levemente hostil. Y Marjorie, muy tranquila, se atrincheraba detrás de una vaga sonrisa, una sonrisa vagamente burlona.
Pero la cena terminó. Llegaron tres chicos; Marjorie desapareció con uno de ellos, y Bernice, después de intentar sin ganas ni éxito entretener a los otros dos, suspiró de alivio cuando a las diez y media por fin pudo subir las escaleras hacia su dormitorio. ¡Qué día!
Cuando ya se había desvestido para acostarse, la puerta se abrió y entró Marjorie.
—Bernice —dijo—, lamento mucho lo de la fiesta de los Deyo. Te doy mi palabra de honor de que lo había olvidado por completo.
—Está bien —fue lo único que respondió Bernice. Parada frente al espejo, se pasaba lentamente el peine por el pelo corto.
—Mañana te acompañaré al centro —prometió Marjorie— y la peluquera te lo arreglará. Nunca imaginé que llegarías hasta el final. Lo siento muchísimo, de verdad.
—¡Está bien!
—Pero dado que será tu última noche aquí, tampoco importa demasiado.
Bernice entrecerró los ojos cuando Marjorie se soltó el cabello sobre los hombros y empezó a enhebrarlo lentamente en dos largas trenzas rubias. Con su enagua color crema, evocaba el delicado retrato de una princesa sajona. Fascinada, Bernice observaba cómo crecían las trenzas. Eran pesadas, opulentas, y se movían entre los ágiles dedos como serpientes inquietas. En cambio, a Bernice apenas le quedaban unas reliquias y los rizadores y todas las miradas que la atormentarían en el futuro. Imaginaba a G. Reece Stoddard, a quien ella le gustaba, diciéndole con modales de Harvard a su vecina de mesa que a Bernice tendrían que haberle prohibido ver tantas películas; imaginaba a Draycott Deyo intercambiando miradas con su madre y luego mostrándose condescendiente con ella. Pero quizá mañana las noticias ya habrían llegado a la señora Deyo, que mandaría una escueta esquela pidiéndole que no se presentara en la fiesta. Y todos se reirían a sus espaldas y sabrían que Marjorie la había hecho quedar como una estúpida, que sus posibilidades de ser una belleza habían sido sacrificadas al capricho celoso de una chiquilina egoísta. Se sentó delante del espejo, mordiéndose el interior de las mejillas.
—Me gusta el pelo así —dijo con esfuerzo—. Creo que me queda bien.
Marjorie sonrió.
—Está muy bien. Por Dios, no te preocupes más por eso.
—No me preocupo.
—Buenas noches, Bernice.
Pero cuando la puerta se cerró, algo estalló dentro de Bernice. Se levantó de un salto, retorciéndose las manos, y rápida y silenciosa corrió a sacar la valija de debajo de la cama. Arrojó adentro algunos artículos de tocador y una muda de ropa. Después vació en el baúl dos cajones enteros de ropa interior y vestidos de verano. Se movía despacio, pero con absoluta eficacia. Tres cuartos de hora más tarde el baúl estaba cerrado con llave y con la correa puesta, y Bernice vestía el nuevo y sentador conjunto de viaje que Marjorie le había ayudado a elegir.
Sentada al escritorio, redactó una nota para la señora Harvey en la que brevemente explicaba los motivos de su partida. Cerró el sobre, escribió el nombre de la destinataria, y lo dejó sobre la almohada. Miró el reloj. El tren salía a la una y sabía que si iba caminando hasta el Hotel Marborough, a dos cuadras de distancia, encontraría fácilmente un taxi.
Respiró hondo, y en sus ojos relampagueó una expresión que un experto en temperamentos humanos habría relacionado vagamente con el gesto de obstinación inflexible que había mostrado en el sillón del peluquero: quizá una fase más extrema de aquel mismo gesto. Bernice nunca había mirado así, y esa mirada tenía consecuencias.
Se acercó sigilosa al escritorio, tomó algo que había allí y, después de apagar todas las luces, permaneció inmóvil hasta que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. Abrió con suavidad la puerta del dormitorio de Marjorie. Oyó la respiración serena y regular de quien duerme con la conciencia tranquila.
Pocos segundos después estaba junto a la cabecera de la cama, muy decidida, calma. Actuó con rapidez. Inclinándose, palpó una de las trenzas de Marjorie, la siguió con la mano hasta llegar al nacimiento en la cabeza y luego, muy despacio, para que la durmiente no sintiera el tirón, preparó las tijeras y cortó. Con la trenza en la mano, contuvo la respiración. Marjorie había murmurado algo en sueños. Bernice amputó hábilmente la segunda trenza, esperó un instante y regresó, veloz y silenciosa, a su dormitorio.
Una vez abajo, abrió la puerta principal, la cerró con cuidado al salir y, sintiéndose extrañamente feliz y eufórica, bajó de la galería a la luz de la luna balanceando la pesada valija como si fuera la bolsa de las compras. Unos pasos más adelante se dio cuenta de que aún tenía las dos trenzas rubias en la mano izquierda. Se puso a reír inesperadamente. Tuvo que apretar la boca con fuerza para no soltar una carcajada. Al pasar frente a la casa de Warren, presa de un impulso, apoyó la valija en el suelo, y revoleando las trenzas como si fueran sogas las arrojó al porche de madera, donde aterrizaron con un ruido sordo. Volvió a reír, ya no tenía por qué aguantarse las ganas.
—¡Ja! —reía frenética—. Le arranqué el cuero cabelludo a esa miserable.
Después levantó la valija y bajó casi corriendo la calle iluminada por la luna.