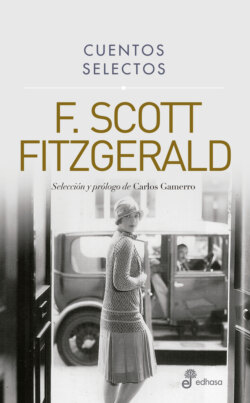Читать книгу Cuentos selectos - Francis Scott Fitzgerald - Страница 5
Los cuentos de F. Scott Fitzgerald
ОглавлениеCorría el año 1919 cuando Francis Scott Fitzgerald, rechazado por la belleza sureña Zelda Sayre con la frase que legaría a Daisy en El gran Gatsby (“Las chicas ricas no se casan con los chicos pobres”), ideó el plan más absurdo e improbable jamás concebido por enamorado alguno en situación análoga: volvería a su casa, escribiría una novela durante el verano, se haría rico con ella y volvería a Montgomery, Alabama, a tiempo para casarse con Zelda antes de que algún otro le ganara de mano (Gatsby idearía un plan parecido, aunque con mayores probabilidades de éxito: decidió hacerse gángster). La novela, A este lado del paraíso, se publicaría el 26 de marzo de 1920, vendería 41.075 ejemplares el primer año, haría famoso a su joven autor y le permitiría concretar su sueño: la novela y Francis y Zelda se casaron el 3 de abril del mismo año. En “Mi ciudad perdida”, Fitzgerald describió así las emociones del momento: “Recuerdo de aquellos tiempos un viaje en taxi, una tarde, entre edificios muy altos, bajo un cielo malva y rosa; empecé a berrear porque tenía todo lo que quería y sabía que nunca en mi vida volvería a ser tan feliz”.
La anécdota condensa muchos de los motivos característicos de la literatura del autor: el valor absoluto asignado a la juventud, asociada siempre a los cortos veranos del norte e inseparable, por eso, de la trágica conciencia de su carácter efímero; la figura de la muchacha dorada como emblema de todo lo que la vida tiene de deseable, y que se alcanzará sólo si ella es alcanzada; la fe en los sueños y en nuestra capacidad para realizarlos; la certeza de que si logramos hacerlo, nuestros errores, o la mala suerte, o apenas el tiempo, los disiparán como humo y que, por todo esto, el único refugio de los sueños está en el pasado. Como resume Dexter Green, el protagonista de “Sueños de invierno”: “Hace mucho, mucho tiempo [...] existía algo en mí, y ahora eso ha desaparecido. Ahora eso ha desaparecido. No puedo llorar. No puedo lamentarlo. Ha desaparecido y no volverá jamás”.
Los primeros cuentos de Fitzgerald, publicados en revistas de moda como The Saturday Evening Post y Esquire, y que siendo muy bien pagados les permitieron a él y a Zelda llevar el tren de vida al que aspiraban, pueden leerse como “guías para la juventud”, o más bien como “instrucciones para ser un joven moderno”; “Bernice se corta el cabello” se elaboró, de hecho, a partir de las cartas que Fitzgerald le escribía a su hermana con ese loable propósito en mente. En esta historia de la mosquita muerta pueblerina que termina triunfando sobre la sofisticada y moderna “chica Fitzgerald” aparece, también, la oposición entre la ciudad sofisticada pero perversa y el pueblo chico mediocre pero moralmente firme, que luego se replicará, bajo la forma del conflicto este/oeste (Nueva York y Chicago, East Egg y West Egg, Europa y América) en muchos de los cuentos y las novelas del autor.
Criado en el gélido clima y las rígidas normas morales del Midwest, y educado en la más sofisticadas y cosmopolitas normas de Princeton (donde las despiadadas normas morales se reescriben como despiadadas normas sociales), Fitzgerald sintió la seducción del sur, de sus aristocráticas y vaporosas mujeres en sus eternos vestidos blancos, de sus largos veranos lánguidos en los cuales es posible abrigar la ilusión de que la juventud durará para siempre. El sur de Fitzgerald se parece muy poco al duro sur de Faulkner, Carson McCullers y Flannery O’Connor; es menos un sur conocido y vivido que “un sueño del norte”, como lo siente el joven protagonista de “La última de las bellezas sureñas”. Las “Southern belles” de los cuentos situados en el poblado ficcional de Tarleton, Georgia, son parientas cercanas de la Scarlett O’Hara de Lo que el viento se llevó y de la Blanche DuBois de Un tranvía llamado deseo, e incluyen a Sally Carrol Happer de “El palacio de hielo” –que termina regresando a la molicie sureña tras experimentar los rigores físicos y morales del frío norteño–, a Ailie Calhoun, protagonista de “La última de las bellezas sureñas” –que durante la guerra se enamora de un patán norteño cuyo uniforme disimula las diferencias sociales, que la fatalidad del traje civil volverá flagrantes y decisivas–, y por supuesto, a la Daisy de El gran Gatsby, arquetipo platónico de todas ellas.
“Se acordó del pobre Julian y de la romántica y reverencial admiración que sentía por ellos [los ricos] y de cómo una vez había comenzado un cuento con las palabras ‘Los ricos muy ricos son diferentes de ti y de mi. Y alguien le dijo a Julian, Sí, tienen más dinero, y a Julian eso no le causó gracia. Creía que se trataba de una raza especial y glamorosa y el descubrimiento de que no era así lo destruyó tanto como todas las otras cosas que lo destruyeron.” El párrafo es de “Las nieves del Kilimanjaro” de Ernest Hemingway, y el “Julian” del cuento no es otro que Francis Scott Fitzgerald, claro. Por si quedaran dudas, la frase aparece en su cuento “Niño rico”: “Déjame contarte algo acerca de los ricos muy ricos. Ellos son diferentes de ti y de mi. Poseen y disfrutan tempranamente, y eso les hace algo, los hace blandos donde nosotros somos duros, y cínicos donde somos confiados, de modos difíciles de entender, a no ser que hayas nacido rico. En el fondo de sus corazones se creen mejores que nosotros, porque nosotros tuvimos que descubrir por nuestra cuenta los refugios y las compensaciones de la vida”. Como se ve, poco hay de admiración embobada y boquiabierta en este párrafo; sí, en cambio, un finamente calibrado equilibrio entre fascinación, rechazo y condena. Con su habitual arrogancia, más marcada cuando se aplicaba a sus viejos amigos, y sobre todo cuando eran buenos escritores, Hemingway se equivoca: Fitzgerald sabía desde un principio que los ricos lo desilusionarían; y como había descubierto a edad temprana que la desilusión era su tema, cultivó en su relación con los ricos y famosos esta figura de su destino. Como le sucedió a Balzac con la aristocracia francesa, Fitzgerald los fustigaba porque quería creer en ellos, y ellos nunca estaban a la altura de sus expectativas: el snob desencantado puede muchas veces llegar a ser un crítico más feroz que el revolucionario convencido. O, para decirlo en palabras del propio Fitzgerald, en “El Crack-up”: “Abrigaría siempre una desconfianza permanente, una cierta animosidad hacia la clase acomodada; no se trataba de la convicción de un revolucionario, sino del odio latente de un campesino”.
Tan finamente y equilibradas ambivalencias informan “Un diamante tan grande como el Ritz”, que ya desde el título combina el mundo de maravillas del cuento de hadas con el de la mundana Nueva York de los años 20; el cuento es a la vez una fábula sobre los encantos –o encantamientos– de los ricos y la riqueza, y una crítica de estos que trasciende lo social para adentrarse en lo metafísico, como bien ilustra la escena de Braddock T. Washington hablándole a Dios de igual a igual, ofreciéndose a “comprarlo” para que haga volver atrás el tiempo. “No se puede repetir el pasado”, advierte Nick Carraway a Gatsby en algún momento de la novela que los contiene, desencadenando la respuesta: “Por supuesto que se puede”. Gatsby tenía razón, sólo que equivocó la manera: no es en la realidad sino en la ficción que este milagro es posible. Como si quisiera también recurrir a la ficción para explorar las consecuencias de este anhelo, en la otra fábula incluida en este volumen, “El curioso caso de Benjamin Button”, el regreso al pasado se realiza de manera rigurosa y precisa: Benjamin nace de setenta años y va rejuveneciendo a lo largo de toda su vida, atravesando las etapas de la edad madura, la adulta, la juventud y la niñez en reverso, hasta llegar a bebé y a la nada anterior al nacimiento, procedimiento que luego recrearían, entre otros, Alejo Carpentier en “Viaje a la semilla” y Manuel Mujica Láinez en “La escalinata de mármol”. Es posible que la lectura de esta fábula aplaque el anhelo de muchos de volver atrás el tiempo, aunque la duda que a uno le queda al terminarla es si la vida vivida al revés es mucho peor que la vivida al derecho: el signo de ambas es la pérdida de todo lo que fue nuestro algún día.
Algunos escritores tienen la suerte, o la habilidad artística, de convertir su destino en una metáfora (o más bien metonimia) del país, la sociedad, la época en que vivieron. James Joyce veía en su vida una parábola de la suerte de Irlanda entera; análogamente, si los cuentos de Fitzgerald le dieron su nombre, sus costumbres y valores a una época, la “Era del Jazz”, el Crack del 29 determinaría el fin de esta y de la vida que su creador llamaba suya: en 1930 Zelda comenzaría la serie de internaciones que seguiría hasta su muerte, y el alcoholismo de Fitzgerald se agravaría. Los cuentos y las novelas de esta época son, consecuentemente, más sombríos y pesimistas: sobre ellos flota el aliento del desconcierto y la tragedia: “Babilonia revisitada” supone, como su título, indica una desangelada mirada sobre la vida pasada y también sobre la literatura que la había celebrado; no tiene ni intenta tener el encanto y la frescura de los primeros cuentos, y tal vez por eso incluye algunas de las escenas más desoladoras y mejor escritas de toda su obra. “La década perdida” es a duras penas un cuento, más bien una estampa o breve viñeta, pero cada línea es un prodigio; a través de la figura de Louis Trimble, el hombre que “vuelve” a Nueva York tras pasar diez años completamente borracho y fuera del mundo, y está ahora interesado en “El cuello... Cómo la cabeza se une al cuerpo. [...] Es una cuestión de ritmo... Cole Porter volvió a los Estados Unidos en 1928 porque intuyó que había nuevos ritmos en el aire”, es posible entrever la del propio Fitzgerald, siempre atento a las formas en que la modernidad se renueva constantemente a sí misma. “El Crack-up”, único texto de esta antología que pertenece a la forma del ensayo autobiográfico, antes que a la ficción, enuncia la finalidad de este proceso, la certeza de que ninguna recuperación, ni siquiera redención, es posible: “A veces, sin embargo, hay que conservar el plato cuarteado en la alacena [...] Nunca se lo podrá volver a calentar sobre la hornalla [...] no se lo llevará a la mesa cuando haya visitas, pero servirá para poner galletitas a la noche tarde o guardar restos de comida en la heladera...”.
F. Scott Fitzgerald ha sido denominado “el último romántico” (no por nada nombró una de su novelas más ambiciosas, Suave es la noche, a partir de la “Oda a un ruiseñor” de John Keats), y el romántico que había en él, y que nunca terminó de morir, hallaría su expresión en la inconclusa El último magnate, la historia de uno de los “fabricantes de sueños” de Hollywood, el productor Monroe Stahr, y que necesariamente engendraría su contracara en el mercenario autor de guiones que protagoniza el volumen Historias de Pat Hobby. Fitzgerald abandona en esta colección los acentos del drama romántico, la tragedia y las tentaciones de la autocompasión, y asume las formas amorales y gozosas de la picaresca; en el último de esta antología, “Pat Hobby y Orson Welles”, Fitzgerald pone lado a lado a un hombre de talla heroica, el más grande director de cine del momento, con uno de esos eternos buscavidas de Hollywood, como haría años después Tim Burton en una memorable escena de su Ed Wood.
Carlos Gamerro