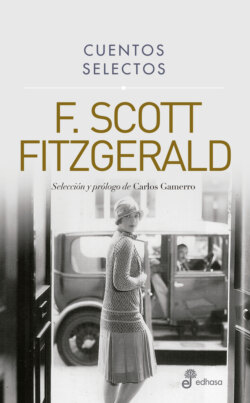Читать книгу Cuentos selectos - Francis Scott Fitzgerald - Страница 7
II
ОглавлениеEran más de las doce cuando Marjorie y Bernice llegaron a casa y se dieron las buenas noches en el rellano de la escalera. Aunque eran primas, no eran íntimas. En realidad, Marjorie no tenía amigas íntimas: las chicas le parecían estúpidas. Bernice, por el contrario, añoraba intercambiar esas confidencias matizadas con risas y lágrimas —que a su entender eran un elemento indispensable en cualquier relación entre mujeres— durante la visita organizada por sus padres. Pero en este aspecto Marjorie le resultaba bastante fría; cuando hablaba con ella sentía, en cierto modo, la misma dificultad que cuando hablaba con los varones. Marjorie nunca se reía sin motivo, jamás se asustaba, rara vez se sonrojaba, y de hecho tenía muy pocas de esas cualidades que Bernice consideraba adecuada y dichosamente femeninas.
Esa noche, entretenida con el cepillo de dientes y el dentífrico, Bernice se preguntó por centésima vez por qué nadie le prestaba atención cuando estaba lejos de su casa. Nunca se le había ocurrido pensar que el éxito social del que disfrutaba en su ciudad natal se debía a que su familia era la más rica de Eau Claire, a que su madre no paraba de invitar gente y ofrecer meriendas en honor de su hija antes de cada baile, y al hecho de que le hubiera comprado un automóvil para dar vueltas por ahí. Como la mayoría de las chicas, Bernice se había criado con leche caliente preparada por Annie Fellows Johnston y con esas novelas donde la mujer es amada debido a ciertas cualidades femeninas misteriosas, siempre mencionadas pero nunca explicadas con detalle.
Bernice se sentía levemente herida por no ser solicitada. No sabía que, de no ser por la exhaustiva campaña que Marjorie había llevado a cabo, habría bailado toda la noche con el mismo galán; pero sí sabía que, incluso en Eau Claire, otras chicas en peor posición social y con menos atributos eran mucho más populares que ella. Bernice atribuía el éxito al hecho de que esas chicas, en cierto modo sutil, no tenían escrúpulos. Eso nunca le había quitado el sueño, pero de haber ocurrido, su madre le habría asegurado que las otras no se valoraban a sí mismas y que los hombres sólo respetaban a mujeres como Bernice.
Apagó la luz del baño y tuvo el impulso de ir a charlar un rato con su tía Josephine, que tenía la luz encendida. Las chinelas mullidas la llevaron sin hacer ruido por la alfombra del corredor, pero escuchó voces en la habitación y se detuvo delante de la puerta entreabierta. Entonces oyó su nombre, y aunque no tenía la clara intención de escuchar a escondidas, se quedó inmóvil, indecisa, mientras el hilo de la conversación atravesaba su conciencia como enhebrado en una aguja.
—¡Es un caso perdido! —Era la voz de Marjorie—. ¡Ah, ya sé lo que vas a decir! ¡Mucha gente comenta lo linda y lo dulce que es, y lo bien que cocina! ¿Y con eso qué? Es más aburrida que una ostra. No les gusta a los hombres.
—¿Y qué importancia tiene la popularidad barata?
La señora Harvey sonaba disgustada.
—Es lo más importante del mundo cuando tienes dieciocho años —respondió Marjorie con énfasis—. Yo hice todo lo que pude. Fui amable y convencí a unos cuantos para que bailaran con ella, pero los hombres no soportan aburrirse. ¡Cuando pienso en ese cutis deslumbrante desperdiciado en semejante tonta, y en cómo lo aprovecharía Martha Carey, me dan ganas de…!
—La amabilidad es cosa del pasado.
La voz de la señora Harvey dejaba traslucir que las situaciones de la vida moderna la superaban. Cuando ella era joven, todas las señoritas de buena familia lo pasaban divinamente bien.
—Bueno —dijo Marjorie—, ninguna chica puede hacerse cargo todo el tiempo de una invitada estúpida y pesada, porque en esta época de la vida lo único que te importa es tu propia persona. Incluso intenté darle algunas pistas sobre ropa y otras cosas, pero se puso furiosa. Me miró mal… Tiene sensibilidad suficiente para comprender que no le va demasiado bien, pero apuesto que se consuela pensando que es virtuosa, y que yo soy demasiado alegre y voluble y voy a terminar mal. Eso piensan todas las chicas a las que nadie presta atención. ¡Son unas amargadas! ¡Sarah Hopkins anda diciendo por ahí que Genevieve, Roberta y yo somos como gardenias: flores de un día! Apuesto a que daría diez años de su vida y su educación europea por ser flor de un día y tener a tres o cuatro hombres enamorados de ella, y que se la arrebataran unos a otros de los brazos después de unos pocos pasos de baile.
—Me parece —interrumpió la señora Harvey con cansancio— que podrías hacer algo por Bernice. Sé que no es una chica particularmente vivaz.
Marjorie resopló.
—¡Vivaz! ¡Dios mío! Jamás la escuché decirle nada a un chico excepto que hace calor, o que la pista está atestada de gente, o que el año que viene irá a estudiar a Nueva York. A veces les pregunta qué automóvil tienen y les dice la marca del suyo. ¡Apasionante!
Después de un breve silencio, la señora Harvey retomó su cantilena.
—Lo único que sé es que otras chicas que no son ni la mitad de dulces y atractivas consiguen pareja. Martha Carey, por ejemplo, es gorda y malhablada y tiene una madre inconfundiblemente vulgar. Roberta Dillon está tan delgada este año como para recomendarle que pase una temporada en Arizona. Y encima baila hasta caerse muerta.
—Pero, mamá —objetó Marjorie con impaciencia—, Martha es alegre e ingeniosa y es una chica tremendamente seductora, y Roberta es una bailarina excepcional. ¡Hace siglos que es la preferida de todos!
La señora Harvey bostezó.
—Creo que la culpa de todo la tiene esa loca sangre india de Bernice —continuó Marjorie—. Quizá está volviendo a sus orígenes. Las mujeres indias se quedaban sentadas, tiesas como postes, y nunca decían nada.
—Vete a la cama, niña tonta —rio la señora Harvey—. Jamás te lo habría contado de haber sabido que ibas a recordarlo. Y pienso que la mayoría de tus ideas son idioteces consumadas —concluyó soñolienta.
Hubo otro silencio: Marjorie se preguntaba si valía o no la pena convencer a su madre. Era casi imposible convencer de nada a las personas mayores de cuarenta años. A los dieciocho nuestras convicciones son montañas desde donde oteamos el horizonte; a los cuarenta y cinco son cuevas donde nos escondemos.
Habiendo llegado a esa conclusión, Marjorie le dio las buenas noches a su madre. Cuando salió de la habitación, el pasillo estaba vacío.