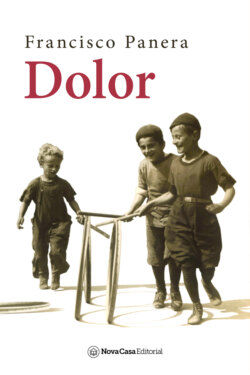Читать книгу Dolor - Francisco Panera - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLIBRO DE DOLOR
1909-1920
3. Los niños de Dolor
Nunca había visto a un minero tan guapo, porque seguro que eran mineros aquel grupo de mozos, que lo mismo acababan con una botella de vino para después pedir otras de sidra, sentados en unas sillas de tijera alrededor de una minúscula mesa en la que no cabía ni una botella más.
—Ese, el del pelo moreno peinado hacia atrás va a sacarme a bailar. —Eso le dijo Isabel a sus amigas cuando ya se alejaban juntas en dirección al prado de la romería después de haber acudido a buscarla, pues bien las había advertido.
—Pasaos poco después de la hora de comer, que si mis padres no ven que venís a buscarme, tampoco verán la hora de permitirme marchar.
Las tres amigas acudieron puntuales a la cita a la cantina que situada enfrente del apeadero de la vía del tren, estaba arrendada por los padres de Isabel. Aquel día, como era previsible al ser la fiesta del Corpus, había acudido bastante gente de los alrededores de La Vecilla. En el establecimiento, además de haberse despachado ya unas cuantas cántaras de vino, también se habían ofrecido varias comidas e Isabel había estado ayudando a su madre en la cocina primero y, después, al padre sirviendo las mesas.
A mediados de junio, se intuye ya el verano por los cielos azules despejados, pero en la montaña de León, la primavera ha estallado no hace mucho y al festival de colores y de olores se le sumaba aquella tarde el estridente sonido de las dulzainas y tamboriles, de risas y carreras de los críos por el prado de la romería. Y acertó de pleno Isabel con sus amigas, aquel mozo moreno la sacó a bailar y no se separarían ya en toda la tarde. Tampoco en las de los domingos siguientes, en las que Juanón se acercaba hasta La Vecilla para visitar a la chica que, unas semanas después, se comprometería con él.
Con ciertas reservas al principio, pero mas confiados después, los padres de Isabel consintieron la relación que los jóvenes iniciaban. En realidad, no era un mal partido para su hija. Mejor casarla con un minero que con un bracero que no tendría donde caerse muerto. A fin de cuentas, no viviría muy lejos de ellos. Por otro lado, el tren que discurría ante la cantina y que, poco a poco, iba siendo un medio de progreso, lo era también de separación para quienes no lograban abrirse camino en su tierra y aquellos padres, no querían ni pensar en que un día ese mismo se tren se la llevase lejos, quién sabe si hasta Bilbao, como ya marcharan otras antes, a servir en las casas de la pudiente y emergente burguesía vizcaína, o hacerlo con cualquier novio que le saliese y emprendiesen juntos el rumbo a labrarse un destino más seguro en las fábricas que queman en Vizcaya el carbón de sus montañas.
Mediado el otoño, acordaron que la boda sería la próxima primavera, pero antes, Isabel quería conocer aquel lugar de nombre tan inquietante en el que iba vivir. Juanón bajo de Dolor hasta Villanueva de la Cueva donde, desde La Vecilla, llegaron Isabel y sus padres tras un par de horas de viaje en carreta por el sobrecogedor y sinuoso desfiladero paralelo al río Curueño. Un angosto camino que allí todos conocían como Las Hoces. Ante el indisimulado gesto de decepción de los padres por tener que caminar otra hora por una empinada senda para alcanzar el poblado edificado ante la mina, su futuro yerno propuso que solo subiría con Isabel para que, así, conociese el que sería su hogar. Mientras, sus futuros suegros podrían esperarles allí.
—Mantengo la propiedad de la casa en la que me crie hasta que, con once años, murió mi padre en la mina. Es vecina de la de mis tíos, con los que viví hasta cumplir los quince, que es desde cuando trabajo en la mina y, ante la cual, varios mineros hemos levantado humildes hogares.
Elisa se acercó curiosa al ver a su sobrino en compañía de aquellos extraños. Puesta al corriente de la futura boda de Juanón y visto que los padres de la novia desistían de subir a Dolor, les invitó a permanecer aguardando en su casa. El matrimonio aceptó la oferta, pero con la condición de que compartiesen las viandas que habían llevado para sobrellevar la jornada. Tortilla, empanada, cecina y un par de botellas de vino.
Ese mismo día pudieron descubrir el desconcertante trato que mantenían los tíos de Juanón. Andrés, un hombre hosco y silencioso que apenas pronunció palabra durante la comida para, después, desaparecer sin ningún tipo de atención ni despedida y Elisa, una mujer que actuaba con ellos como si su esposo no estuviese delante, como si fuese invisible.
Después de aquella visita, suspiraron aliviados al ser conocedores de que Juanón y sus tíos apenas mantenían más que un correcto trato y que la casa de Juanón en Villanueva, a pesar de en apariencia estar en mitad de las posesiones de la extraña pareja, era conservada y respetada por esta, pues tanto él como sus tíos eran copropietarios de aquella finca a partes iguales.
Para Isabel, descubrir Dolor fue todo un hallazgo. Tras salvar el empinado ascenso, se alzaba ante su mirada una planicie entre dos riscos calizos en la que, ciertamente, había una instalación minera y por donde discurría el trasiego de mulas cargadas y mineros, pero no había rastro alguno del habitual carbón de las minas. Al no invadir el rastro negro el paisaje como una enfermedad, Isabel podía mantener una visión selectiva y aquel paraje era el más hermoso que nunca hubiese visto. Las laderas que lo circundaban se arrojaban hacia el fondo de los valles limítrofes, salpicadas de hayedos en las caras que se rendían hacia el norte o de praderas y piornos en las que lo hacían hacia el sur. Alzando la vista, formidables montañas, vedadas a la vista de quienes como ella transitan habitualmente por las vegas, se descubrían alzándose imponentes unas tras otras. Revelando la insolencia de sus cumbres algunas de las cuales ya coronadas con los primeros mantos de nieve, presagiando el futuro invierno. Pero aquella jornada era soleada, y el otoño estallaba rotundo en ocres, dorados y verdes.
—Este lugar es maravilloso, a pesar de que haya una mina, Juanón, es tal cual me lo habías descrito.
—Pues tanto lo es por fuera, como por dentro.
—¿Por dentro?
Juanón le señaló al suelo y, mientras seguían caminando, lo hizo después hacia la boca de la mina.
Un año después de casarse, Isabel alumbró un varón. Ese mismo día, cuando Juanón sostuvo por vez primera a su hijo en brazos, le hizo una curiosa promesa.
—Crece, Julio, crece feliz y te prometo que iremos a ver el mar.
Isabel, postrada y agotada tras el parto, pero contenta como nunca había estado, escuchaba complacida las indicaciones que su esposo ya comenzaba a impartirle a Julio.
—Puede ser que tengas el sueño de ser marino, de embarcarte en busca de una vida de aventuras. Ese fue una vez el mío y aún sigue vivo en los libros que leo. Crece e iremos juntos a pisar las playas de Asturias, a las que no pude ir con padre.
Hay casas en las que entra la alegría y con su energía cubre los pesares de una vida dura. Así fue durante un tiempo en la casa de la joven pareja. Cuando la criatura rondaba el año y medio, cuando ya hacía tiempo que se había soltado a caminar y era la viva imagen de la dicha, llegó una tarde al mundo su hermana, pero para esa misma noche ya había muerto. Un parto complicado le impidió a la pequeña alargar su vida poco más de unas horas. Se habría llamado Isabel, como su madre, Isabelina fue como se dirigió a ella Juanón cuando la sostuvo entre sus brazos, pero qué sentido había en seguir recordándola por su nombre, a pesar de habérselo puesto para efectuar e entierro. Isabelina en el recuerdo de sus padres, sería para siempre la niña muerta.
De repente, ya no había en casa respuesta para la algarabía y la alegría de Julio, pero fue precisamente ese tesón del pequeño y la exigencia de atención continua lo que hizo rehacerse a su padres de aquella pérdida. Parecía que la vida ya no les iba a conceder más descendencia, pero esta llegó cuatro años mas tarde de que lo hiciese Julio. Con el nacimiento de Ramiro comenzaron los días más felices que viviese la aldea de Dolor, pues otras criaturas habían nacido también en casas de otros mineros. Cuando don Gil visitaba la mina con la que comenzó su andadura en el mundo empresarial, sonreía al percibir la algarabía de los chiquillos, esperanzado de que en ellos residiese el futuro de su explotación. A sus cincuenta años aún fantaseaba con un microcosmos perfecto, un mundo a su medida en el que él y sus obreros eran felices, asumiendo cada cual su papel que interpretar en su ordenado mundo. El movimiento obrero que pugnaba por sus derechos en las cercanas minas de carbón, en grandes empresas como la Hullera vasco-leonesa no conseguía arraigar en su explotación de cobre y cobalto, principalmente. Para mantener tal situación, se limitaba a ofrecer a sus asalariados un jornal similar al que ganarían en cualquier otra mina, pero con el añadido de poder instalarse allí si ellos se construían un hogar. A fin de cuentas, aquellos parajes en las alturas nunca habrían tenido otro destino que servir de pasto al ganado, por eso muy pocos de sus empleados abandonaron por otro aquel trabajo. Casi todos los mineros asumían que sus hijos serían su relevo a futuro en la mina y las buenas palabras de don Gil, asegurando que todos podrían convivir como una familia, aunque no les convencía por lo ventajista de tal aseveración, tampoco les despertaba la necesidad de abandonar la seguridad de un humilde techo y un menguado pero regular jornal.
Así que los críos de Dolor tuvieron una infancia feliz. Aunque se levantó una escuela en la aldea, esta hubo de cerrar al año porque ningún maestro estaba dispuesto a subir a diario hasta aquellos parajes y no fueron capaces de convencer a ninguno para que residiese en aquel pequeño espacio. Por tal motivo, todas las mañanas, cuando el invierno suavizaba su crudeza y las nieves deshelaban, el tropel de una docena de críos, entre los seis y doce años, bajaba a la escuela de Villanueva de la Cueva.
Julio llevando siempre de la mano a Ramiro, escoltado por sus amigos los mellizos Fernando y Gabrielín. Estos, que tenían un par de años menos que Julio, eran los hijos de Gabriel, el guarda de la cueva, el único hombre que no doblaba el espinazo en Dolor. Sus funciones eran simples, era la voz y la mano del patrón cuando no estaba. Mantenía el orden y hacía también de capataz, pero sin bajar al pozo.
La diferencia de años de Ramiro con su hermano no supuso inconveniente para mantenerse unidos también a la hora de jugar. Ayudaba mucho que los mellizos hiciesen de puente entre sus edades. Los cuatro conformaban un grupo muy unido, en el que, obviamente por edad, Julio llevaba la voz cantante, pero era curioso como los mellizos pugnaban por ganarse un supuesto segundo puesto de mando, algo que casi nunca sucedía y que, normalmente, terminaba en pelea.
Llegada la primavera y, aprovechando que las tardes se alargaban en horas de luz, solían quedarse a jugar al salir de la escuela, antes de emprender la ascensión hasta Dolor. Una tarde, no muy distinta de otras, los mellizos porfiaban como de costumbre por ver quién ostentaba el segundo puesto de mando. A Julio le daba igual decantarse por cualquiera de los hermanos, al tenerlos enfrentados no discutirían su poder que, al fin y al cabo, solo le servía para algunos juegos, pues cuando el grupo no estaba por la labor de seguir sus directrices, nadie lo hacía. La solución la propuso el más pequeño del grupo, pero que bien daba muestras de ser el más espabilado y sagaz, posiblemente por todo lo que aprendía de aquellos chicos mayores.
—Una semana cada uno.
—¿Que dices, Ramiro? —le cuestionó Fernando.
—Una semana tú eres capitán y otra Gabrielín.
—Eso no funciona así. El mando no se ejerce por turnos —apuntó Fernando.
—Pues a mí no me parece mal. Yo voy a seguir siendo el general y así no perderemos el tiempo siempre con vuestras peleas —apuntó Julio.
—¡Eso!, porque, además, siempre quedáis empate.
—¡Cállate! —ordenaron a Ramiro los mellizos a un tiempo.
—¡Silencio, soldado! No se puede hablar así a tus superiores —ordenó Julio a su hermano, haciendo valer el rango que cada uno de ellos ostentaba.
—¡Este soldado debe ser juzgado! —señaló Gabrielín.
—Eso es. Hay que hacerle un consejo de guerra, señor general —corroboró Fernando.
—¡Vuecencia! Así es como debes dirigirte a un general. ¿Cuántas veces más te lo tengo que decir? —censuró Julio.
—¡Uf! Un montón. Fernando no se lo aprenderá nunca, pero Gabrielín sí que se lo sabe. No le hagas capitán, Julio, que no tiene ni idea —comentó divertido Ramiro.
Aquel mocoso con solo seis años sabía muy bien qué teclas tocar para mantener animada cualquier reunión. Fernando le respondió con un gesto amenazante con el puño mientras profería algún exabrupto entre dientes. Antes de que el asunto terminase en una nueva riña, Julio tomó una determinación.
—Uno será comandante y el otro capitán. Si el capitán se lo gana durante la semana, sustituirá al comandante al domingo siguiente.
—¿Y quién empieza de comandante? —preguntó Fernando, aceptando la decisión del mayor del grupo.
—Gabrielín, que sabe cómo tiene que dirigirse a su mando y es mayor que tú.
—Sí, ya, mayor solo por diez minutos —protestó Fernando contrariado.
—Quince —corrigió Gabrielín—. Soy un cuarto de hora mayor que tú, ya lo sabes.
—Bueno, eso dice padre, pero a veces duda, habría que ver qué es lo que diría madre…
Una cuestión que no podría ser resuelta. Huérfanos de madre desde los tres años, mantenían un recuerdo muy vago y difuso de la figura materna que era enriquecido tanto por uno como por otro al arbitrio de su imaginación, conformando entre ambos y en las pocas referencias que el padre hacía a su recuerdo, una personalidad y carácter que variaba según las circunstancias y el paso del tiempo.
—¡Silencio, capitán, y cuádrese ante su comandante! —ordenó Julio a Fernando.
—Eso, eso, que se cuadre. Que se cuadre… ¿y qué es cuadrar, Julio? —preguntó Ramiro.
—Pues ponerse firme —respondió.
—Eso no vale, vosotros os saltáis las reglas. El soldado Ramiro no te puede hablar así —protestó Fernando, que se había cuadrado marcialmente delante de su hermano y ambos se saludaban con gesto militar.
—Por eso le vamos a hacer un consejo de guerra —concedió Julio.
—Vale —asintió conforme Ramiro—. ¿Y yo qué hago?
—Tú estar sentado y callado, ¿no ves que es un juicio? —le indicó Gabrielín.
—A mí, como general, me corresponde ser el juez. El capitán será quien le acuse y el comandante será su abogado.
Gabrielín se acercó hasta una montonera de trastos y desechos que depositaba la gente del pueblo, no muy lejos de donde estaban. Entre aperos rotos e inútiles, alguna olla abollada y cualquier artículo que sus dueños desistiesen de seguir aprovechando y apilasen allí para cuando pasase cualquier trapero o buhonero y se hiciese con parte de aquel material si consideraba que lo podía aprovechar, recordó el mellizo haber visto algo sumamente interesante. Seguidamente, regresó con un casco bastante antiguo de la mina que, seguramente por estar abollado y sin las cinchas de correaje, había sido desechado.
Con ayuda de su navaja, rayó la superficie al frente, intentando dibujar algo parecido a una estrella de ocho puntas. Como quiera que el galón que pretendía marcar no le quedó demasiado bien, optó por escribir con la punta de la pequeña navaja, debajo de la estrella, el grado de quien portaría aquel casco: comandante.
—Así cada vez que cambiemos de graduación, el comandante será reconocido por este casco.
A Julio le pareció muy buena idea, así que Gabrielín se puso el casco de comandante y retomaron el juego. Improvisaron una sesión de juicio sumarísimo ante la fuente que no duraría más de cinco minutos, en la que Fernando solicitaba la pena de muerte para el reo y, por el contrario, el comandante pedía clemencia para el soldado a cambio de enviarlo a la guerra de Marruecos.
—A Marruecos no puede ser —corrigió Fernando a su hermano—, porque luego hay que jugar a esa guerra para que lo maten y nadie quiere hacer de moro… ¡Hay que fusilarlo!
Curiosamente, hasta el abogado del desdichado reo, que sentado en la fuente y sin parar de balancear las piernas que aún no le llegaban al suelo, sonreía ante las evoluciones que iba adquiriendo su juicio, asintió dando por bueno aquel argumento. Otro día jugarían a la guerra de Marruecos, un asunto que estaba en boca de todo el mundo, temerosos de que las levas, buscando nuevos reclutas, llegasen hasta aquellos parajes.
—¡Silencio! Este tribunal va a dictar sentencia…
Julio parecía meditar su respuesta.
—¿Me matáis ya?
—¡Silencio! —exclamaron de nuevo al unísono los mellizos, ante el inminente fallo del juez..
—Soldado Ramiro, yo te condeno a muerte.
—¡Justicia, justicia! —proclamaban los mellizos, abogado y fiscal, que ya se preparaban para ejecutar nuevos papeles en el juego.
—¡No, por favor! Tengo ocho hijos… no me maten —suplicaba el reo, entrelazando sus manos y postrándose de rodillas ante el general, adoptando un papel a todas luces creíble a los ojos de sus amigos, algo que agradecieron.
—¡La justicia es la justicia! —proclamó Julio, el general.
Caminaron por la cuesta que lleva al cementerio. En primera posición lo hacía Ramiro, que fingía llevar las manos atadas. Tras él, y solo para la ejecución, caminaba Gabrielín, que solo para esa cuestión sería uno de los soldados que integrase el piquete de fusilamiento. Una vara de avellano en su mano hacía de fusil y a cada pocos pasos le clavaba el cañón en la espalda al prisionero quien, al sentirlo, avanzaba más deprisa. Cerraban la comitiva el general y el capitán.
Colocaron a Ramiro apoyado en uno de los muros laterales donde les daba la sombra y el comandante indicó al capitán que cumpliese con la sentencia.
—Pelotón, ¡firmes!
Gabrielín obedeció la orden de su hermano como único integrante de aquel supuesto piquete de ejecución.
—Apunten…
—Esto está mal… tenéis que vendarme los ojos.
—Tu cállate —ordenó Fernando irritado. Gabrielín, cerrando un ojo para apuntar con el otro mejor a través de un supuesto punto de mira en el cañón, seguía apuntando con su vara de avellano hacia el pecho de Ramiro.
—Capitán, la ejecución debe hacerse como es debido —corrigió Julio.
—A la orden de vuecencia, mi general. Pelotón, descansen armas.
Fernando caminó hasta Ramiro y, extrayendo un pañuelo de su bolsillo, lo estiró para vendarle los ojos. Ramiro presintió que aquel trapo no estaría muy limpio lamentando la observación hecha, y más al sentir como los dedos de Fernando le producían pequeños tirones de pelo al anudarle el pañuelo en la cabeza.
—¡Y también tiene que venir un cura a confesarme! —volvió a solicitar.
—No, ya te confesaron en los calabozos —corrigió su hermano presintiendo que Ramiro no buscaba más que enredar.
—Pues un último deseo… a eso sí que se tiene derecho, ¿no?
—Vale, venga —consintió Julio.
Fernando volvió a tomar el mando de la ejecución.
—¿Tiene el reo una última voluntad?
—Sí, mi capitán, la tengo. Quiero cantar una canción.
—Adelante.
«Cuando paso por tu puerta
parto pan y voy comiendo
porque no diga tu madre
que con verte me mantengooo…».
—¿Ya? —preguntó Fernando al ver que Ramiro hacía una pausa.
«Toma, que te doy
que te traigo, y que te llevo.
Toma, que te doy
caramelitos de Oviedo.
Caramelitos de Oviedo
y galletas de Gijón
las mantecadas de Astorga
y las peras de Leóóón».
—Esa es muy larga, ¡ya es suficiente! —protestó Fernando.
—¡Es mi última voluntad!
«Me llamaste pobre y fea,
yo en el alma lo sentí.
Si yo fuera rica y guapa
no me peinabas asííí».
—Pelotón… ¡firmes!
«La fuente que cría berros
siempre tiene agua fría.
La niña que tiene amores
siempre está descoloridaaa».
Julio y Gabrielín sonreían divertidos al ver como a Fernando se le iba de las manos la ejecución.
—Pelotón… ¡apunten!
«Tengo penas y alegría,
tengo dos males a un tiempo
cuando la pena me mata
la alegría me da alientooo».
—Pelotón… ¡fuego!
Gabrielín se reía y con su risa el casco, que le quedaba excesivamente grande, bailaba en su cabeza, bajándose cada poco dificultándole la visión, cuestión que exageraba para no poder disparar, además quería probar la paciencia de su hermano. Mientras, Ramiro…
«Allá va la despedida
metida en una cereza.
No canto ni bailo más
que me duele la cabezaaa».
—¡Fuego he dicho! ¡Disparen! ¡Fuego!
Fernando gritaba su orden colérico al ver que nadie se lo tomaba en serio, estaba a punto de arrojarse sobre su hermano al verlo reír cuando este, por fin, cumplió con la orden.
—¡Pum!
Ramiro se echó las manos al pecho, intento balbucear algo, pero dobló las piernas. Los tres le miraban constatando que, efectivamente, estaba representando una buena muerte. Finalmente, se desplomó en el suelo farfullando algo…
—Capitán. El reo aún no ha muerto, dele el tiro de gracia —ordenó Julio.
Entonces, el herido pareció retomar tímidamente las fuerzas al ver por debajo de la venda de sus ojos que se había aflojado, que con paso ceremonioso se acercaba el capitán para rematarle, consiguiendo pronunciar entre dientes:
«Toma, que te doy
que te traigo, y que te llevo.
Caramelitos de Oviedo
y galletas de Gijón
las mantecadas de Astorga
y las peras de Leóóón».
Julio y Gabrielín estallaron en risas, Fernando, por su parte, se situó al lado del herido, fingió extraer de una cartuchera una pistola imaginaria, la martilló, apuntó y disparó.
—¡Pum!
La copla de Ramiro ya había concluido, pero Fernando seguía enfadado.
—¡Pues toma que doy yo también! —y empezó a canturrear también al tiempo que le cosía a patadas en el costado y piernas, mientras Ramiro se revolvía.
«Que te traigo y que te llevo
unas buenas hostias desde Oviedo,
¡y patadas de Gijón!».
—¡Capitán! Un respeto por los muertos. Está pateando un cadáver —observó Julio irónico.
Ramiro se incorporó rápido echando a correr dolorido, mientras su hermano y Gabrielín seguían riendo.
—Con ese mocoso no se puede jugar a nada serio —protestó Fernando dando por suficiente el castigo infligido al reo.
—¿Subimos ya? Si llegamos tarde, padre repartirá unos cuantos garrotazos —observó Gabrielín.
—Hay tiempo todavía. Hoy solo tenemos que limpiar el corral —respondió su hermano.
—Bueno, ¿pues a qué jugamos? —preguntó Julio despreocupado.
—¡Un escondite! —propuso Gabrielín.
—Vale, pero se la queda Ramiro —contestó Fernando buscando la aprobación de Julio.
—De acuerdo. ¡Ramiro, Ramiro! —gritó Julio a su hermano que se mostraba receloso de volver con el grupo, por evitar las patadas de Fernando—. Ven, anda, que no te va a pasar nada. Jugamos al escondite y tú te la quedas.
—Vale —respondió el benjamín corriendo a saltos hacia sus amigos, encantado de que contasen con él para jugar, de la forma que fuese.
—Te apoyas en la fuente y cuentas cien —le ordenó Fernando.
—¿Cien? Eso es mucho, no vale.
—Te callas.
—Además, cuando paso de sesenta me equivoco. ¡Es lo más difícil!
—Bueno —terció Julio—, es verdad que no cuenta aún muy bien y, si lo hace mal, nos fastidia el juego. Que cuente hasta cincuenta, pero despacio.
—Eso, eso, hasta cincuenta y lo hago muy despacio, así: uno… dos… tres… cuatro…
—Vale, cállate ya. Te apoyas en la piedra de la fuente cerrando bien los ojos y vas gritando los números en alto, que te oigamos bien. Venga, ¡empieza!
—Los mellizos echaron a correr con Julio. En cuanto se alejaron de la plaza del lavadero, se dispersaron. La norma habitual era no salir del recinto de casas, pero Fernando se enmendó en no ser descubierto, además sabía que en el cementerio sería el último lugar en el que miraría Ramiro, pues si bien fingía indiferencia al pasar junto él, nunca se había atrevido a entrar, como hacían otros críos del pueblo.
Julio se metió en un portal cercano. También estaba seguro de que su hermano no se acercaría por allí, pues en la penumbra de la puerta dormitaba un enorme mastín y le tenía miedo. Julio, por su parte, mantenía una relación estupenda con todos los perros del pueblo, así que sabía que, cuando el perro lo viese, con unas simples caricias se aseguraría su discreción y los ladridos no le delatarían.
—Trece… catorce… quince…
Estaban ya casi todos escondidos y se les empezaba a hacer demasiado larga la espera del contar de Ramiro.
Gabrielín tomó la dirección contraria a su hermano. Si este se perdió por la cuesta corriendo hacia el cementerio, su mellizo lo hizo hasta la última casa de Villanueva en dirección al arroyo. Allí, una parte de la huerta estaba bastante descuidada, con hierbas altas y era un lugar propicio para, estando tumbado, ver si se acercaba Ramiro sin ser descubierto. Cuando estuviese cerca, solo tenía que sorprenderle saliendo de improviso y corriendo hacia la fuente, seguro de que llegaría antes que él a tocarla y librarse de perder.
—Veintinueve… treinta…
Se le puso el corazón en un puño al escuchar una voz a su espalda, pero al girarse y descubrir quién era se quedó más tranquilo.
—Si estás jugando al escondite, este no es un lugar en condiciones, sígueme y te enseño uno que te serviría para siempre. En él nunca te encontrarán.
—Cuarenta y nueve y… ¡cincuenta! Allá voy.
Ramiro se frotó los ojos para hacerse de nuevo a la luz. Los había mantenido bien cerrados, como le habían ordenado. En la plaza no había nadie, permaneció unos segundos pensativo, suponiendo que sus amigos le estarían mirando. Finalmente, echó a correr por la cuesta hacia las últimas casas, prevenido por si se los encontraba al doblar cualquier esquina, cuando sintió la voz de su hermano que, sin ser visto por él, había salido de su escondrijo y ya se entraba en la fuente.
—¡Por mí!
—Vaya —refunfuñó entre dientes, tampoco le importaba que su hermano se librase el primero, lo importante era por lo menos cazar a uno de los mellizos, y si fuese a Fernando… ¡mejor!
Pasaron los minutos y no había rastro de los otros hermanos. Ramiro se estaba arrepintiendo de jugar a aquello porque se empezaba a aburrir, y Julio no veía ya mucha diversión en continuar con el juego. Además, ahora sí que era ya hora de emprender el regreso a casa si no querían llegar de noche y ganarse una buena reprimenda.
—En el cementerio —le susurró a Ramiro.
—¡Allí no!, me da miedo.
—Pues allí está Fernando, que he visto como se iba. Además, cada poco asoma la cabeza por encima de la tapia. Camina hasta allí despacio y ya verás como lo ves, no te va a hacer falta entrar.
—Bueno, no sé…
Ramiro siguió las indicaciones de su hermano, pero, además, adoptó la precaución de ir acercándose al cementerio sin dejar de mirar por cualquier recoveco o esquina, para no despertar ninguna sospecha en Fernando si es que lo viese acercarse directamente allí.
Cuando tan solo estaba a unos cinco metros de las tapias del camposanto, tal y como predijo su hermano, vio asomarse una cabeza muy despacio sobre uno de los muros.
A pesar de que sabía quién estaba allí, ver aquella imagen de una cabeza sobresaliendo por encima de las piedras de los muros le sobrecogió y los nervios no le permitieron esperar a que se vislumbrase la faz de su amigo en su totalidad.
—¡Por Fernando! —gritó dando la vuelta y corriendo como alma que lleva el diablo hasta la fuente.
—¡Mierda! —lamentó Fernando al ser descubierto aunque, por otro lado, ya le empezaba a incomodar estar rodeado de tumbas. Que una cosa entrar allí para jugar y demostrar valor, y otra muy distinta quedarse allí quieto, observando los túmulos de tierra bajo los cuales imaginaba horrorizado los cuerpos de los muertos, descomponiéndose en cajas que… ¡mejor no pensarlo!
Un rato después, se reunían los tres alrededor de la fuente.
—Venga, vete con Ramiro a buscar a tu hermano. Que salga de una maldita vez, que ya es hora de volver a casa.
Los dos obedecieron las indicaciones de Julio. Este les oía como desde lejos voceaban llamando a Gabrielín.
—Venga, sal ya, ¡que has ganado!
Insistían pero no había respuesta. Julio optó por sumarse a la búsqueda pero ni así. Las voces alertaron a algunos vecinos y a otros de los niños del pueblo, que se mantenían jugando en otros grupos, pero nadie lo había visto. El sol hacía rato que se había puesto y los tres amigos sintieron un escalofrío, una certeza que no se confesaron de que aquella tarde de juegos traería duras consecuencias.
—Pues tenemos que volver a casa, y deprisa. Si se nos echa la noche por el camino, no veremos ni torta, además, hoy no hay luna —advirtió Julio.
—¿Y mi hermano? No podemos volver sin él.
Julio pareció dudar.
—Seguro que ha subido ya,
—Pero ¿cómo se va a ir solo?
Ramiro no decía nada.
—¿No teníais que limpiar el corral? Habrá visto que se hacía tarde y por eso se habrá ido, además, acuérdate de que antes de empezar a jugar al escondite ya dijo que quería subir.
—No sé… subid vosotros y yo lo espero aquí por si acaso.
—Si te quedas, tu padre se va a cabrear y bajará a buscarte. Como será de noche no lo hará solo, mandará a alguien más con él y tendrán que bajar con faroles. Tú verás, pero la vas a liar buena.
Julio emprendió el camino de regreso seguido de su hermano. Fernando aún dio una vuelta más por entre las casas profiriendo a voces el nombre de su hermano y veladas amenazas contra él por el mal rato que le estaba haciendo pasar. Cuando ya empezaban a desaparecer las siluetas de sus amigos por la estrecha vereda que ascendía hacia Dolor, les gritó que le esperaran.
Gabriel, el capataz de la mina, estaba a la puerta del corral, de brazos cruzados esperando la llegada de sus hijos. En cuanto los viese aparecer, les propinaría una buena paliza con la correa de su pantalón. Bien se la habían ganado, sin duda, por quedarse jugando con los hijos de Juanón, que acababa de preguntarle si había visto a sus hijos.
—¿Que si los he visto? Pues mira por dónde, por ahí llegan ahora.
Se oían las voces de los chiquillos llamando a Gabrielín. La noche ya era cerrada y los chicos llegaban fatigados y asustados, habían subido corriendo.
Ante sus padres, les explicaron lo sucedido. Al corroborar que su hermano no había regresado, Fernando palideció de inmediato.
—¿Cómo has podido volver sin tu hermano? —le reprochó su padre.
—Yo…
Julio se vio obligado a intervenir.
—Pensamos que ya habría subido. Dijo que tenía que limpiar el gallinero, aunque decidimos todos seguir jugando un poco más. Al buscar y no encontrarlo, le dije a Fernando que no se quedase abajo, que seguro que ya habría subido.
Gabriel no sabía qué decir. Por un lado, la inquietud le instaba a reprocharle a su hijo regresar a Dolor sin su hermano, por otro, entendía que habían obrado con lógica.
Juanón, ante la indecisión del capataz, terció en la disputa.
—Vamos a por unos faroles y bajamos a Villanueva a buscar al chico. Seguro que ha llevado el juego al extremo y estará asustado. ¡Cómo va a subir siendo de noche!
Gabriel asintió conforme. Juanón tenía razón, sin duda, eso era lo que habría sucedido. Aun así, alertó a todas las casas de Dolor para que se asegurasen de que Gabrielín no estaba en ninguna de ellas, en ningún rincón escondido temeroso de recibir una buena reprimenda. Después, Gabriel cogió la escopeta, un par de faroles y emprendió el descenso a Villanueva tras Juanón. Este conocía bastante mejor las características del sendero y le iba advirtiendo a su capataz de las irregularidades del terreno para evitar una caída traicionera.
Cuando llegaron a Villanueva, recorrieron las calles del pequeño pueblo profiriendo el nombre del chico a voces. El tumulto desató la ira de los perros, que tras los postigos la emprendieron a ladridos contra aquellos desconocidos que perturbaban la calma de la noche.
Visto que sus voces no obtenían respuesta, Gabriel optó por una decisión más contundente. Cargó los dos cañones de la escopeta con sendos cartuchos y en mitad de la plaza disparó al aire un tiro y tras una breve pausa otro más. Si los roncos ladridos de los mastines no habían ya despertado a todo el pueblo, él sí que lo acababa de hacer.
Poco a poco, se fueron asomando algunos vecinos a las ventanas primero, a las puertas de sus casas después para ir, finalmente, acercándose tímidamente a la plaza. Las voces de Juanón y el capataz ya les advertían de quiénes eran y cuál era el motivo de su presencia allí, pero nadie supo dar razón del muchacho. Incluso los taciturnos Andrés e Isabel, que apenas se relacionaban con el resto del pueblo, se unieron a las partidas de búsqueda.
Nadie halló rastro alguno del desaparecido. Cuando el nuevo día rayaba sobre las agrestes cumbres de la cordillera, la mayoría de vecinos ya sospechaban de que solo una desgracia podría ser el motivo de aquella desaparición.
Con un par de caballos prestados, Gabriel y Juanón emprendieron el camino hacia el cuartelillo de la Guardia Civil en La Vecilla. Cruzando por las hoces, el sinuoso, estrecho y profundo desfiladero que corta de un tajo las blancas y grises moles calizas que atraviesa, el rumor del Curueño, embravecido por el aporte del deshielo, reverberando por entre las paredes de la garganta resultaba ensordecedor. Tras emitirse desde el cuartelillo aviso a varios puestos de la provincia de la desaparición del niño, una pareja de guardias les acompañaron de regreso a Villanueva de la Cueva. Los uniformados organizaron patrullas de búsqueda con los vecinos de Villanueva y Dolor por los alrededores, pero dos días después dieron por concluida la búsqueda sin pista alguna que hiciese vislumbrar algún motivo lógico sobre la desaparición de Gabrielín.
Entonces, los cuchicheos, los rumores que secretamente unos y otros se iban contando, dejaron de serlo y pasaron a ser tema de debate público. No había duda de que un Sacamantecas7 tenía que estar detrás de aquel misterio, y lo que les llenaba a todos de pavor, era que algo así nunca había sucedido en aquella comarca. Una terrible conjetura que llevó el miedo a las casas.
Cuando uno de los guardias, posando su mano en el hombro del capataz le ofreció un sincero «le acompaño en el sentimiento» Gabriel se derrumbó y pasó tres días seguidos llorando, hasta que la llegada de don Gil a Dolor le rescató de aquel pozo de desesperación. El dueño de la mina llegó alertado ante la previsible necesidad de reemplazar a Gabriel en su puesto, un hombre derrumbado y aparentemente incapacitado, al menos temporalmente, para desempeñar su cargo. Tras ofrecer el pésame a su subordinado, este le aseguró que no habría impedimento alguno para retomar sus tareas. Desde entonces, el guarda de la mina no volvió a hablar con nadie de nada que no tuviese relación directa con el trabajo. Con nadie excepto con su hijo Fernando, pues no pasaría desde entonces un solo día en sus vidas en el que no le recordase a su retoño la desgracia sobrevenida, en que no le instase a permanecer siempre alerta por descubrir la más insignificante de las pistas que pudiesen aportar algo de luz sobre su desaparición, en que no se lamentase y, a veces, derrumbase ante él al imaginarse los últimos instantes de la vida de Gabrielín ¿Cómo habrían sido? ¿Qué o quién se lo habría llevado de su lado? ¿Murió accidentalmente o lo asesinaron?
—No hay dolor más grande que perder a un hijo, Fernando, no lo hay.
Y Fernando abrazaba a su padre, dudando de si podría estar a la altura de lo que ahora esperaría de él. Durante un par de años continuó Gabriel efectuando salidas en solitario por todos los montes de alrededor, por los más recónditos valles y barrancos, registrando palmo a palmo el terreno, asomándose a las simas, penetrando en cuevas y siguiendo el rastro de los lobos, por si, en cualquier lugar, encontrase los restos de su hijo o cualquier pequeño indicio de algo, de… ¡De nada!, nunca encontraría nada. Llegaron también, con los años, rumores de que las autoridades provinciales habían solicitado que un investigador de primer orden, viniese desde Madrid ante el cariz que fue tomando el asunto de los sacamantecas y los niños desaparecidos, pues otros casos similares se sucedieron por la provincia, así como en otras regiones del país. Pero si eso sucedió, nadie por aquella comarca tuvo conocimiento de ello.
Con el tiempo, el bullicio y los juegos de los críos volvieron a aquel rincón de las montañas, aunque para Julio, Ramiro y Fernando nada sería igual. Aceptaron, como el resto, la teoría de que a Gabrielín se lo habría llevado un sacamantecas, y se horrorizaban al pensar a qué horribles tormentos le habría sometido aquel demonio. Por doloroso que fuese, Fernando no esquivaba la cuestión, necesitaba hablar de ello. Después, los tres intentaban jugar a algo, pero el entretenimiento era forzado y no duraba mucho, así que solían terminar sentados en el murete de la fuente, en la parte más baja que se extendía como abrevadero para el ganado y allí, con una vara en la mano, dibujando trazos en la tierra del suelo o arrojando piedras contra el caño de la fuente, dejaban que el tiempo lamiese su herida, que se encargase de cicatrizarla. Pero era tan lento en hacerlo…
7 El Sacamantecas es un personaje arraigado en el imaginario popular desde, al menos, la Edad Media, aunque el término volvió a popularizarse de nuevo durante el siglo XIX y comienzos del XX. Se trata de un hombre que mata principalmente, a mujeres y niños para extraerles las mantecas (grasa corporal)y hacer ungüentos curativos, pues para algunas personas existía la creencia de que la grasa corporal de personas jóvenes y sanas tenía propiedades curativas.