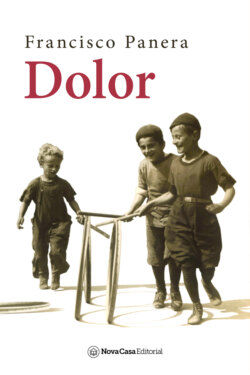Читать книгу Dolor - Francisco Panera - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1895-1905
2. Elisa y Andrés
Años después de haberse casado con un hombre quince años mayor que ella, Elisa se preguntaba por qué lo había hecho si nunca le había amado, ni él le mostró gesto alguno de afabilidad. Durante mucho tiempo esquivó cuestionárselo, pues no le agradaba reconocer que fue exclusivamente por salir de la miseria. Ahora aquel «porqué» le arrojaba dudas si fue suficiente motivo sacrificar el corazón por el estómago.
Huérfana de madre cuando era muy pequeña, Elisa era hija única y llevaba los últimos años al cuidado de un padre en un permanente estado de ahogo, atorados sus pulmones de un polvo negro que, entremezclado en los esputos sanguinolentos, la amedrentaban cada vez que aparecían en pañuelos hechos un ovillo con la ropa sucia para lavar. Pañuelos con mocos y escupitajos resecos, acartonados en una especie de bola de papel y que parecían resquebrajarse al despegarlos antes de sumergirlos en el lavadero.
No hacía mucho que había cumplido los quince años y no pensó su padre en una mejor perspectiva de futuro para su hija, consciente de que estaba a punto de perder la batalla contra su enfermedad, que buscarle un marido y lo hizo en Andrés, un antiguo compañero de galería que trabajó poco tiempo en los pozos para después dedicarse al pastoreo y cultivar una pequeña huerta con la que lograba sobrevivir sin apreturas.
Una mañana que amaneció amable y soleada, se acercó hasta Villanueva de la Cueva para, en la misma jornada, proponer y cerrar el trato.
Ni siquiera preguntó Andrés por el aspecto o la edad de quien sería su esposa. Nunca se le habían conocido tratos con las mozas como a cualquier otro, pero tal cuestión nunca despertó entre sus vecinos la duda de si no sería porque le gustase más la compañía masculina. Andrés era un hombre que simplemente no trataba con nadie, que nunca mostraba sus sentimientos u opiniones. Nadie le escuchó jamás queja alguna o le contempló regocijarse. Andrés, simplemente, era un elemento más del paisaje.
El padre de Elisa sabía que un hombre como aquel, con el mismo entusiasmo que un cesto de patatas, no podría hacer feliz a nadie, pero le bastó con que su hija tuviese un hogar en el que poder vivir. Ella, por su parte, recibió la propuesta de boda muy apesadumbrada, pasando varios días sin dirigir la palabra al padre, pero frente a los incesantes argumentos de este, que le pronosticaban una segura miseria tras su próximo e inevitable fallecimiento, se rindió a su destino pactado. Habiendo pasado dos semanas desde que cerrasen el trato de la boda, Andrés aún no se había acercado a conocer a la que sería su esposa. El padre de Elisa, temeroso de que el compromiso se rompiese, invitó a Andrés nuevamente a comer un domingo, proponiendo una fecha definitiva para el casamiento. Andrés respondió a la carta confirmando la fecha para dentro de cuatro semanas, pero excusándose de visitarles en base a una supuesta incapacidad de abandonar sus tareas. Al tiempo, les comunicaba que, ya que se iban a quedar a vivir en Villanueva, allí debería ser la boda. No hubo más comunicación. Dos semanas después, Elisa quedaba huérfana. Con los pocos cuartos que le quedaban al padre, pudo dejar al día la renta de la casa en que vivían, comprar un burro y, haciendo un par de hatillos y llenando una maleta, reunió sus pertenencias encaminándose a Villanueva de la cueva el día antes de la boda. Quien iba a convertirse en su marido, a pesar de verla llegar por la carretera tirando del animal cargado con los bultos, se dispersó al igual que lo hacían sus cabras por la ladera del monte, no propiciando su encuentro hasta el atardecer.
La quinceañera acertó a encontrar su futura casa, pero como no había nadie en ella, se sentó a esperar en la puerta. Poco rato después, un crío que se le presentó como Juanón le dijo que esa era la casa de su tío y salió corriendo para entrar a en una vivienda más pequeña y humilde, que se levantaba en medio de un huerto, lo que parecía también propiedad de la vivienda de su futuro marido. De allí llegó el niño, tirando de la mano de un hombre de aspecto agradable y de una sonrisa encantadora.
—Hola, me llamo Juan y me parece que vamos a ser cuñados.
Pronto descubriría Elisa que el trato de Andrés para con su hermano Juan no distaba un ápice del que mantenía con cualquier otro, lo mismo se tratase de ganado o de ella misma.
Alguna vez abordando tal cuestión, Juan solo acertaba a decir que Andrés siempre había sido así.
Los veinticinco años de Juan y los treinta de Andrés parecían una barrera infranqueable para que aquella adolescente se adaptase a su mundo, especialmente al de su esposo, aunque pronto entendería que la edad no tenía nada que ver. Elisa adivinó que Juan lamentaba su suerte como esposa de su hermano y, aunque ella puso algo de interés al comienzo de aquella vida en relacionarse con su cuñado, su esposa y el pequeño Juanón, no fue capaz de persistir en el empeño. El carácter inanimado y oscuro de su esposo terminó por anularla y contagiársele también.
Las noches eran otra cosa. Casi todas era tomada para satisfacción de Andrés, que más que hacer el amor, parecía reproducir con aquel acto una monta entre cualquier pareja de animales.
Ella se dejaba hacer intentando alcanzar pequeñas cotas de placer que dibujasen con cierto entusiasmo su anodina existencia, junto a un compañero que podía pasar días enteros sin pronunciar una palabra y, si lo hacía era por pura necesidad o para impartir las labores propias de la casa, de la huerta o de los animales.
Andrés la tomaba sin pasión. Apenas dedicaba atención a su esbelto cuerpo, solo se centraba en despojarse de la ropa, quitársela a ella y situarse entre sus piernas para, tras unos rítmicos vaivenes de cópula y que siempre eran iguales, derramarse dentro de su vagina. Incapaces nunca de engendrar un hijo, pocas noches cesaron en aquel acto desprovisto siempre de toda pasión.
El paso del tiempo le hizo a Elisa ganar un espacio propio en aquella casa, cuestión que Andrés nunca rebatió. Aquellas cópulas, en las que él alcanzaba un frugal éxtasis, fueron variando por deseo de Elisa. Frustrada por nunca alcanzar el clímax con él, con el paso del tiempo y empujada por la necesidad de encontrar siquiera un desahogo para su ánimo, comenzó a masturbarse previamente a que su esposo la penetrara. En tal situación, ella se abandonaba a sus fantasías y, cuando estaba a punto de culminar en gozo, hacía un gesto a su marido, que aguardaba con su miembro erecto y en ese momento sus cuerpos se fundían, pero no sus mentes, pues cada una se dirigía por derroteros muy distintos para alcanzar el placer.
A tales infortunios se le empezaba a añadir el miedo que algunas actitudes de Andrés le infundían. Como no tenía cosas más entretenidas qué hacer, comenzó a espiarle. A veces le seguía cuando se iba al monte con las cabras. Lo mismo comenzaba a hablar o gritar en solitario, manteniendo supuestos altercados con personajes que solo él vería o se imaginaba, que la tomaba con cualquier animal, propio o salvaje, y lo maltrataba con sadismo hasta matarlo. Cuando regresaba el hombre a casa, ella buscaba en sus miradas rasgos que revelasen que aquel tipo que llegaba exhausto era el mismo que había visto antes.
Tiempo después, Andrés comenzó a alternar su labor de pastoreo con trabajos temporales de mantenimiento en la línea ferroviaria del Hullero, el tren que llevaba el carbón de las cuencas mineras del norte de León y Palencia a los Altos Hornos de Vizcaya. Las semanas que Andrés se ausentaba para ir a trabajar a las vías, Elisa se sentía casi feliz, esperanzada en que quizá, con suerte, una locomotora lo atropellaría o se enzarzase en una pelea a cuenta de alguna disputa de naipes y alguien parecido a él le diese un navajazo en el corazón. Pero siempre regresaba y, sin ella darse cuenta, terminó convertida en una mujer sin esperanzas, contagiada por el carácter hosco y taciturno de Andrés.
Cuando llegó la muerte de su cuñada, aquella fue desgracia que pasó sin pena ni gloria por su casa, pero cuando fue Juan quien falleció en la mina, sí que hubo un cambio notable en sus vidas.
Su sobrino Juanón, sin más familia que ellos, quedó a vivir bajo su techo. Un asunto que a la pareja no le entusiasmaba, pero con el que consintieron porque era lo que todos en el pueblo habrían esperado que hiciesen. La casa de Juan, la casina, por hallarse en mitad del extenso huerto que ambos hermanos heredasen de sus padres, fue transformándose en cuadra, pues Juanón estaba instalado con sus tíos y, visto que ellos no tenían descendencia, todo aquello quedaría para el sobrino cuando les llegase la muerte.
Juanón aguantó hasta los quince años bajo la tutela de sus tíos. Con esa edad, Andrés lo subió un día a Dolor para que comenzase a trabajar en el pozo minero. El muchacho, visto que su tío amenazaba con echarle de casa si no accedía a convertirse en minero, asumió su nueva situación bajo la premisa de que viviría en los barracones de Dolor con otros mineros, que lo poco que le quedó de su padre, como la casina, seguiría siendo suyo, aunque sus tíos hiciesen uso y que todo lo que ganase, sería para él.
A Andrés aquello o le pareció correcto o, simplemente, le dio igual. Conforme con la postura de su sobrino, dio media vuelta y se olvidó de él.