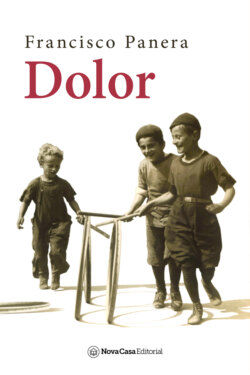Читать книгу Dolor - Francisco Panera - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1925
4. Julio, el minero
Cumplidos los quince años, Julio entró a trabajar a la mina. Había dejado de estudiar un año antes y durante ese tiempo se dedicó a ayudar a su madre cuidando un pequeño rebaño de cabras y adecentando unos metros de terreno como huerta que resultó ser un notable aporte a la apretada economía familiar, mientras Ramiro seguía en la escuela. El benjamín poseía una gran capacidad para los estudios. En la escuela, los que más duraban lo hacían hasta los catorce años y no eran muchos. A partir de esa edad, si no se seguía estudiando, cada cual según su familia o posibilidades, empezaría a trabajar y a contribuir al sustento de la economía familiar. Don Víctor, el maestro, intuía el potencial de Ramiro. A su juicio, ya tenía el mismo nivel y conocimientos que los chicos mayores y teniendo once años, hacerle pasar otros tres sin progresar, le parecía un desperdicio. Es por ello por lo que aconsejaba insistentemente a sus padres, que valorasen la posibilidad de enviarlo a estudiar con los frailes agustinos en León. Todos tenían muy claro que Ramiro no iría para cura, pero solo de esa manera adquiriría cultura y no estaría condenado a ser minero.
—¡Quien sabe! —le animaba su madre—, quizá podrías ser maestro… o médico.
—O ingeniero de minas —apuntaba Juanón—, nuestra tierra está horadada de ellas y podrías ganar un gran sueldo sin tener que irte lejos.
—Ya, pero… no sé si aguantaré tanto tiempo allí solo —les respondía disimulando la congoja que le daba ausentarse de su hogar.
—No te diré que no sea duro, hijo, porque lo será —aseguraba Juanón—, pero vendrás en Navidad y verano y te prometo que, al menos un par de veces a lo largo del curso, nos acercaremos a verte a León. Además, harás nuevos amigos, piensa que todos estarán en una situación similar a la tuya, al ser un internado. Tenemos que aprovechar la ocasión de que tanto tu maestro como don Gil nos brindan redactando sendas cartas de recomendación en las que aseguran que tu educación es una inversión a futuro.
—Eso no lo he entendido bien, padre.
—Pues que el patrón igual te ve con posibilidades de ser uno de sus ayudantes en la mina y si no fuese en esta, fíjate la de ellas que hay.
—No sé… Yo creo que lo que me gustaría es ser maestro, como don Víctor.
—Calla, calla, maestro no, hombre, ¿no ves que tampoco salen de pobres? Ya de estudiar, es mejor apuntar más alto.
Julio, por su parte, no decía nada, pues, aunque valoraba el interés y sinceridad de don Víctor, sabía que los argumentos de don Gil no eran tan benévolos. Todo se había desatado un par de semanas atrás, justo antes de que él empezase a trabajar en la mina.
Varias veces el patrón, y otras el Mastín, apodo con el que en Dolor se referían a Gabriel, el capataz, siempre, claro está, que no estuviese delante, habían sugerido a Juanón lo conveniente de que Julio, un mozo fuerte y casi con la complexión de un hombre, comenzase ya a trabajar en la mina.
Juanón esquivaba el asunto, sabedor de que solo a regañadientes aceptaría su hijo bajar al pozo, pues en varias ocasiones le había trasladado a su padre el pavor que sentía solo de imaginarse descendiendo a las profundidades de la mina. Julio no ofrecía una simple excusa, pues varios de los mineros sufrían del mismo mal y se pasaban más de la mitad del turno rezando entre dientes. Cada vez que bajaban, que hacían explotar una carga de dinamita; cuando, como gatos, se adentraban en galerías medio derruidas para extraer arrastras el mineral.
La excusa de Juanón ante el capataz para eludir convertir a su primogénito en un minero más, era que ya que se habían hecho con un puñado de cabras y que la huerta empezaba a rendir a cuenta del trabajo que tanto su esposa e hijo le dedicaban, no era necesario que se dedicase, como él, a la minería y que, por el contrario, para su familia era mucho más conveniente que las cosas siguiesen como estaban. Si las cosas no iban mal, Julio podría ir aumentando el rebaño y bajar a Villanueva, a fin de cuentas, allí estaba también su casa, aunque ahora sus tíos Andrés y Elisa, la usasen como establo y cobertizo. Por otro lado, el maestro de Villanueva estaba empeñado en que Ramiro se fuese a estudiar a León. Todo el esfuerzo de los tres en casa iría dedicado a conseguir una educación de gran nivel para el pequeño de la familia.
Don Gil, en una de sus visitas quincenales por la explotación, fue conocedor por el Mastín de las intenciones de Juanón y debió pensar en que aquel minero tenía demasiados sueños, así que le trasladó al capataz la orden de que Juanón acudiese a entrevistarse con él cuando terminase su turno de trabajo en los barracones que en los primeros tiempos de la mina pernoctaban los trabajadores y donde ahora se habían instalado un par de despachos.
—Pasa, Juanón, y toma asiento. Me dice Gabriel que no quieres que tu hijo sea minero. ¿Tan mal te hemos tratado?
—Eso no es así, señor. Ya le expliqué al capataz la situación en la que nos encontramos. Hemos comenzado a cultivar una pequeña huerta y eso hace que…
Juanón se detuvo en explicaciones al ver que el patrón, recostado sobre la silla de su despacho le hacía un gesto con la mano para que se callase mientras encendía un cigarro, retomando la conversación tras una pausa en la que profirió unas intensas caladas al cigarro y que llenaron con una densa nube de humo el despacho.
—Estoy al corriente de tus excusas y, la verdad, no quería creer lo que el capataz me contaba. Ahora que las oigo de tu boca, lamento que todo no se debiese a un malentendido. Te tenía en mejor consideración.
El aludido fue a intervenir, pero un nuevo gesto del dueño de la mina le hizo refrenarse.
—No entiendo cómo puedes ignorar todo lo que he hecho por ti, ¿o ya no te acuerdas en el lío que te metiste cuando aquella huelga en Matallana? Solo te había mandado a recoger las bombas de agua que reparaban en los talleres del lavadero de carbón y aún no comprendo cómo cojones te pudiste involucrar con algo que ni te iba ni te venía. Si no es por mí, Juanón, no te libras de caer preso y, por consiguiente, perder tu trabajo, dejando a tu familia sin un puto techo. Ahora me dices que tienes una huerta y creo que no entiendes nada. Verás, Juanón, verás, tú y tus compañeros no tenéis nada aquí, ¿entiendes? ¡Na-da! Las casas que levantasteis están edificadas sobre terreno de mi propiedad, esa huerta que dices que tienes y para la que deseo toda clase de venturas —hizo una pausa para reírse de su propia expresión— también es mía. ¿Y acaso os cobro una renta? ¡No! Y no lo hago porque sé que no podríais pagarla. Os doy un trabajo, un lugar donde vivir, un techo bajo el que cobijaros y, a cambio, solo pido una cosa: lealtad. ¿Sabes qué significa esa palabra? Ahora sí que puedes contestar.
—Sí, señor, claro que lo sé.
Don Gil había logrado mantener a raya siempre cualquier reclamación de sus subordinados. No le era difícil ganarse la lealtad, como decía, teniéndolos a todos pendientes de su voluntad y capricho, máxime cuando, con los años, aquellos mineros que solo ocupaban barracones, lo hicieron en humildes casitas con las familias que empezaban a conformar. Dolor era su capricho. Fue la primera explotación minera que tuvo en la provincia y por sus características logró que la marea de la lucha obrera no llegase hasta allí. Solía trasladar desde alguno de sus otros pozos a algunos de los trabajadores en los que veía que no prendería nunca la chispa revolucionaria. Confeccionando una plantilla que, para él, era un experimento vivo, un auténtico rebaño al que podía mantener al margen de las convulsiones que se extendían por el resto de valles mineros.
Para Juanón, su prioridad era buscar la manera de evitar que su hijo fuese uno más de sus compañeros de galería, pero ¿cómo hacerlo? Ya conocía de sobra las estratagemas de don Gil y su credo casi mesiánico, al verse como un padre benefactor de sus mineros. Le corroía por dentro sentirse uno más de aquellos corderos, pero, de momento, se mantenía paciente, a la espera de que llegasen días propicios y el cordero pudiese revelarse como lobo.
Pero cuando el patrón expuso claramente sus intenciones, las dudas se le disiparon enseguida y supo que no tenía más salida que aceptar su voluntad.
— …Y yo he respondido a vuestra lealtad con mi amparo y protección. Vamos a ver, ¿conoces a alguien que trabaje para mí o que dependa de los que trabajan para mí que haya sido llamado a filas?
—¿A filas?
—Sí, a filas, no me pongas esa cara de bobo que parece que no supieses que hay una guerra en Marruecos y la patria necesita cada poco reemplazar sus fuerzas allí destinadas.
Juanón empezó a vislumbrar a dónde le iba a llevar. Desde luego que sabía que aquella guerra era un desastre, una carnicería a la que solo iban los pobres, sobre todo desde que el Gobierno dictaminase que se podía eludir la prestación del servicio militar aportando una cantidad de dinero, algo únicamente al alcance de las clases pudientes.
—No, señor, a nadie. De los únicos que sé que han sido movilizados son dos mozos de Villanueva, pero que, obviamente, no trabajan para usted.
—Obviamente. ¡Muy bien! ¿Y sabes por qué ocurre que no movilizan a ninguno de los míos?
Juanón dudó en responder, esperanzado que fuese una simple cuestión retórica a la que el patrón daría repuesta, pero no era así. Aquel hombre iba a llevar la humillación hasta el final.
—Quizá porque usted lo impide.
—Así es, porque correspondo a la lealtad con protección. Entre nosotros, Juanón, te confieso que esa guerra demasiada sangre ya le ha costado a España para el beneficio que se espera obtener, pero así es la política. Aunque también es política mantener las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de un país, y las minas por supuesto que lo son, por eso muevo los hilos pertinentes para que mis trabajadores no tengan otra cosa en su cabeza que extraer mineral y procurar el pan de sus hijos. Así que espero que nadie me tome por un pusilánime. Si no hay lealtad, no hay protección.
—Pero mi hijo es muy joven para ir a filas.
—Eso está por ver. Mientras la guerra se alarga y se alarga y, si no es ahora, puede ser el año que viene. Por cierto, ¿qué edad tiene, Juanón?
—Treinta y cinco.
—Pues incluso alguien como tú podría ser requerido para el ejército si aquí resultase prescindible.
—Le ruego que recapacite. Hablaré de nuevo con mi hijo y le expondré la necesidad de que se incorpore a la mina.
—A mí no me tengas esperando. Dime ahora si tengo o no un minero más.
—Lo tiene.
El patrón esbozó una sonrisa, rebuscó en la caja de cigarros uno que había visto ligeramente deteriorado y se lo ofreció a Juanón.
—Tranquilo, lo puedes guardar para después y fardar delante de tus compañeros de que el patrón y tú fumáis el mismo tabaco. ¿Has visto como no ha sido tan difícil entendernos? Solo era cuestión de hablar.
—Sí, patrón.
—Es posible que te preguntes a qué viene por mi parte tanto interés en contar con tu hijo para la mina…
—Bueno, no lo sé, la verdad.
—Piensa en lo que dije antes. En el fondo, aquí somos una especie de empresa familiar y todos los varones de Dolor y sus hijos tienen con su esfuerzo el deber de que esta empresa no decaiga. Vosotros ahí abajo no lo veis, pero vienen tiempos difíciles y he estado tentado en reducir gastos. No de prescindir de ningún trabajador, todos son necesarios, pero sí de rebajar ligeramente el sueldo. Es una cuestión que llevo tiempo meditando ¿y sabes quién me ha desvelado la solución?
—No, señor.
—Mi señora esposa, ¿qué te parece? Ella me ha hecho ver que rebajar el salario a mis empleados, además de ser una medida impopular, no sería justo. ¿Por qué deberían verse resentidas vuestras economías si lo logro evitar? Máxime cuando siempre he percibido vuestra lealtad. Es por ello por lo que los jóvenes que entren trabajar, tras un par de meses a prueba, en los que no cobrarán, puesto que se están formando, pasarán a cobrar medio jornal hasta que la situación mejore y siempre que sigan viviendo a cobijo de la casa paterna. No sería de recibo que un joven, con intención de formar un hogar, una familia, cobrase medio jornal, en tal caso, lo hará como cualquier otro.
Tras la explicación, los dos se quedaron en silencio. De sobra sabía don Gil que les sería muy difícil, por no decir imposible, echar por tierra sus intenciones. Durante todos esos años, los que allí trabajaban se habían mantenido al margen de los movimientos obreros que pugnaban en casi todas la minas de alrededor por la defensa de los derechos de los trabajadores. La mayoría de los que allí estaban habían sido labradores y pastores, con escasos o nulos recursos. El trabajo en la mina de Dolor, aun siendo duro, les había reportado tener un techo, incluso adecentar una parcela de terreno para tener una pequeña huerta, un corral… el precio por vivir allí sería la sumisión total.
—Y ahora que nos hemos entendido, puedes irte a casa, ya no te entretengo más.
—Sí, señor.
Cruzó Juanón el despacho hasta la puerta, abrió el picaporte, pero se quedó quieto, pensativo. El patrón que le había seguido con la mirada, dudó ante ese gesto de que no estuviese dispuesto aquel a presentar otra evasiva.
—¿Ocurre algo?
El minero cerró la puerta, se giró y caminó de nuevo hacia la mesa de su jefe.
—Una última cosa. Ya que Gabriel, el capataz, le puso al día de mi situación, quizá le hablase de mi hijo pequeño.
—¿De tu hijo pequeño?
—Es muy buen estudiante y el maestro nos ha recomendado que lo mejor sería mandarlo a los frailes agustinos. Me preguntaba si usted podría recomendarle por carta al director de ese instituto. El maestro nos ha dicho que, aunque juntásemos el dinero, seguiría siendo complicado que lo aceptasen.
—Bueno, eso es cierto, otra cosa es que fuese a cargo de la beneficencia, o a cuenta los frailes con objeto de que el mozo acabe de cura, pero claro, siendo hijo tuyo… vocación no tendrá mucha, ¿verdad?
—Me temo que no, pero es muy inteligente y asegura el profesor que podría ser médico o ingeniero.
—La verdad es que cuando has empezado a hablar he pensado: «Este cabrón todavía te va a pedir dinero», pero ya he visto que me equivocaba —afirmó soltando seguido una ligera risa—. Reconozco que tienes cojones y, mira, aunque Dios tenga dispuesto para los hombres destinos distintos por su condición, tal y como debe ser, me gustan los tipos valientes y, sobre todo…, ¡leales! No lo olvides.
—Sí, señor, leales.
—Cuenta con esa carta, que aquí estamos para ayudarnos en lo que buenamente se pueda. Hablaré con el maestro ese y valoraremos a qué institución debe ir a proseguir con sus estudios, Quien sabe, sería posible que tu hijo…
—Ramiro.
—Que tu hijo Ramiro acabase siendo un prominente ingeniero de minas. ¿Te lo puedes creer? Imagínalo en un despacho como este.
—Gracias, señor. El tiempo dirá.
—Pues buenas tardes y cierra al salir.
El dueño de la mina se quedó ciertamente satisfecho. Por una parte, pensaba ir empleando argucias similares con el resto de mineros siempre que le conviniese, en el fondo estaba harto de escuchar de sus iguales que era demasiado indulgente con sus asalariados. Tampoco les hacía demasiado caso y observaba en ellos un cierto recelo, pues cada poco o tenían huelga o algún tipo de conflicto en sus pozos, algo que a él también le sucedía en otras explotaciones, excepto en Dolor, y estaba por ver si ocurriría o no ahora que estaba dispuesto a limar gastos en los salarios. Pero después de darle el discurso a Juanón, a quien tenía por uno de sus mejores trabajadores, casi que se emplazó a creerse, aunque solo fuera un poco, aquello de que debían ser como una familia, máxime que iba a ayudar con una recomendación para que el hijo de un minero recibiese una buena educación. Dinero no le había pedido y en ningún caso le habría dado un solo real, ahora que en la casa de Julio entraría otro jornal o, mejor dicho, medio jornal a cuenta de su hijo.
Juanón, en casa, expuso todo lo sucedido a Julio e Isabel. Tras escucharlo, todos quedaron en silencio, aceptando la voluntad del patrón. Con suerte, el destino de Ramiro podría ser otro.
Julio llevaba un mes trabajando en la mina y desde el primer día quedó a cargo como aprendiz de uno de los entibadores más veteranos, un tipo que a la par que no decaía en su productivo ritmo de trabajo a lo largo del turno, tampoco lo hacía con los sorbos que regularmente le daba a la bota de vino, como si aquel fuese el combustible que mantenía en marcha su actividad. Por ello, mantenía un estado ebrio más o menos constante, pero ese era su estado natural, una cualidad propia y nadie lo recordaba de otra manera. Una cuestión que no presentaba en apariencia problema alguno ni para la realización de su tarea ni para su relación, siempre cordial, con los demás.
A Julio le sorprendió las enormes cantidades de vino y orujo que algunos de sus nuevos compañeros consumían. Era normal hacerlo fuera de la mina, por supuesto, pero la penosidad en el trabajo empujaba a algunos a afrontarla con la anestesia del alcohol. Así, cuando se detenían un instante a recuperar el resuello daban profundos tragos a las botas o botellas que mantenían protegidas en estratégicos recovecos de las galerías.
Juanón advirtió a su hijo del riesgo de trabajar con algunos compañeros, especialmente llegado el final del turno, cuando el alcohol había hecho mella en sus reflejos, pero poco más podía hacer, Julio mismo debería imponerse y encontrar su espacio en su relación con los compañeros.
Una tarde, a punto de terminar la jornada laboral, el joven sujetaba una viga crucero que un entibador apuntalaba a golpes de maza mientras maldecía entre dientes, pues el madero parecía no querer buscar el acomodo adecuado sobre las vigas laterales.
—Lo retiramos y lo rebajamos un poco con el cepillo, es demasiado largo.
—¡Tú qué sabrás, chico! Aguanta el crucero y calla.
Julio evitó contradecirle, ya se encargaría el roble de la madera, indemne a los golpes de la maza, de convencerle en desistir y cepillarlo. Julio giró la cabeza para evitar el agrio aliento a vino de su fatigado compañero cuando un golpe de la maza fue a dar de lleno contra el dorso de su mano izquierda. Evidentemente, cesó de sujetar el crucero, que cayó un poco por delante de ellos, estallando en estridentes gritos. Por si fuese poco el dolor, ver al compañero que hacía gestos como de que estaba exagerando fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Como si acabase de reparar en la advertencia de su padre, se le encaró estrellándole su puño derecho en el mentón. El gesto del chico pilló por sorpresa al corpulento minero que, sorpresivamente, se vio derribado.
Otra pareja de entibadores que estaba unos metros por delante en la misma galería, y que alertados por los gritos de Julio fueron testigo de lo sucedido, se apresuraron a intermediar para que la cosa no fuese a mayores, pues el minero derribado no había soltado la maza. Uno sacó a Julio de la galería, acompañándolo hasta la jaula del elevador para que le atendiesen fuera de la mina, y el otro se quedó reprimiendo al aturdido entibador, que confuso no acertaba a hilvanar con los hechos que habían dado con él en el suelo.
La siguiente madrugada, antes de incorporarse a una nueva jornada de trabajo, pasó por casa de Juanón a disculparse con Julio. En la puerta se encontró con el padre del chico, que también salía de casa hacia la boca del pozo.
—Se queda en casa y mejor que todavía no te vea. ¡Me cago en tus muertos!
—Bueno, fue accidental, ya sabes cómo es esto…
—Sí, claro, ya sé.
—Mira, luego le dices que mientras esté jodido compartiré con él mi jornal, a fin de cuentas, no tengo familia que mantener.
Juanón, al escuchar aquello, arqueó las cejas sorprendido. La verdad es que aquel era un tipo que, a pesar de ser de los más bebedores nunca tenía problemas con nadie y, aunque le costaba reconocerlo, parecía sinceramente afectado.
—Porque no será mucho lo que esté sin venir al agujero, ¿no?, un día o dos…
—No lo sé, luego irá a que le miren la mano, puede que la tenga rota.
—¡Rota!, joder, en ese caso no sé yo si…
De repente, parecía arrepentirse de la propuesta de compartir sus ingresos y Juanón le instó a ponerse en marcha hacia el trabajo a empujones.
—Venga, vamos para el pozo, que ya es hora.
Julio, desde el jergón, había escuchado la conversación, pero en ese momento parecía haber encontrado una postura cómoda, el dolor en su mano le había impedido conciliar el sueño en toda la noche y, además, lo que menos le apetecía era volver a toparse con el borracho de su compañero por mucho que acudiese a disculparse.
Ramiro ya se estaba levantado. Isabel le sirvió a su hijo un tazón con algo de caldo que había sobrado de la cena. Previamente, hubo de añadir algo más de agua y que fuese suficiente para sus dos hijos. El aroma llegó hasta la alcoba de los hermanos, donde Julio permanecía aún tumbado, a fin de cuentas, no tenía más que hacer. Aquel olor despertó su apetito y, precavido por si acaso su hermano le dejaba sin desayuno, se levantó y compartieron los tres el desayuno, añadiendo unos mendrugos de pan y así se hicieron unas sopas.
—Hoy te acompaño a la escuela.
Isabel asintió, de esa manera podría ir a que la curandera le examinase la mano.
Casi una hora después, bajaba por el sendero con su hermano y Fernando en dirección a Villanueva.
Fernando, al verlo con el brazo en cabestrillo, se interesó por lo sucedido y por verlo con ellos. Julio simplemente le dijo que se había golpeado con la maza y que iba a que la loca, su tía abuela Elisa, se lo examinase.
Con el paso de los años, la mujer se fue aislando del mundo, asumiendo como propio el carácter de su marido. Y si en Villanueva, Andrés era el raro o quizá estaba loco, ella, por su actitud y ser la mujer del loco, se convirtió en la loca, o puede que en una medio bruja, pues sí que había una cuestión por la que la requerían sus vecinos cuando se veían muy apurados. Elisa se ganó un cierto prestigio como sanadora de animales y, por extensión, también de las personas. Los conocimientos nadie sabía de dónde le venían y, por supuesto, su marido nunca le cuestionó al respecto, pero de no ser por esa función que desempeñaba aleatoriamente, apenas habría tenido relación con nadie.
La escarcha de la madrugada se había enseñoreado por los pastos y matorrales que les salían al paso por la estrecha vereda. Bajaban con tiento de no pisar alguna piedra lisa y helada en su superficie, pues nada mas encarar la primera cuesta, Julio había patinado y evitó el accidente gracias al cayado que portaba, precisamente para evitar resbalones a cuenta de la helada.
Iban en silencio, cada uno meditando en sus cosas hasta que a mitad de camino Fernando rompió la quietud con una pregunta a Julio de profundo calado.
—¿Y tú como crees que será morirse?
No contestó, siguieron avanzando callados hasta que Ramiro, que cerraba el grupo y viendo que su hermano no respondía quiso aportar su visión.
—Pues lo que dijo el maestro y el cura también. Te mueres y sale el alma del cuerpo, que es como un fantasma, pero invisible, o sea, que nadie te ve, pero tú puedes verlo todo. Eso no está mal, puede ser divertido espiar, meterte en las casas sin que te vean, pero creo que en seguida llegan los ángeles o los demonios, según te juzgue Dios, para llevarte arriba o abajo.
Ninguno puntualizó nada de lo que dijo Ramiro, todos habían oído esa historia u otra similar, pero Fernando quería saber la opinión de Julio, quizá por ser mayor que él, por empezar casi a verlo como un hombre desde que trabajaba en la mina.
—¿Tu qué piensas, Julio?
El interpelado suspiró. No tenía ganas de hablar de nada pero así todo hizo un esfuerzo.
—Piensas en Gabrielín, ¿verdad? Por eso lo dices.
A Ramiro le sorprendió la sinceridad de su hermano. Él también imaginaba que Fernando preguntaba aquello a cuenta de la desaparición de su mellizo. Ahora él fue quien pausó su respuesta, pues Julio tenía razón.
—Bueno, sí, y por saber qué piensa más gente, es un misterio muy grande.
—Es verdad, morir es el mayor misterio de la vida. Bueno, morir y nacer, ese es el gran enigma.
—¿Que significa enigma, Julio? —cuestionó Ramiro.
—Pues lo mismo que misterio, pero como más grande, tanto que nadie puede descubrir la verdad que esconde.
—Ah, ¡un enigma!, pues sí, es un enigma.
Continuaban con la caminata y ya parecía que el tema de morirse había quedado pospuesto para otra ocasión, cuando Julio volvió a él de nuevo.
—No es como dicen.
—¡Y tú qué sabrás! —intervino Ramiro.
—¡Y qué sabrán los demás! —le rebatió Fernando posicionándose del lado de Julio.
—Eso, eso, ¡qué sabrán los demás! —proclamó Ramiro de nuevo.
El benjamín del grupo lo mismo podía pasar del blanco al negro en un instante si los mayores le dibujaban cualquier posibilidad distinta. Iba en su carácter mantener una mente abierta a recibir cualquier aporte inesperado. Eso era algo que él aún desconocía por niño, pero que los demás observaban contrariados y convencidos de que lo hacía por provocar. Años después, descubrirían que no era así.
—Mi compañero en la mina es un borracho, bueno, allí unos cuantos lo son…
—¿Y padre, Julio? ¿Padre también es un borracho en la mina?
Julio se giró irritado y blandiendo en alto el cayado amenazó a su hermano con sacudirle un buen golpe. Fernando, que iba en el medio, se hizo a un lado sonriendo.
—¡Por supuesto que no! Padre bebe vino, pero no se emborracha. Allí todos beben, dicen que les da fuerzas. Padre no se bebe más de una botella, ¡cómo va a ser un borracho, idiota!
—Vale, vale, solo decía si era borracho «dentro» de la mina, no fuera.
—¡Pero qué bobada es esa de dentro o fuera! Cierra la boca y no hables de lo que no sabes.
—Es un mocoso, no sabe lo que dice —sentenció Fernando
—Vale, vale, ya me callo.
—Pues eso, estate callado. Ya te espabilarán los frailes.
La breve discusión parecía haber interrumpido lo que fuese Julio a contar, así que Fernando le insistió en que prosiguiese. Inesperadamente, Ramiro volvió al asunto.
—Y tú, Julio, ¿bebes también en la mina? ¿Orujo o vino?
En esta ocasión sí que reaccionó rápido, girándose y extendiendo el brazo para arrearle con el cayado un buen golpe en las pantorrillas a su hermano.
—¡Que te calles, anormal!
—¡Ay…! Pues mira, no me has hecho daño —mintió.
—Pues sigue tocando los cojones y ya verás.
—Vale, vale, no era para tanto, ya me callo. Pero si un día te emborrachas en la mina me lo cuentas, ¿vale?
Julio ignoró a su hermano reclamando la atención de Fernando.
—Decía que con el que me sacudió ayer con la maza terminé un día hablando de la muerte, tras un susto en una galería, pues se había derrumbado una parte que acabábamos de entibar, justo después de que abandonásemos ese sitio.
—Qué miedo.
—Decía aquel que los muertos a veces tardan en saber que lo están, que les sigue funcionando el pensamiento por un tiempo hasta que lo asumen y se convencen de que deben desaparecer. Pero que lo hacen sin miedo, como si al morir descubriesen el secreto del enigma.
—Joder, Julio, que me cago, no digas esas cosas.
—¡Bah! Como se nota que eres muy pequeño —censuró Fernando a Ramiro—, pero todo eso…, ¿de dónde lo ha sacado ese?
—De su padre, que murió en un derrumbe en un pozo de carbón. Me dijo que se le apareció un día mientras dormía y le puso al tanto del tema.
—¡Venga, Julio, calla ya! Luego por la noche voy a tener pesadillas —replicó Ramiro de nuevo a su hermano.
Fernando tampoco insistió en conocer más detalles y los tres completaron en silencio el resto del camino hacia Villanueva. Pocos minutos después, enfilaban las primeras callejuelas de la aldea.
—Aún no hay nadie en la escuela —observó Julio.
—Sí, aún falta un rato para que abra el maestro, siempre llegamos los primeros. Podíamos acompañarte, a ver qué dice la loca de tu mano.
Julio no puso objeción alguna a la propuesta de Fernando y continuó caminando hasta la casa de los tíos de su padre. La vivienda estaba levantada casi a la salida de Villanueva, por una estrecha senda que descendía hacia un arroyo. A uno de los lados, un cercado circundaba un extenso huerto en cuya mitad se levantaba otra pequeña edificación, la casina, que ahora era empleada en una parte para el almacenaje de diversos aperos de labranza y en otra como cuadra de la docena de cabras que Elisa y Andrés poseían.
—Esa casa es nuestra —señaló Ramiro dirigiendo su dedo hacia la humilde construcción.
—¿Eso? Pero si ahí guardan las cabras. Mira ahora las está sacando ese. —Señaló Fernando justo cuando Andrés se disponía, como cada mañana, a sacar su pequeño rebaño por las laderas de los montes.
—Bueno —intervino Julio—, ahora se guardan las cabras, pero es un trato al que llegaron los tíos con mi padre.
—Eso, eso, es un trato, que nos lo explicó padre, ¿a que sí, Julio?
—¿Y qué trato es ese?
Julio detuvo la marcha para terminar con el asunto antes de repicar con la aldaba en el enorme portón de entrada donde ya habían llegado.
—Esa era la casa de mis abuelos. Después de morir mi abuelo Juan, los tíos acogieron a mi padre hasta que entró a trabajar a la mina y, con los años, llegaron al trato de que podían utilizar la propiedad que ahora ya era de mi padre con una renta muy baja a condición de que a la muerte de sus tíos, siempre que no tuviesen descendencia, sus posesiones pasasen a propiedad de mi padre o a la de sus hijos.
—Descendencia quiere decir tener hijos.
—¡Ya sé que lo que significa, enano! —respondió airado Fernando a Ramiro, que esquivó con éxito la patada que intentó propinarle.
Julio prosiguió.
—Padre prefiere vivir arriba, al lado del trabajo. Así que el día que mueran estos, su casa y la casina serán nuestras, bueno, de mi padre.
—¡Ah!
Julio golpeó fuerte con la aldaba. Andrés desde la distancia, detenido en medio del rebaño de cabras no les quitaba el ojo de encima. Solo rompía aquella quietud los graves ladridos del perro mastín, verdadero pastor de las cabras.
Unos instantes después, Elisa abrió la puerta. No hacía mucho que había cumplido los cuarenta y cinco años, a pesar de lo cual mantenía un aspecto casi juvenil. Seguía siendo muy guapa, al margen de la continua expresión de ausencia de su rostro. De no haber sido la esposa de Andrés, no habrían sido pocos los que se habrían aventurado a intentar seducirla en las prolongadas en intermitentes ausencias de su marido. Su trabajo de mantenimiento de las vías del hullero que llegaba hasta Bilbao le hacía desparecer por prolongadas temporadas de Villanueva. Pero nadie se atrevió a ganarse los favores de la mujer porque aquel tipo silencioso, grande y fuerte, a pesar de sus ya sesenta años, tenía algo turbio en la mirada, maligno decían las más viejas del pueblo. Una mirada que nadie era capaz de sostener de manera prolongada. Tal rumor llegaría, sin duda, a los oídos de Andrés, quien nunca haría el más mínimo esfuerzo por cambiar tal credo, ni en sus vecinos ni en su esposa.
—¿Qué queréis, mocosos? Ah, ya veo —preguntó y seguidamente corroboró al ver el brazo en cabestrillo de Julio.
—Me golpearon con una maza ayer en el pozo.
—¿Ya te ha metido Juanón al agujero? ¡Caramba con tu padre! Pues has de decirle que venga un día, tenemos que hablar. Media cabaña se ha quedado pequeña para las cabras y tendríamos que tirar los tabiques de las dos alcobas para hacerla toda cuadra.
—Bueno, ya se lo diré.
—Entra, que vea cómo está esa mano, y vosotros qué, ¿no tenéis escuela?
Ramiro y Fernando asintieron sin contestar.
—Todavía es pronto, vienen conmigo —apuntó Julio.
Elisa se echó a un lado de la entrada permitiéndoles pasar. Cruzaron por un portal que se abría a un patio interior circundado por una construcción de dos plantas. Para los tres, era la casa más grande en la que nunca hubiesen estado. Debía de tener por lo menos seis o siete habitaciones, además de una extensa cocina en la planta baja, un comedor y otras estancias que permanecían cerradas. A los chicos les llamó la atención el aspecto limpio, decorado y cuidado hasta en los más pequeños detalles que ofrecía aquella vivienda.
Pasaron a la cocina y Elisa les indicó que se sentasen alrededor de una mesa con la encimera de mármol. Ella tomó asiento frente a Julio, que puso el brazo sobre la mesa mientras Elisa le liberaba con cuidado de las vendas.
A pesar de las protestas de Julio y de sus quejidos, examinó con detenimiento la lesión, aunque para hacerlo hubiese de tocar y manipular la zona más lastimada.
—Está rota. Tienes aplastados los huesos del dorso. Solo se pueden hacer dos cosas: ir a León, a que un cirujano intente recomponerla, o la entablillamos y esperamos a ver cómo sueldan los huesos.
—¿Pero cómo voy a ir yo a un cirujano? —cuestionó Julio decepcionado.
—¡Eso digo yo! Vamos a entablillar.
En ese momento, irrumpió Andrés en la cocina, que seguido de su enorme perro, dio un par de vueltas alrededor de la mesa examinando a los muchachos.
—Decidle al padre que tenemos que hablar.
—Ya les he advertido yo —respondió Elisa a su marido—, acércame más vendas y un par de tablillas lisas.
Andrés, silencioso, desapareció para regresar un par de minutos después. Mientras, Elisa había estado extendiendo por el dorso de la mano herida una buena cantidad de un ungüento que ella misma fabricaba, elaborado con caléndula y otras hierbas medicinales, presentaba un color amarillento, desagradable, que a Julio le recordó al pus que, en cierta ocasión, le brotó de una herida mal curada en su rodilla. Una vez terminado de entablillar y vendar el brazo hasta el codo se levantó, dio un par de palmas arrancando a los dos más pequeños, a su esposo y al perro del ensimismamiento en el que se sumergieron mientras no perdían detalle de cómo atendía la mano del herido.
—¡Venga! Cada uno a sus labores, que esto ya está acabado.
—Gracias y… ¿cuánto tiempo tendré que llevar esto?
—Puede que un par de meses. Ven a verme en dos semanas y vemos cómo está. Ya haré cuentas con tu padre cuando lo vea.
Sin decir más, Elisa se retiró quedando los chicos solos en la cocina con Andrés y el perro.
—Bueno, nosotros nos vamos ya a la escuela —propuso Fernando, que seguido recibió la aprobación de Ramiro que había logrado disimular, o eso creía él, la inquietud que le producía su tío abuelo y aquel perro.
Caminaron hasta la puerta de la cocina que salía al patio. Ante ella, inmóvil, tal cual fuese una estatua, les cerraba el paso Andrés. A Julio le pareció más un tipo retrasado o un loco que estaba allí quieto, como si no los viese ante sí. Fernando intentó esquivarlo, pero se detuvo al escuchar el gruñido amenazante del mastín.
—¡Déjanos salir! —ordenó Julio.
Andrés cedió ligeramente en su postura permitiendo que los dos hermanos abandonasen la cocina, pero cuando fue a hacerlo Fernando volvió a obstaculizarle el paso.
—Tú eres el hermano del mellizo, el que se llevó el sacamantecas.
Fernando tragó saliva asustado, levantó la mirada hacia aquella especie de oso y asintió.
—Vamos, Fernando, sal, que llegamos tarde a la escuela —advirtió Ramiro esperanzado en que Andrés le permitiese salir, seguro de que su amigo estaría pasando un mal rato delante de aquel. Entonces Andrés se volvió.
—Hoy no tenéis escuela, hoy venís conmigo y os enseño a cuidar un rebaño.
—Tienen que ir a la escuela —apuntó inquieto Julio.
—He dicho que no hace falta y, tú, mejor ve pensando qué harás de ahora en adelante porque te vas a quedar manco y no conozco mineros mancos. Podrías también aprender a cuidar un rebaño.
Julio frunció el ceño enfadado, retrocedió hasta la entrada de la cocina extendiendo su brazo sano para agarrar por la manga a Fernando y tirar de él hacia fuera hasta que su amigo pudo salvar el obstáculo de Andrés.
—Vámonos ya —ordenó Julio a Fernando que se mostraba asustado—, esos están locos.
Los huesos machacados de la mano de Julio soldaron de una manera anárquica, al albur del desorden en el que quedaron astillados tras el mazazo propiciado por Pedrín, aunque no le hacía gracia ninguna, acudía a que Elisa le examinase la lesión cada dos o tres semanas. Además de ajustarle el entablillado de la férula, no había una sola vez que no le recordase que quedaría manco por no haber ido a un cirujano.
Volvió a la mina, sí, pero los continuos dolores que padeció en su convalecencia no se lo permitieron hasta medio año después del accidente. Su mano izquierda presentaba ahora unos dedos desiguales. El índice y el corazón habían quedado rígidos. Presentaban una cierta curvatura, como si fuesen a sujetar algo, parecían una especie de garfio. Los otros dedos, aunque con grandes dolores, sí que los podía mover, pero algunas labores en el pozo le iban a ser imposibles desarrollar. Así pues, su trabajo sería desescombrar, empujar vagonetas, acarrear materiales o disponer herramientas para otros. Se podría decir que, a partir de entonces, su categoría laboral en la mina quedaba situada por debajo de la de cualquiera de sus compañeros, y justo por encima de los mulos que tiraban de las vagonetas.
Aguantaría unos años más, pero pocos, le decía a sus padres. Ramiro llevaba ya un par de años con los frailes en León y, tal y como preveía el maestro de Villanueva de la Cueva, su porvenir, gracias a los estudios, sería esperanzador.
Aquella cuestión comenzó a ser motivo de discusión con los padres. Él aducía que tampoco es que fuese tonto, que nunca se le dieron mal los estudios y que quizá con un poco más de esfuerzo que su hermano, él también podría haber ido a estudiar con los curas y librarse de la condena del pozo de la mina. Entonces, unas veces su madre, otras su padre, intentaban transmitirle tranquilidad e ir borrando tal idea de su mente, conscientes de que podría prender en su corazón la llama del rencor.
Además, apelaban a su mayor edad para que entendiese el papel de cada uno en un mundo en el que la gente como ellos apenas tiene una oportunidad por mejorar sus vidas, y sí que corren muchos peligros de convertirlas en una condena. Gracias al trabajo suyo y de sus padres, Ramiro podía estudiar. De no ser así, no solo su hermano perdería su oportunidad, sino que, incluso perderían el trabajo y el derecho a poseer la casa y la huerta. En tal caso, deberían descender a Villanueva y ocupar la casina que fuese de su abuelo Juan y que, ahora, Andrés y Elisa empleaban para recoger a sus animales. Emprender una nueva vida en una casa ruinosa trasformada en cuadra, sin más medios que un puñado de metros para sembrar.
Entonces, Julio se marchaba dando un portazo, constatando que tenían razón, que igual sí que era un poco tonto por no pensar en eso y recurrir siempre al mismo argumento para justificarse inconforme con su situación. Salía de la pequeña casa, casi una cabaña que, como otras similares, en hilera y dispuestas en dos filas frente a frente, daban a Dolor el aspecto de un pueblo con una pequeña e única calle. Caminaba hasta donde el camino de descenso al valle se precipita en un empinadísimo sendero y allí apoyaba su espalda en el deteriorado cartel de madera que daba nombre al pueblo.
Miraba el abultado dorso de su mano lastimada, después perdía la vista en la mole caliza del Bodón, en la otra vertiente del valle, la mítica cumbre sagrada y ancestral de los primitivos pueblos que desde la noche de los tiempos ya habitaron aquellos parajes y sentía que su rabia era al menos tan inmensa como aquella montaña, que desafiaba tanto a los cielos, que incluso clavaba en ellos lo más agreste de su cresta, rasgando las nubes si era preciso.