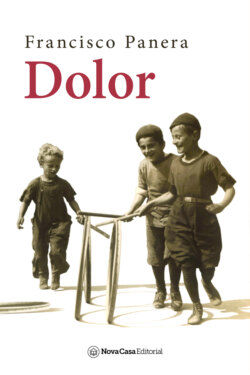Читать книгу Dolor - Francisco Panera - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLIBRO DEL VIAJERO
1990
1. Julen y el maquinista
El joven sabe que la decisión que acaba de tomar esa mañana, marcará su vida. Pero desconoce si lo hace harto de navegar por mares de dudas o empujado por la esperanza.
Sentado sobre el respaldo de un banco al lado de la estación, con los pies en el asiento, apura un cigarrillo protegiéndolo del viento con sus manos. Se escucha el ruido de la locomotora que acaba de poner su motor en marcha, pero aún quedan unos minutos para que el tren emprenda el viaje hacia Bilbao. Cuando se cansa de la posición, salta del banco y camina hacia la cercana barandilla del puerto. Dedica su atención unos instantes a un par de trabajadores que en la grada reparan el casco de un pesquero. Después, deambula paralelo al muelle sin perder de vista otro barco que enfila la bocana. Ahora que ha terminado el bachiller y no tiene muy claro su futuro, podría haberse embarcado a bordo de un atunero y navegar los próximos meses por los trópicos, por las costas de África. Es una manera rápida de hacer pasta, pero en su cabeza los proyectos de futuro se arremolinan igual que ahora lo hacen bajo él los muebles. Apura la última calada del cigarrillo y lo arroja al agua, a la masa desagradable de peces que se agita frenética, plena de gozo se diría, en la salida de un colector de aguas residuales. La colilla, apenas un segundo después de quedar suspendida la superficie, desaparece engullida por la masa viscosa de peces. Mete las manos en los bolsillos de sus vaqueros, se gira dando la espalda al templado viento de junio y cruza la carretera que circunda el puerto de Bermeo buscando la estación, subiendo al tren segundos antes de que se ponga en marcha.
Ocupa un asiento en el primer vagón, junto a la ventanilla, para recrearse con la vista de la marisma en los primeros kilómetros del trayecto.
Al viajar en sentido contrario a la marcha, descubre una nueva perspectiva. Al fondo del vagón, un tipo lee el periódico y por entre ellos discurre un pasillo pendulante, que salta de vagón a vagón oscilando al dictado de las curvas. Al dedicar su atención al paisaje desde esa posición, lo ve alejarse. La sensación es diferente a cuando viaja sentado en el sentido de la marcha y ve el mismo paisaje acercarse, pudiendo asegurar que ahora el tiempo transcurre más lento. Además, ver el mundo alejarse es una perfecta metáfora del presente.
Bermeo queda atrás y el mar está embravecido esa mañana de verano, sus embates se estrellan contra el acantilado sobre el que discurre la estrecha vía, y el viento recoge las miles de gotas de espuma que al quedar suspendidas en el aire tras la rompiente de las olas, son arrebatadas al océano para estrellarlas contra las ventanas del convoy de vagones azules, que con su ruidoso traqueteo y su absurda estampa, rompe la serenidad cromática del paisaje marino y de campiña.
Cuando el tren frena para detenerse en el siguiente apeadero, en Mundaka, Julen imagina que todo el peso del vagón se aplasta contra su espalda, al percibir la presión entre él y el respaldo de su asiento. Lentamente esa fuerza se vaporiza, y desaparece la sensación agradable de sentirse parte, del ingenio viajero.
Hace poco que ha dejado de llover, y eran en días muy parecidos a este cuando, siendo niño, su tía Kattalin se lo llevaba hacia las afueras del pueblo. Caminaban por entre huertas, por las campas mojadas buscando caracoles después de la lluvia, llevando en una mano el bocadillo de la merienda y en la otra una bolsa de red. Antes de meterlos, solía quedarse examinado las diversas formas y colores de sus cáscaras.
—Se trata de su casa y así, llevándola a cuestas se pueden refugiar en ella si otros animales se los quieren comer —le decía Kattalin.
Desde el primer caracol que cogiese y fuese a parar a la bolsa de red, tuvo claro que guarecerse dentro de sus cáscaras no les iba evitar ser cocinados por su abuela Begoña en una exquisita salsa vizcaína. Tal recuerdo le conduce de nuevo a castigarse, consciente de que pronto deberá encarar el destino de los caracoles, pero ocultarse enroscado en una cáscara no le librará de una vida clandestina y tampoco de la cárcel.
Rememora el breve encuentro que dos años atrás mantuvo con Ángel, un amigo de infancia de su desconocido padre, cuando se acercó a Bermeo con un mensaje de un progenitor que nunca, hasta aquel día, quiso saber nada del hijo.
Julen mantiene claros la mayoría de recuerdos de su infancia. Muy especialmente los de las trágicas muertes de su madre y tío, a pesar de que solo tenía seis años. Y paralelos a estos hechos, los horribles comentarios que oía en casa, a su tía y abuela cuando estas pensaban que él no les escuchaba, acerca de un padre del que no tenía más dato de que era un auténtico monstruo.
Pero aquel hombre había terminado siendo carne de manicomio. Un pozo en el que caería, así se lo escuchó a su abuela, incapaz de soportar su conciencia el peso de los terribles actos que, sin duda, habría cometido.
Sería, por tanto, en mitad de una tregua que le concediese su demencia cuando Juanito, pues con tal diminutivo era como conocían a su padre, se puso en contacto desde el psiquiátrico con Ángel, solicitándole que se acercase a visitar a su hijo al que no conocía y por el que repentinamente, se le había despertado el instinto paternal.
Ángel y Juanito son oriundos de una aldea perdida en el corazón de la cordillera Cantábrica, en el norte de León que, al igual que otros hijos de aquella tierra, buscaron un futuro más próspero alejados de una tierra indiferente con sus paisanos. Ángel consiguió hacerlo como ferroviario, quedándose a vivir en Bilbao. Juanito se hizo policía.
Ángel, que no tenía noticia de que Juanito fuese padre, meditó qué hacer durante varios días, pero finalmente concedió en acudir a Bermeo. Sabía que su amigo de niñez había sido un policía conflictivo, pero en los últimos diez años apenas se habrían visto más que tres o cuatro veces y siempre fruto de la casualidad.
En tales ocasiones, el tema de conversación siempre giraba en torno al pasado, al pueblo y a sus recuerdos. A Ángel no le parecía oportuno preguntarle por sus asuntos en la Policía, especialmente por el clima de violencia política, por los atentados de ETA, por las detenciones o investigaciones en las que Juanito participase quien, por su parte, se mostraba hermético a la hora de tratar cualquier asunto relacionado con su profesión.
Lo más lejos que llegó Ángel en su propósito de llevar aquel mensaje a la dirección que Juanito le facilitó fue alcanzar el rellano de la escalera del segundo piso de un inmueble frente al puerto de Bermeo, puesto que ni siquiera se atrevió a pisar el felpudo de la entrada a la vivienda. Tras el quicio de la puerta, Begoña y Kattalin asistían atónitas a las explicaciones de aquel desconocido que, a medida que se expresaba, más parecía dudar de sus propias palabras.
—Y dice que ese hombre es su amigo de infancia y que le escribió una carta…
—Sí. —Ángel rebuscó en el bolsillo interior de su chaqueta, hasta extraer un sobre ligeramente arrugado—. De alguna manera, dio con mi dirección, porque en muchos años apenas hemos mantenido contacto. Tomen, léanla si quieren.
Al entregarla, respiró aliviado. Quizá, al leerla, entenderían mejor el motivo de su visita.
—Si yo entiendo todo el dolor que este hombre les habrá producido al no hacerse responsable de un hijo —se excusó poco convincente.
—No lo parece cuando se presenta aquí como su mensajero.
—¿Y cómo demonios sabe ese dónde vivimos? —interviene Kattalin.
—Lo sabría por Leire. Además, es policía, hija lo suyo es controlar a la gente. Mire, señor, váyase, por favor, no queremos saber nada de esa persona —ordenó Begoña a la visita devolviéndole el sobre, que ni siquiera valoró abrir.
—Lo cierto es que dudé en venir y ya veo que no ha sido una buena decisión. Soy un torpe. Perdónenme, por favor.
De vuelta en la estación de tren, apurando un cigarrillo, una voz le sobresaltó.
—¡Eh, tú! ¿por qué has venido a mi casa?
Julen, que estaba en la cocina, había escuchado las voces que intentaban ser discretas, pero portaban en su mensaje un inequívoco tono de rencor y tristeza. Ante la negativa de la abuela, una vez que hubieron cerrado la puerta a dar ninguna explicación sobre quién había acudido preguntando por él, Julen salió airado a la calle en busca del desconocido, siguiéndole hasta la estación.
El tren estaba a punto de partir, pero Ángel tuvo el tiempo suficiente para contarle al hijo de Juanito que había acudido a instancias de su padre, quien permanecía internado en un centro psiquiátrico. Vista la reacción de sus familiares, supuso que Juanito no había sido sincero al ocultar el mal que habría infligido a su familia.
—Quiero saber cosas de ese hombre y no me habla nadie de él.
—Lo siento, ha sido una equivocación venir. No tengo nada que decir.
—No es justo. Viene usted aquí y…
El tren estaba a punto de partir.
Ángel dudó unos segundos y, después, extrajo un bolígrafo de algún bolsillo de su chaqueta y le apuntó su número teléfono en el dorso del billete de tren que había usado para llegar desde Bilbao.
—Guarda esto y cuando seas mayor de edad, si un día quieres hablar, me llamas. No lo hagas antes, porque no pienso atenderte.
El tren estaba a punto de cerrar las puertas para arrancar.
—Mi tío murió en una comisaría.
—No tenía ni idea…
—Y mi madre pocos días después, herida en una manifestación por la muerte de mi tío.
—¿Cómo? ¡Joder! Lo siento.
—En mi casa dicen cosas horribles de ese hombre, pero así, sin más explicaciones, las cosas no me cuadran.
Ángel estaba desolado.
—No sé qué decir… En cualquier caso, ahora solo es un despojo.
Las puertas cerraron y Julen se quedó mirando el tren alejarse, alimentando la duda de en qué medida sería conveniente conocer a su padre.
Han pasado dos años desde aquel día y, tras poco más de una hora de viaje, el tren finaliza su recorrido en la vieja estación del barrio de Atxuri, en Bilbao.
Julen cruza por el vestíbulo buscando un teléfono. Descuelga, espera la señal y mete tres duros por la ranura, marcando el número apuntado por Ángel en el cartón de un billete de tren que hasta esa misma mañana ha guardado entre las páginas de un libro.
Tras varios tonos de llamada, una voz ronca responde.
—Diga.
—¿Ángel?
—¿Quién es?
—Soy Julen…
Unos segundos de silencio, de desconcierto.
—Julen, de Bermeo, el hijo de tu amigo.
—De Juanito.
Y Juanito parece un nombre raro, le puede sonar a muchas cosas, pero en ningún caso a policía.
—Dijiste que podía llamarte cuando fuese mayor de edad. Bueno de eso hace ya un año. Tengo diecinueve.
Ángel asiente sin responder.
—¿Sigue en el psiquiátrico?
—No. Salió hace cosa de un año, pero no te recomiendo que te veas con él.
—Pero me dijiste…
—Te dije que podríamos hablarlo algún día, con tiempo.
—Por eso he venido a Bilbao. De lo poco que te escuché con claridad el día que viniste a mi casa, era que venías desde Bilbao.
—Vaya.
—Pensé que podríamos vernos y, quizá, aclararme algunas dudas.
Ángel pareció meditar su respuesta.
—Deberías haber llamado con antelación, pero de acuerdo. Apunta la dirección.
Una hora después, Julen apretaba un timbre de un portero automático de una recóndita calle del barrio de Rekalde.
Es sábado, mediodía y, al entrar en la casa del ferroviario, el olor de un guiso despierta su apetito. Una mujer sonriente abre la puerta invitándole a pasar hasta la cocina, donde un chico un poco mayor que él está poniendo la mesa. Ángel le presenta a su esposa, Karmele, y a su hijo, Aitor. Los tres se muestran distendidos ante un desconocido como él, pero algo le dice que quizá no lo sea tanto y que estén al corriente de su situación.
—Comes con nosotros, después bajamos a tomar un café y hablamos, ¿de acuerdo?
Julen se muestra conforme, no le apetece mantener aquella conversación delante de más personas.
Durante la comida, hablan de vaguedades, buscando pasar el rato de manera cómoda y, media hora después, Ángel y Julen entran en un bar frente al portal de su casa.
—Cortado y coñac, ¿tú?
—No sé, ahora después de comer… Da igual, una cerveza.
Sentados al fondo de la barra, permanecen en una posición discreta ahora que un grupo de parroquianos recogen del camarero sus copas y el tapete de fieltro para iniciar una partida de mus.
—Vamos a ver, a Juanito le dieron el alta hace un año. Algo que no me explico porque está como una puta cabra.
—¿Ha engañado a los médicos?
—Debió dejar de mostrarse violento y depresivo después de que le dije que no irías a verle. Supongo que, en cuanto vieron una mínima posibilidad, se han deshecho de él.
—No entiendo nada.
—Ni tú ni nadie. Juanito no está para andar por ahí, es un peligro.
—¡Joder! Pero con esas no venías cuando te presentaste en mi casa.
—¡Y bien que me arrepiento! Después de ir a visitaros fui al psiquiátrico, a pedirle explicaciones. No me sentó nada bien verme utilizado. ¡Joder! Que no tenía ni puta idea de esas muertes. Pero lo único que le saqué fue que había tenido un hijo del que nunca se quiso hacer cargo y que ahora se arrepentía.
—¿Y le creíste?
—Sinceramente, no. Cuando le dije que me aclarara lo de la muerte de tu tío en la comisaría, lo de tu madre después… se mostró esquivo. De repente, parecía otro y me dijo que no le fuese con monsergas, que su destino «ellos» se lo habían buscado.
—Menudo cabrón.
—La cabeza de Juanito es una puta bomba ¡quién sabe lo que habrá ahí escondido!
—Entonces, ¿qué hace ahora? ¿Ha vuelto a trabajar?
—¿A la Policía? ¡Ni soñar! Ya le habían expulsado años antes de que contactase conmigo para conocerte. Estando aún en el cuerpo, fue ingresado por primera vez en un psiquiátrico, pues ya le debía estar patinando la cabeza. Cuando le dieron el alta y se reincorporó a su trabajo, se presentó ante un superior y le descerrajó un par de tiros. Por suerte para su jefe, Juanito iba borracho y erró en sus disparos. Esquivó la cárcel y volvió al psiquiátrico. Dijeron que sufría un síndrome paranoico provocado por el terrorismo, por la ETA, ya sabes, pero, además de tener el cerebro derretido de tanta cocaína, debía tener alguna cuenta pendiente con su jefe. Ahora vive aquí, en Bilbao, en una pensión de la Palanca1.
—Eso es por donde los puticlubs, ¿no?
—Si, en la calle Cortes. Lo que he averiguado es que se dedica al trapicheo y no ha parado de meterse en líos con traficantes, chulos y yonquis. Se está buscando que le peguen un tiro o que cualquier día le cosan a navajazos. Ni se te ocurra acercarte a él. Entiendo que en su día pude despertarte cierto interés por saber más de tu padre, pero eso no es un padre. Tenlo bien claro, por favor. ¿A qué tanto interés? Olvídale, como él hizo contigo.
Julen tarda un rato en contestar
—Ya, pero es que últimamente tengo muchas preocupaciones y no sé cómo se me ha metido en la cabeza el conocerle. Además, voy a acabar en la cárcel.
—¿Pero qué has hecho?
—Nada, soy insumiso2 y terminaré en el trullo porque no voy a hacer la mili. Tu hijo está haciéndola, ¿no? He visto antes su petate en el pasillo de tu casa.
—Sí, ya lleva la mitad hecha. Hoy ha venido de permiso.
—Pues yo debería incorporarme en pocos días y no pienso ir a esa puta mierda.
Ángel percibe un cierto reproche, como si Julen estuviese a la defensiva.
—De acuerdo, supongo que hay un movimiento organizado para todo eso, con asociaciones, abogados…
—Lo hay, pero si eres insumiso solo tienes dos posibilidades: huir o la cárcel.
—¿Y no se te habrá ocurrido que Juanito podría tener mano para evitar eso?
—¡Qué se yo! será una bobada, pero pensé que al ser policía sabría decirme cómo ingeniármelas para evitar que me cacen.
—Perdóname, pero tienes muchos pájaros en la cabeza. ¿En serio has pensado lo que dices?
Julen baja la cabeza mordiéndose el labio. Se siente ridículo.
—¡Qué se yo!, todo esto me desborda y estoy muy nervioso.
—Mira, Juanito no te sería de ayuda más que para complicarte la vida.
—Mi abuela no me lo dice, pero sé que está convencida de que por su culpa mataron a mi tío. Pero ahí hay algo oscuro y, aunque hago preguntas, no le saco nada ni a mi tía ni a mi abuela. La verdad es que sufrieron mucho y yo pues… pues no insisto.
—Si no te han contado más será que no hay más y, también, por no sembrar en ti el rencor.
—¿Cómo sabes eso? Mi abuela siempre dice que ella no sembrará el odio en mí. Que la vida puede hacer borrón y cuenta nueva en otra generación que, a veces, es preciso obrar así para no cargar con los pecados de otros.
Ángel permanece pensativo mirando los posos del café en el fondo de la taza antes de responder.
—Si miro hacia atrás, hacia la familia de tu padre y la mía, solo puedo mostrarme de acuerdo con esa idea.
Ángel apura su copa de coñac y pide una segunda al camarero.
—Julen, ¿quieres otro?
El chico examina el botellín de cerveza, aún queda la mitad de su contenido.
—Sí, pero a ver si está más fría. Esta parece sopa.
El camarero asume el reproche sin decir nada, rebuscando en el fondo de la cámara hasta dar con una cerveza bien fría. La abre enérgico, dejando que la espuma se derrama por ella. Julen toma la botella constatando que, efectivamente, debe de estar a una temperatura adecuada y sigue tras los pasos de Ángel hacia una mesa que ha quedado libre en un rincón del bar, después de que otros clientes dieran por concluida su partida de naipes. Poco a poco la nube de los Farias que han dejado tras la timba se va disipando.
—Así todo, quisiera conocerlo. Sabes en que pensión está, ¿verdad?
—Lo sé, porque, aunque no se ha atrevido a llamarme por teléfono, me escribió al instalarse allí. En cualquier caso, nunca le he contestado.
Ángel apura un pequeño trago de coñac y del bolsillo de la camisa extrae un paquete de Ducados llevándose un cigarrillo a la boca. Le ofrece tabaco a Julen, pero este rehúsa amable. Prefiere el tabaco rubio, así que saca un arrugado Lucky Strike del paquete que lleva en el bolsillo trasero de su pantalón. Acepta la lumbre del mechero de Ángel y ambos exhalan sendas bocanadas, que comienzan a dar forma a una nueva nube de humo sobre sus cabezas.
—Si hay un lugar perdido de la mano de Dios en el mundo, Juanito y yo nacimos en él.
—Entonces, sois amigos desde pequeños.
—No había otra opción, pues no quedaron más críos donde vivíamos tras la guerra.
—¿Cómo se llama ese pueblo?
—Villanueva de la Cueva, pero somos originarios de otro cercano, muy, muy pequeño. Se llama… Dolor.
—¡Vaya nombre para un pueblo! Nunca lo había oído nombrar.
—Ni tú ni muchos que tampoco viven lejos de él. Era una pequeña aldea en lo alto de las montañas. No hay carretera que suba hasta allí, tan solo un estrecho camino.
De nuevo, quedan en silencio, como si el ascenso de los jirones de humo de los cigarrillos hubiesen atrapado su atención. Pasado un rato, Ángel rompe el silencio.
—¿Cómo murió tu madre?
—Del disparo de una pelota de goma en la manifestación en protesta por la muerte de su hermano. Le dieron en la cabeza.
—¡Manda cojones qué puta casualidad! ¿Y todo eso podría tener relación con Juanito?
—Eso parece y ahí residen parte de mis dudas. Mi abuela enterró a su hijo a comienzos de aquella semana y, a finales, a una de sus dos hijas. Por eso evitamos el tema en casa. Es una mujer muy fuerte y, aunque delante de mí siempre se muestra serena, sé que sufre muchísimo.
—Normal. Hay que tener mucha fuerza para tragar todo lo que ha tenido que soportar esa mujer. ¿Cuándo ocurrió todo eso?
—En 1977. Vivíamos todos juntos. Yo dormía en una habitación con mi tío Andoni y mi madre con su hermana. Mi abuela es viuda desde antes de que yo naciese. En menos de una semana la casa se quedó sin vida. Mi tío y mi madre ya no estaban. Dime una cosa, ¿aún lo consideras tu amigo?
Ángel soltó un bufido apurando las últimas caladas de su ducados.
—No. Lo fuimos de niños, después, la vida nos separó y, curiosamente para cuando nos vuelve a juntar, Juanito ya era otro.
—¿Y su familia? ¿No tiene padres o hermanos?
—Nada, la guerra devastó con todo.
—Entonces, igual se tuvo que criar en hospicios o algo así…
—No exactamente —responde Ángel escueto, que quiere pasar de puntillas por el tema.
—¿Tú tienes familia?
—Tengo a mi padre y mira tú, él fue guardia en aquella época, de los duros, ¿me entiendes? Durante muchos años tuvo atemorizada a mucha gente.
—¿De vuestro pueblo?
—Y de otros de la comarca también. Pero eso lo supe siendo ya mayor. Porque yo lo recuerdo callado, solitario y siempre a cargo de un estanco. Eso sí, me apoyó de pleno cuando le dije que quería ser maquinista.
—¡Y eres maquinista!, del Tren de La Robla, además. A lo mejor ese tren pasa por allí, por vuestro pueblo.
—No pasa lejos. Ese tren ha unido de una manera muy estrecha todos los lugares por los que cruza con Bilbao. Primero transportaba el carbón de León para los Altos Hornos de Vizcaya, después mano de obra para las fábricas vascas y, durante todo este tiempo, ha sido con su trajín el que traía y llevaba a tanta de gente a cambiar de vida.
—Dejar el campo por las fábricas… No sé, igual tú tuviste más suerte.
—Puede ser, pero estar continuamente yendo y viniendo… me hace no saber cuál es realmente mi sitio. Supongo que mi autentica tierra, mi hogar, son las vías de ese tren y el paisaje por el que cruzan.
—¡Suena poético!
Ángel sonríe al escuchar la broma de Julen, aunque asiente conforme.
—Un día que pillé a mi padre de buen humor, me dijo que cuando él era pequeño, también quería haber sido maquinista, pero que su padre le quitó la idea de la cabeza. Su padre era el guarda de la mina que había en el pueblo y quería que su hijo siguiese sus pasos. La cosa es que el empeño de hacer otra generación de guardias no lo puso mi padre en mí.
—Qué raro todo. Y sobre los que serían mis abuelos, ¿puedes contarme algo?
—Tu abuelo se llamaba Julio y la abuela… no lo sé. Tanto él como su hermano Ramiro eran amigos inseparables de Fernando, mi padre. Así debió ser hasta que la guerra los convirtió en enemigos.
—Vaya lío.
—No es tanto. Del amor al odio solo hay un paso y todo esto es consecuencia de lo que se ha ido sembrando en la vida. Por eso entiendo muy bien lo que le ocurre a tu abuela. Ella no quiere que tomes la responsabilidad ni de vengar las faltas de otros, ni de cambiar las consecuencias del pasado. De aquellos tres amigos quedan vivos tu tío abuelo Ramiro y mi padre.
De nuevo, encienden otros dos cigarrillos, mientras Ángel pierde la mirada pensativo por encima de los hombros de Julen.
—Mira detrás de ti.
Julen obedece, pero al ver que solo hay unos barriles de cerveza apilados y el estrecho pasillo que abre camino hacia los servicios se vuelve intrigado.
—¿Qué tengo que mirar?
—Eso que hay colgado.
Julen vuelve a girarse, reparando ahora en una lámina enmarcada del Gernika, de Picasso en la pared posterior del bar.
—Ese cuadro lo habrás visto muchas veces.
—Claro. Está en mogollón de sitios. En el salón de mi casa hay uno igual que ese.
—A eso voy. Ese cuadro está en la mitad de las casas de los vascos, en los bares, en los txokos, en cualquier lugar…
—Tiene un significado especial para nosotros por lo que representa. Si quisieras, te podría explicar qué simboliza cada figura del cuadro, lo estudiamos en el instituto.
—Parece interesante, pero a lo que voy es a lo que nos cuenta esa pintura. Habla del dolor, de la muerte, de la guerra…
—Para algunos también nos habla del odio de los fascistas contra nuestra tierra.
—Puede ser, ¿y quién podría decir lo contrario si hubieses sido víctima directa de esas bombas? Una masacre como ese bombardeo condiciona y cambia el destino no solo de quienes sobrevienen, sino también de sus descendientes.
—Yo creo que el germen de la violencia que sufrimos en nuestra tierra tiene origen en esa guerra.
—Seguramente, pero… si ahora te dieses la vuelta y vieses ese niño muerto en brazos de su madre, me dirás que puede ser cualquiera de los críos que muriese en el bombardeo.
—Ya sé a qué figuras del cuadro te refieres —dijo Julen sin volverse.
—Bien, pues yo, cuando veo ese cuadro en tantos sitios, siempre tengo la misma idea.
—¿Y cuál es?
—Que ese crío también podría ser mi hermana Ana, que con dos años murió en la guerra, que la mujer podría ser mi madre, que también perdió la vida entonces. Podría ser cualquiera de los que murieron por culpa de las bombas de esos mismos aviones. Es un cuadro que me entristece.
—Supongo que cualquiera que haya sufrido algo similar puede hacer suyo el mensaje del cuadro.
—No me has entendido. He dicho esas mismas bombas, esos mismos aviones.
—Pues no te entiendo. Tú eres de un pueblo de León.
—¿Y crees que la Legión Cóndor solo bombardeó Gernika?
—Bueno, supongo que a lo largo de la guerra lo haría en más sitios.
—Esos mismos aviones arrasaron Dolor, de hecho, mi pueblo aún sigue en ruinas.
1 La Palanca, así se conoce en Bilbao al barrio alrededor de la calle Cortes, donde se concentran numerosos prostíbulos y, en la época del relato, abundantes delitos relacionados con el narcotráfico, proxenetismo y hurtos.
2 La insumisión, fue un movimiento social antimilitarista, dirigido a negar la obligatoriedad de la realización de tanto el servicio militar, como de la prestación social sustitutoria instaurada por el Gobierno español, como respuesta a las reivindicaciones de los movimientos de objeción de conciencia.