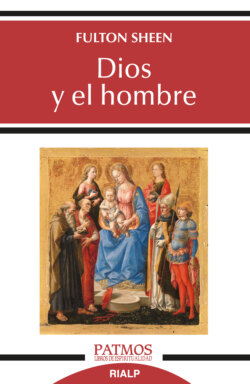Читать книгу Dios y el hombre - Fulton Sheen - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.
LA CONCIENCIA
VINO A VERME UN HOMBRE DEL MUNDO del teatro y me contó la historia siguiente. Una noche, hablando después de la función con algunos miembros del personal que trabajaba entre bastidores, estos le preguntaron: «¿Eres católico?». «Lo era», dijo él, «pero he leído mucho sobre la religión comparada, sobre psiquiatría y metafísica, y no me ha quedado más remedio que dejar de serlo. Nadie ha sido capaz de dar respuesta a mis preguntas». «¿Por qué no vas a hablar con el obispo Sheen, sugirió alguien, a ver si él puede ofrecerte alguna respuesta?».
—Así que aquí estoy —dijo— y tengo un montón de preguntas que hacerle.
—Antes de preguntarme nada —dije—, vuelva al hotel y despídase de la corista que vive con usted. Luego vuelva y pregúnteme.
Dándose por vencido, se echó a reír y dijo:
—¡Es verdad! Estoy intentando engañarle a usted igual que me engaño a mí mismo.
Poco después volví a verle y le pregunté:
—Sigue usted perdido, ¿verdad?
—Sí —contestó—, pero no he tirado el mapa.
He aquí un claro ejemplo de alguien que acalla su conciencia. La conciencia mantiene con nosotros una especie de conversación incisiva y machacona. Por mucho que insistamos en nuestras semejanzas con las demás criaturas, somos muy distintos de ellas. Lo que nos diferencia es la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Una parte de una piedra nunca podrá enfrentarse a otra parte de esa piedra. Una página de un libro no puede estar tan totalmente incorporada a otra página de ese libro como para que esta la entienda. Los seres humanos, sin embargo, somos capaces de observarnos a nosotros mismos como en una especie de fotografía. Podemos gustarnos a nosotros mismos y podemos enfadarnos con nosotros mismos. Somos capaces de sufrir toda clase de tensiones que no existen en los animales. Nunca veréis a un gallo o a un cerdo con complejo de Edipo. Los animales no tienen complejos. Los científicos provocan úlceras en algunos animales, pero quienes las inducen son seres humanos. El animal librado a su suerte nunca siente esa tensión. Nosotros sentimos una tensión entre lo que somos y lo que deberíamos ser, entre lo ideal y lo real. A veces somos como un escalador: divisamos arriba la cima del pico que estamos escalando mientras estamos viendo abajo el precipicio por el que podemos caer en cualquier momento.
¿Por qué a nosotros nos inquieta así la conciencia y, sin embargo, no inquieta al resto de las criaturas? Fíjate en cuántos medios extraños utilizamos para evitar a nuestra conciencia. Los somníferos y el alcohol son solo dos de las maneras de evitar esa conversación machacona. ¿Te has fijado alguna vez en lo pesimistas que se vuelven algunos? Siempre esperan lluvia el día de la excursión. Todo acaba siempre en catástrofe. ¿Por qué tienen esa actitud? En su corazón y en su alma saben que el modo en que viven y violan su conciencia merece un juicio desfavorable. Por eso se juzgan a sí mismos y se pasan la vida esperando la silla eléctrica. Sus juicios están influidos por actitudes pesimistas.
Otra manifestación psicológica de la conciencia evitada es la hipercrítica. ¡El que está equivocado siempre es el otro! ¿Te has fijado alguna vez en las cartas que se envían a los periódicos? Empiezan criticando al prójimo:
—El problema de mi marido es…
—No puedo soportar a mi mujer porque…
—Mi hijo es un cabezota…
El pobre prójimo nunca es capaz de obrar correctamente en ningún aspecto de la vida ordinaria.
¿A qué se debe esta actitud hipercrítica? En una ocasión Abraham Lincoln dio con la respuesta acertada. Lincoln visitó un hospital de Alexandria durante la guerra civil, en una época en que los presidentes aún no eran famosos: su secretario de prensa no había divulgado sus fotografías. Al entrar en el hospital, un joven se abalanzó sobre él y lo tumbó en el suelo.
—¡Fuera de aquí, pedazo de espingarda flaca y larguirucha!
El presidente alzó los ojos y le dijo:
—Muchacho, ¿qué problema tienes ahí dentro?
Eso pasa con la hipercrítica: conocemos el verdadero sentido de la justicia, pero siempre estamos corrigiendo a los demás. Por ejemplo, si entramos en una habitación donde hay varios cuadros y uno de ellos está torcido dos centímetros, somos incapaces de no enderezarlo. Lo queremos todo en orden. Lo queremos todo en orden menos a nosotros mismos.
Hay más vías de escape graves de esta conversación insistente. La naturaleza humana siempre ha actuado igual. Retrocedamos a Shakespeare. Mucho antes de que se hubiera producido ninguno de los hondos descubrimientos de la psiquiatría, Shakespeare describió en Macbeth, una espléndida tragedia, un caso evidente de psicosis y un caso evidente de neurosis. La psicosis la sufría Macbeth; y su mujer, lady Macbeth, la neurosis. ¿Recordáis la historia? Para hacerse con el trono, ordenaron asesinar al rey Duncan y a Banquo, el rival de Macbeth. La conciencia inquietaba tanto a Macbeth que desarrolló una psicosis y empezó a ver el fantasma de Banquo. Se lo imaginaba sentado a la mesa. La daga que mató al rey no se apartaba de su vista: «¿Es una daga eso que contemplo ante mí?» (II, 1). La imaginación proyectaba su culpa interior. Fíjate lo sabio que era Shakespeare cuando insistía en que cualquier revolución en contra de la conciencia va seguida del escepticismo, la duda, el ateísmo y la total negación de la filosofía de vida. Macbeth llegó a un estado en que para él la vida no era más que una candela y carecía de sentido:
Mañana, o mañana, o mañana se cuela, con pequeños pasos, día a día, hasta la sílaba final del tiempo prescrito. Y todo nuestro ayer iluminó a los necios la senda polvorienta que lleva a la muerte. ¡Extínguete, fugaz candela! (V, 5).
El escepticismo, el agnosticismo y el ateísmo carecen de fundamentos racionales. Su fundamento, que es la rebelión contra la conciencia, pertenece al orden moral.
Fíjate en Lady Macbeth, cuya culpa se manifiesta en una neurosis. Una doncella comenta que lady Macbeth, en solo un cuarto de hora, se ha lavado las manos varias veces (V, 1). En su interior hay un sentimiento de culpa y, en lugar de lavar su alma, que es lo que debería haber hecho, la proyecta en sus manos. «Ni todos los perfumes de Arabia endulzarían esta pequeña mano», dice (V, 1).
Una joven que estaba recibiendo formación ya llevaba escuchadas quince horas de cintas y grabaciones. Después de la primera clase sobre la confesión, le dijo a mi secretario:
—Se acabó. Ni una clase más. No quiero saber nada de la Iglesia católica.
Cuando mi secretario me llamó por teléfono, le dije que la joven terminara las otras tres clases sobre el tema de la confesión y, a continuación, hablaría con ella. Después de las tres clases, la joven sufrió una auténtica crisis y se puso a chillar y a dar voces:
—¡Me voy! ¡No quiero volver a oír hablar nunca más de la Iglesia!
Tardé unos cinco minutos en tranquilizarla.
—Verás —le dije—, tu reacción ante lo que has escuchado es desproporcionado. ¿Sabe cuál creo que es el problema? Creo que has abortado.
—Así es —repuso ella.
Estaba encantada de haberlo soltado. Su mala conciencia se manifestó atacando la confesión: el problema no eran las verdades de la fe. Ocurre a menudo que una conciencia intranquila se apacigua momentáneamente con los ataques contra la religión.
La conciencia es algo parecido al gobierno de Estados Unidos, que está dividido en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Legislativa: el Congreso que elabora las leyes. Ejecutiva: el presidente vela por la conformidad entre la ley y la acción. Judicial: la Corte Suprema emite juicios acerca de esa conformidad. En nuestro interior tenemos estas tres cosas.
En primer lugar, tenemos un Congreso. Hay una ley interior que dice: «Debes, no debes». La conciencia hace que nos sintamos bien después de una buena acción, mientras que una acción indebida nos hace sentir mal. ¿De dónde procede esa ley? ¿De mí mismo? No. Si la hiciera yo, no podría deshacerla. ¿Procede de la sociedad? No, porque a veces la conciencia me alaba mientras que la sociedad me condena, y a veces la conciencia me condena mientras que la sociedad me alaba. ¿De dónde procede la parte ejecutiva de la conciencia, que juzga si he obedecido o no la ley? La conciencia dice: «Yo estaba allí. ¡Te he visto!». Y ellos dicen: «¡No le hagas caso!». Uno sabe muy bien lo que debe hacer. Todo el mundo conoce los motivos que inspiran su conducta.
La conciencia, por último, nos juzga y alaba determinados actos. De alguna manera, sentimos la misma felicidad y alegría que sentiríamos si nos elogiaran nuestro padre o nuestra madre. Sentimos la misma tristeza e infelicidad que sentiríamos frente a la condena de un padre o una madre. Detrás de la conciencia tiene que haber algo, el Tú divino, que es la referencia de nuestra vida. La mayoría de los trastornos mentales que sufrimos hoy día son debidos a una revolución mental en contra de la ley que está inscrita en nuestros propios corazones. Cuando la gente recupera su conciencia recupera la paz y la felicidad. Entonces la vida es muy distinta. Lo que buscamos es la paz del alma.
La conciencia nos dice cuándo obramos mal; por eso nos sentimos como si en nuestro interior se hubiera roto un hueso. Un hueso roto duele porque no está donde debería estar; nuestra conciencia nos inquieta porque no está donde debería estar. Gracias a nuestra capacidad de autorreflexión podemos vernos a nosotros mismos, especialmente de noche. Como en cierta ocasión escribió alguien, «el ateo tiene miedo a la oscuridad». Y hay una vocecilla que dice: «Eres infeliz, ese no es el camino». Tu libertad nunca es destruida. Notas esa tenue llamada y te preguntas: «¿Por qué no será más fuerte?». Es lo suficientemente fuerte si la escuchamos.
Dios respeta la libertad que nos ha concedido. Quizá hayas visto un cuadro de Holman Hunt en el que el Señor, con un farolillo en la mano, está llamando a una puerta tapada por la hiedra. El cuadro de Holman Hunt recibió muchas críticas. Quienes lo criticaban decían que la puerta no tiene picaporte, y estaban en lo cierto. ¡Esa puerta es la conciencia, que se abre desde dentro!