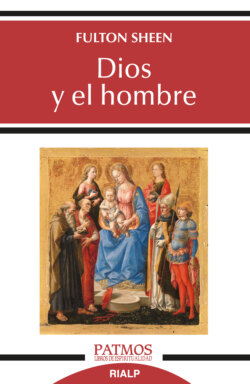Читать книгу Dios y el hombre - Fulton Sheen - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5.
UNA FILA DE CANDIDATOS
A LO LARGO DEL CURSO DE LA HISTORIA son muchos los que han salido a escena declarándose mensajeros de Dios. Todos y cada uno de ellos tenían derecho a que se les escuchara. No hay ningún motivo para escoger a Cristo y no a cualquier otro, pero sí tenemos derecho a sugerir unas cuantas pruebas o patrones con los que poder juzgar a esos candidatos. No podemos limitarnos a permitir que cualquiera aparezca en el escenario de la historia diciendo: «Aquí estoy yo. Creedme»; o bien: «Este es un libro divino que he recibido de un ángel y quiero leéroslo».
Cuando entablamos un debate sobre la religión revelada, nunca debemos abdicar de la razón humana ni perder de vista el hecho de que estamos inmersos en la historia. Por eso, uno de los argumentos que usemos es lo que podríamos llamar el argumento de la profecía o la predicción: ¿alguno de esos candidatos fue anunciado o predicho en algún momento? Lo cierto es que lo mínimo que puede hacer Dios es enviar a la tierra un mensajero para decir: «Yo anuncio a este. Os hago saber que vendrá». Nuestros amigos nos llaman antes de hacernos una visita; en los negocios se conciertan citas; y no cabe duda de que Dios debería hacernos saber que su divino Hijo vendrá a la tierra.
Se puede argumentar que en el mundo hay muchas otras religiones importantes como el budismo o el confucionismo que conviene explorar. En la historia hay muchos mitos y muchos grandes hombres como Buda, Confucio y Sócrates. Todos ellos son como un pájaro que prepara el nido antes de poner los huevos. Los pájaros se rigen únicamente por el instinto y la providencia ha preparado la llegada de una revelación perfecta. La verdad divina debe verse como un círculo. No hay ninguna religión en el mundo sin algún segmento que pertenezca al círculo de la verdad.
Puede que solo sea en un dos por ciento, pero aun así forman parte del círculo. Algunos segmentos de ese círculo son mayores que otros. En todas las religiones se reconoce algo bueno. Algunas desean un redentor. Puede argumentarse que todas las religiones presentan semejanzas, de manera que son todas iguales. Es cierto que existen verdades naturales que son iguales. Y eso es así porque cualquier ser humano de este mundo está dotado de razón: por eso está obligado a llegar a ciertas conclusiones en el orden ético que le guíen a él y a la sociedad. No es sorprendente que muchos principios éticos sean iguales. Afirmar que todas las religiones presentan similitudes y, por lo tanto, tienen la misma causa —los sueños de la humanidad— es totalmente falso. Cuando uno entra en un museo se da cuenta de que los cuadros poseen ciertos colores básicos. El hecho de que posean los mismos colores no lleva a concluir que los ha pintado el mismo artista. Aunque las religiones presenten semejanzas, no hay por qué afirmar que todas las ha hecho Dios.
Dios eligió hacer una revelación histórica. Hay verdades por encima de la razón humana denominadas verdades reveladas. Cristo vino a anunciarlas como fundador del cristianismo. No hay ningún fundador de otra religión tan absolutamente esencial para esa religión como lo es Cristo para el cristianismo. Es cierto que para fundar algo hace falta un fundador, pero el que cree en cualquier religión no establece la misma clase de encuentro que el cristiano establece con Cristo. La relación personal con Él es fundamental.
Cristo ocupa un lugar distinto en el cristianismo que el que ocupan Buda en el budismo, Confucio en el confucionismo, Mahoma en el Islam e incluso Moisés en el judaísmo. El budismo no te exige creer en Buda, sino que te conviertas en un iluminado y sigas sus enseñanzas acerca de la eliminación de los deseos. El confucionismo no te exige una relación íntima con Confucio: lo importante son los preceptos éticos y se supone que cualquiera que los siga hallará la paz con sus antepasados. Moisés no ordena al pueblo que crea en él, sino que ponga su confianza en Dios: no apunta hacia sí mismo. El islam exige la fe en Dios y en los otro cuatro pilares, pero no necesariamente en Mahoma. En el caso de Cristo, sin embargo, el cristianismo exige un vínculo personal e íntimo con Él. Tenemos que ser uno con Él. No podemos afirmar que somos cristianos si no somos reflejo de la persona, la mente, la voluntad, el corazón y la humanidad de Cristo.
El argumento profético es muy simple. Solo tienes que preguntarte si algún fundador de las religiones del mundo o algún pionero de una religión moderna fue anunciado alguna vez. Ni siquiera su madre podría haberlo anunciado cinco años antes de la fecha exacta de su nacimiento. Nadie conocía la llegada de Buda, Confucio o Mahoma. No obstante, a lo largo de los siglos siempre hubo una vaga expectativa de la llegada de Cristo.
El argumento profético afecta a la historia y a una persona. El cristianismo es una religión histórica. Fíjate en el Credo: cuando nos referimos al Señor, decimos: «Padeció bajo el poder de Poncio Pilato». Lo enmarcamos en un momento concreto de la historia. Ningún fundador de cualquier otra religión ha estado tan ligado a la historia. Lo que nos interesa no es solo el hecho de que naciera y padeciera bajo el poder de Poncio Pilato, sino el contexto de la historia en su conjunto.
El Antiguo Testamento nos dice que Dios estableció una alianza, un acuerdo, con una pequeña parte de la humanidad. Nos dice que desde el principio Dios hizo un pacto con Adán que involucraba a toda la humanidad. Adán fue la cabeza. Todo lo que hizo lo hicimos nosotros. Más adelante Dios establece una alianza y un pacto con Noé que implica promesas y acuerdos por ambas partes. Si la parte humana permanece en la virtud, será bendecida por la parte divina.
Desde el momento de la primera alianza y de su ruptura, Dios dijo que el linaje de una mujer repararía la obra del demonio. Esta tradición fue conservada por los judíos y, en especial, por los profetas. Después de la alianza con Noé, Dios establece una nueva alianza con Abrahán, a quien hace salir de la tierra de Ur. Dios promete a Abrahán:
El Señor dijo a Abrahán: «Vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré; de ti haré un gran pueblo, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan; en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra» (Gn 12, 1-3).
A Abrahán se le dijo que el futuro pueblo de Dios que saldría de él sería tan numeroso como las arenas del mar. Más tarde ese pueblo fue esclavizado en Egipto. Se estableció una nueva alianza con Moisés; ellos la rompieron y se volvió a renovar. Los profetas dijeron que de entre ese pueblo de Dios algún día saldría un Salvador y Redentor.
No estamos hablando solamente de un pueblo que continúa una tradición y espera un Salvador. Estamos hablando de muchos detalles acerca de esa persona concreta. Son muchas las profecías relativas al Señor: por ejemplo, que pertenecería a la tribu de Judá y nacería de una virgen. Una de las sorprendentes profecías de Miqueas era que nacería en la ciudad de Belén. Si alguien predijera el nacimiento de una persona que se convertirá en un político importante, no cabe duda de que elegiría una ciudad grande. Pero he aquí que el profeta Miqueas, por inspiración divina, elige la pequeña aldea de Belén, llamada la más pequeña entre todas las ciudades. Miqueas dice que de esa ciudad saldrá el jefe de Israel (Mi 5, 2).
Muchos siglos antes de su venida se anunció que sería manso y humilde de corazón, el Siervo sufriente, Dios y hombre. Coge en algún momento el Antiguo Testamento, vete al capítulo 53 y lee la profecía de Isaías que habla de la muerte y los sufrimientos de Cristo. En su muerte fue contado entre los malhechores, porque lo crucificaron entre dos ladrones y lo sepultaron entre los impíos. Es como si la profecía de Isaías se hubiera escrito al pie de la cruz.
Muchas profecías afirmaban que descendería del linaje real de David. Para que se cumpliera la profecía, durante cerca de mil años en todas las generaciones a partir de David tendría que haber un descendiente varón. Cosa bastante difícil. Una figura tan importante como Abraham Lincoln tuvo cuatro hijos. Ni siquiera después de un espacio de tiempo tan breve como el que ha pasado desde la muerte de Lincoln sigue con vida uno solo de sus descendientes varones. Nunca ha habido ninguna profecía acerca de los fundadores de las religiones que existen en el mundo: solo de Cristo.
Según un estudioso judío que se convirtió al cristianismo y conocía muy bien tanto el Antiguo Testamento como las tradiciones judías, en tiempos de Cristo los rabinos habían recogido 456 profecías acerca del Mesías, que nacería de Israel y establecería una nueva alianza con la humanidad. ¡Cuatrocientas cincuenta y seis profecías! Si todas esas profecías se cumplieron en Cristo, ¿qué probabilidad habría de que todas ellas coincidieran en el punto señalado no solo en el espacio, sino también en el tiempo, tal y como predijo el profeta Daniel? Coge un lápiz y escribe «1» en un papel; a continuación traza una línea debajo, escribe «84» debajo de esa línea y, después de «84», si no tienes mucho que hacer, escribe 126 ceros. Esa es la probabilidad de que se cumplieran todas las profecías sobre Cristo. Como verás, es de una entre trillones.
Muchas profecías de otras religiones predijeron la venida de Cristo. Confucio dijo que esperaba a un gran sabio de Oriente. Buda dijo que él no era el sabio, que vendría algún otro. El gran Platón afirmó que vendría un hombre justo y nos diría cuál debía ser nuestra conducta ante Dios y ante los hombres. Los dramaturgos griegos siempre pensaron que tenía que venir algún Dios. Como dice Esquilo en su Prometeo, «no esperes un término de este suplicio hasta que aparezca un dios dispuesto a sucederte en los trabajos», es decir, a cargar con nuestros pecados. Sócrates esperaba a alguien a quien llamaba un hombre justo. ¿Recuerdas la égloga IV de Virgilio? Suelen llamarla la égloga mesiánica, porque dice así: «Tú a ese niño que nace, en quien la era de hierro terminará y brotará por el mundo el pueblo de oro, ampáralo tú».
Cuando aparece Cristo, Él mismo dice: «Tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras» (Lc 22, 37). Esa es una de las razones por las que a Herodes no le sorprende que haya nacido un Mesías. Se lo dijeron los rabinos, que conocían las profecías. Herodes sabía que Cristo sería rey, el nuevo Rey de la humanidad; por eso quería matarlo. Cuando el Señor cumplió treinta años, entró en su sinagoga de Nazaret. El ministro le tendió un rollo del profeta Isaías y Él comenzó a leer en voz alta un pasaje acerca de cómo sería el Mesías: sería manso, vendaría las heridas, perdonaría, redimiría a las cautivos. La audiencia le escuchaba atentamente. «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21), dijo. Nadie más puede presentar estos antecedentes. Fijémonos en Cristo y en ningún otro. A partir de ahora mi corazón y mi alma estarán absortos en Aquel que fue anunciado.