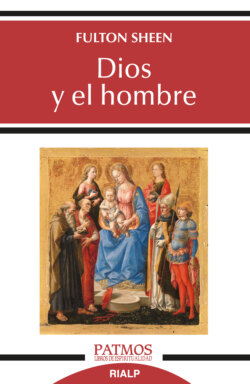Читать книгу Dios y el hombre - Fulton Sheen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4.
LA INVASIÓN DIVINA
EN CIERTA OCASIÓN ME ESCRIBIÓ una mujer hablándome de su hermano, que estaba muriéndose en un hospital y hacía cerca de treinta años que se había apartado de los sacramentos. Decía que, además de haber llevado mala vida, era un hombre malo y nocivo. Hay una diferencia entre ser malo y ser nocivo. Un hombre malo roba; un hombre malo mata. El hombre nocivo puede que no haga nada de eso, pero intenta destruir la bondad que hay en los demás. El caso es que este hombre era nocivo. Había hecho todo lo posible por corromper a los jóvenes y difundido entre ellos toda clase de folletos nocivos con los que destruir la fe y la moral. Esto es lo que escribía su hermana: «Han venido a verle unos veinte sacerdotes y los ha echado a todos de la habitación del hospital. ¿Podría venir usted?». ¡Y ahí va Sheen, el último recurso!
Lo visité esa misma noche y, sabiendo que a mí no me iría mejor que al resto, solo estuve unos cinco segundos; pero, en lugar de hacerle una sola visita, le hice cuarenta. Fui a ver a aquel hombre cuarenta noches seguidas. La segunda me quedé entre diez y quince segundos, y cada noche fui aumentando entre diez y quince segundos más. A final de mes ya pasaba con él diez o quince minutos, pero ni una sola vez saqué el tema de su alma hasta que llegó la noche número cuarenta. La noche número cuarenta me llevé conmigo al Santísimo y los santos óleos y le dije:
—William, vas a morir esta noche.
—Lo sé —contestó él.
Se estaba muriendo de cáncer, un cáncer facial: una de las visiones menos atractivas que se pueden contemplar.
—Estoy convencido de que esta noche querrás reconciliarte con Dios —dije.
—¡No! ¡Largo de aquí!
—No estoy solo —le dije.
—¿Quién ha venido con usted? —me preguntó.
—Me he traído al Señor. ¿Quieres que también se vaya Él?
No contestó nada, así que me quedé unos quince minutos junto a su cama de rodillas, porque llevaba conmigo al Santísimo. Le prometí al Señor que, si ese hombre daba alguna señal de arrepentimiento antes de morir, construiría una capilla para los pobres en la zona sur de Estados Unidos: una capilla de 3.500 dólares. ¿Te parece poca cosa para una capilla? Para una capilla sí, pero para mí era una cantidad ingente de dinero.
Después de rezar insistí:
—William, estoy convencido de que esta noche querrás reconciliarte con Dios.
—¡No! ¡Largo de aquí!
Y empezó a llamar a gritos a la enfermera. Para que se callara, corrí hacia la puerta haciendo ademán de irme. Luego volví rápidamente, recliné la cara sobre la almohada junto a la suya y le dije:
—Solo una cosa más, William. Prométeme que esta noche, antes de morir, dirás: «Jesús, ten piedad».
—¡No! ¡Largo de aquí!
No tuve más remedio que irme. Le dije a la enfermera que volvería si el hombre preguntaba por mí a lo largo de la noche. Eran cerca de las cuatro de la mañana cuando me llamó la enfermera para decirme:
—Acaba de morir.
—¿Y cómo ha muerto? —pregunté.
—Pues casi al minuto de irse usted empezó a decir: «Jesús mío, ten piedad»; y no paró de decirlo hasta que murió.
Como veréis, no fui yo quien influyó en él. Lo que se produjo fue una invasión divina en el interior de alguien que en su día tuvo fe y la perdió. Da igual si se tiene fe o no se tiene: esa intrusión desde fuera es invariable. Y nos ocurre a todos de un modo tan sutil que muchos la rechazan. A san Agustín le ocurrió por medio de una voz infantil cuando llevaba una vida turbulenta y desenfrenada. Entonces escribió esta frase: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» (Confesiones I, 1). Y tenemos el caso de Charles Foucauld, un conocido vividor que, en medio de su turbulenta vida, durmiendo al raso en el Sahara, padeció lo que Francis Thompson llamó «el descarado escrutinio de las estrellas». Foucauld se encontró con la gracia y dedicó su vida a ejercer el sacerdocio entre los musulmanes del Sahara, donde murió mártir: algo que ha sucedido prácticamente en nuestros días.
Podría seguir mencionando muchos otros casos de invasión divina. No obstante, vamos a dejar las anécdotas para pasar a la forma que adopta esa invasión divina. Se trata de una gracia, pero hasta el momento no sabemos qué significa exactamente la palabra «gracia». Quizá pueda anticiparme un poco y decir que hay dos tipos de gracia: la gracia blanca, que nos hace agradables a Dios, y la gracia negra, en la que notamos su ausencia. En el mundo de hoy son muchos los que notan su ausencia, incluidos los ateos. No es el hombre quien busca a Dios: ¡es Dios quien busca al hombre! Nos hace sentir inquietos. La primera pregunta que aparece en las Escrituras es esta: «Hombre, ¿dónde estás?» (Gn 3, 9).
No hay ningún poeta que haya expresado mejor esa invasión divina que Francis Thompson en su espléndido poema «El Sabueso del cielo». En su día Thompson estudió Medicina y prácticamente lo único que aprendió fue a consumir droga. Acabó viviendo como un mendigo, durmiendo en el Covent Garden londinense debajo de los carros de verduras, y se planteó suicidarse. El matrimonio Meynell lo acogió en su casa y en uno de sus bolsillos encontró un poema que, a los pocos años de morir, había vendido cincuenta mil copias. Treinta años después se estudiaba en japonés en la Universidad de Tokio. Es un poema que casa muy bien con el actual estado de ánimo, porque los hombres están empezando a notar ese movimiento del dedo de Dios. Thompson va explicando las distintas vías que empleó para escapar de Dios, el Sabueso del cielo; y la primera es el subconsciente o la inconsciencia de la mente. Pensaba que, sumergiéndose en el subconsciente, sería menos consciente del Sabueso que lo perseguía. Huía –dice– de Dios:
Huía de Él por la áspera pendiente
de las noches y días;
huía de Él, cruzando las arcadas
de los años sombrías;
y por los laberintos de mi mente
huía de Él; y en brumazón de llanto
de su faz me escondía con espanto,
y me aturdía en ondulantes risas.
Corrí tras vislumbradas ilusiones
con alocadas prisas,
hasta rodar por breñas y peñones
al titánico horror de negro abismo,
donde repercutían
esos Pies que implacables me seguían.
Mas en la cacería sosegada
pulsan los Pies con majestad serena,
urgentes en su prisa mesurada;
y, sobre el ruido de esos Pies, resuena
una Voz apremiante que pregona:
«Todo, pues Me traicionas, te traiciona»1.
Thompson prueba entonces con la naturaleza, refiriéndose de un modo curioso y muy peculiar a los secretos de la ciencia: «Corro el pestillo», dice, de los secretos de la Naturaleza. Uno casi puede imaginarse a alguien empujando un pestillo gigantesco para abrir una puerta por la que van saliendo todos los secretos de la ciencia y la naturaleza.
Veo cumplido mi anhelo
y entro a gozar la intimidad sin duelo
de la Naturaleza.
Corro el pestillo de sus secretos;
miro la faz del cielo, y con presteza
sus volubles mudanzas interpreto;
descubro por qué escala al cielo sube,
tenue espuma del mar, la airosa nube,
cuando salvaje el huracán resopla;
mi corazón inquieto,
al encumbrarse o decaer, se acopla
con cuanto nace y muere.
Thompson tantea otra vía de escape para huir del Sabueso: el amor ilícito, que oculta la historia de alguien a quien llama «un capullo desprendido de la corona de la primavera». Utiliza el ejemplo de una ventana de cuarterones del norte de Inglaterra, donde vivía una muchacha a la que conocía: «Di mis quejas de tantos corazones a las rejas, cortinaje escarlata, celosía de enlazados amores». Prosigue contando cómo buscó el amor en pequeños brotes de afecto que nunca llegaron a satisfacerle plenamente. Luego menciona sus temores: «Que aun sabiendo el amor de Quien seguía, vivía con terrores de que nunca los celos de este Amado otro amor consintieran a su lado». ¿Cuántos hay que ven en Dios a una especie de rival?: «Si opto por Él, piensan, tengo que renunciar a todo lo demás». Y sigue diciendo Thompson: «Y si de par en par algún postigo se me abría de quedo, su ráfaga lanzábase a cerrarlo. Mañas no tiene para huir el miedo cuantas tiene el Amor para acosarlo»: en otras palabras, no sabía cómo lograr que mi huida fuese tan veloz como el amor que quería darme caza. Tiene miedo, en definitiva. ¿Quién es ese que le persigue? Quizá Él pueda permitirle cierta libertad y Thompson se pregunta: «¡Ay! ¿es tu amor acaso la invasora maleza inmarcesible de amaranto, que donde sus corolas desparrama no tolera el encanto de otras flores en torno?».
Y, recurriendo a otro ejemplo, se hace esta pregunta: «¡Ay! ¿necesitas reducir a tizón la verde rama antes que puedas dibujar con ella?». Es decir, antes de que la leña se convierta en un carbón con el que poder dibujar, hay que prenderle fuego, hay que quemarla, acabar con ella o sacrificarla. Y otra pregunta más: «¿Necesita la tierra vil majada, abono que la muerte ha corrompido?». ¿Está el sacrificio presente en todas partes? Antes de ofrecerte su respuesta, y por si no te basta la indagación poética que hace Thompson, vamos a profundizar en la invasión divina en nuestros corazones.
Imagina que pudieras sacarte el corazón y sujetarlo en tu mano como una especie de crisol que destilara tus deseos, anhelos y aspiraciones más hondas. ¿Cuáles descubrirías que son? ¿Qué es lo que más deseas? Lo que buscamos en primer lugar es la vida. ¿De qué valen el honor, la ambición y el poder si no hay vida? De noche, en medio de la oscuridad, todos extendemos la mano instintivamente, dispuestos a perderla antes que perder lo que más apreciamos: nuestra vida.
A continuación, descubrimos que en esta vida deseamos algo más: la verdad. Una de las primeras preguntas que nos hacemos al llegar a este mundo es: «¿Por qué?». Desarmamos nuestros juguetes para averiguar qué hace girar sus ruedas. Más tarde desarmamos las ruedas del propio universo para descubrir qué las hace girar. Nos empeñamos en conocer las causas y por eso no nos gusta nada que nos oculten secretos. Estamos hechos para conocer.
Aparte de la vida y la verdad, queremos algo más: queremos amor. No hay niño que no demuestre su amor instintivamente pegándose al regazo de su madre. Acude a ella para que le vende la herida que se ha hecho jugando y, más adelante, busca un joven compañero a quien descifrar su corazón con palabras; alguien que coincida con la hermosa definición de amigo; alguien a cuyo lado se pueda guardar silencio.
La búsqueda de amor se extiende desde la cuna hasta la sepultura. No obstante, aunque queramos todas estas cosas, ¿las encontramos aquí? ¿Encontramos aquí la vida en toda su plenitud? Evidentemente, no. Cada tictac del reloj nos acerca a la tumba. Nuestros corazones solo son ahogados tambores que tocan una marcha fúnebre. «Así de hora en hora maduramos, y así de hora en hora nos pudrimos» (II, 7), escribió Shakespeare en Como gustéis. Ni la vida ni la verdad existen aquí en plenitud. Cuanto más estudiamos, menos sabemos, porque descubrimos nuevas vías de conocimiento que podríamos pasarnos toda la vida recorriendo. ¡Ojalá supiera hoy una millonésima parte de lo que creía saber la noche que me gradué en el instituto!
La verdad y el amor no están aquí abajo. Cuando el amor sigue siendo hermoso y noble, llega un día en que vamos dando el último abrazo a los amigos y del último pastel del gran banquete de la vida solo quedan las migas. ¿Estamos destinados a una vida absurda? ¿Tendríamos ojos si no hubiera nada que ver? Preguntémonos: «¿Cuál es la fuente de luz de una habitación?». Desde luego, no la del microscopio, donde la luz se mezcla con la sombras; ni la de debajo de una silla, donde la luz se mezcla con la oscuridad. Si anhelamos encontrar la fuente de la vida, de la verdad y del amor que es la claridad de este mundo, tenemos que dirigirnos hacia una vida que no esté mezclada con su sombra, que es la muerte; una verdad que no esté mezclada con su sombra, que es el error; un amor que no esté mezclado con su sombra, que son el odio y la amargura. Tenemos que alcanzar una vida pura, una verdad pura, un amor puro: y esa es la definición de Dios. Eso es lo que deseamos y para lo que hemos sido creados.
Después de tantas tentativas de evasión de la invasión divina del alma, Thompson concluye el poema poniendo estas palabras en boca de Dios:
«¡Oh, ser extraño, lastimoso, inútil!
¿por qué su amor ha de guardarte nadie,
—dijo— si soy el único que irradie
sobre la nada el don de una sonrisa?
El corazón humano amor no ofrece
sino a quien lo merece:
y tú ¿de quién jamás has merecido
que te mire y que te ame,
tú, de la arcilla de hombre que se pisa
el terrón más infame?
¡No sabes cuán indigno siempre has sido
de todo amor!... ¿Y quién será el que quiera,
a ti tan vil, brindarte su cariño?
¿quién sino Yo? ¡ay! ¿quién sino Yo solo?
Cuanto te arrebaté lo hice sin dolo,
no por dañarte, antes buscando plazos
para que al fin pudiera
hallarlo tu extravío entre Mis brazos.
Cuanto tu error de niño
imaginó perdido aquí te espera,
guardado en casa por Mi amor paciente.
¡Ponte de pie, dame la mano y vente!».
[1] El autor de la versión española del poema «The Hound of Heaven» que recogemos aquí es Aurelio Espinosa Pólit. Hemos hecho las modificaciones imprescindibles para ajustar los versos a la interpretación personal que ofrece Fulton Sheen del poema (N. de la T.).