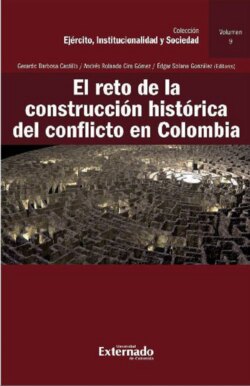Читать книгу El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia - Gerardo Barbosa Castillo - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
C. Sociedad civil
ОглавлениеEn esta tipología se destacan aquellos trabajos producidos por organizaciones gubernamentales, sociales y comunitarias que buscan narrar sus vivencias en el marco del conflicto armado. Son trabajos que con frecuencia presentan una perspectiva crítica frente al actuar de la institucionalidad oficial.
Uno de los proyectos que se inscriben en la búsqueda de la verdad histórica del conflicto armado interno es “Narrativas Visibles”, desarrollado por la Defensoría del Pueblo. A partir de él han aparecido una serie de publicaciones que recogen múltiples testimonios de diversas víctimas del conflicto. Se destaca que este proyecto pretende dar cuenta de todos los actores involucrados; insurgencias, grupos paramilitares, Fuerzas Militares y Policiales y bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Estos trabajos buscan contribuir a la creación de un archivo oral del conflicto. Con este fin, los testimonios recogidos –96 en la primera publicación– no cuentan con algún tipo de intervención metodológica o teórica. Se intenta ser fiel con el lenguaje, el sentir y la forma de ver las cosas desde las víctimas, la mayoría de ellas ubicadas en el departamento del Meta (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 4).
Otra publicación de este proyecto se titula “Hasta cuándo” y recoge 56 testimonios de personas víctimas y sus familiares, además entrelaza las acciones del conflicto con factores como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la pobreza, entre otros, que hacen parte de los diferentes fenómenos que contribuyeron a acrecentar la violencia en su mayoría en zonas rurales dispersas. Los testimonios cuentan con poca intervención y algunos se presentan narrados a modo de poesía, lo que fue elección de la víctima que lo narra. Respecto a las consideraciones teóricas, este texto parte citando una reflexión de Ricoeur, la cual sostiene que “la construcción y búsqueda constante de la verdad, y el hecho de que las diferentes versiones que existen sobre un acontecimiento se interrelacionen, promuevan la apertura y el diálogo, contrario a suponerse, o a suponer al otro, como el único dueño de la verdad” (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 4). A raíz de esto, el documento considera que en Colombia se ha cometido un error, “[…] y es el de no reconocer que más allá de mi verdad, o de la verdad de un grupo, hay otra verdad y otras personas que tienen miradas diferentes. En este sentido hemos sido egoístas al interior de nuestra nación, y es que, entre nosotros mismos, sólo nos hemos contado una versión de la historia” (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 5).
En el sentido señalado, el texto recurre a las reflexiones de la escritora africana Chimamanda Adichie, para ilustrar los peligros de una historia singular: “Hay historias y textos que muestran un pueblo o un acontecimiento de una sola forma, generando así una representación única de lo sucedido. Si sólo cuento lo negativo o soy imparcial, también estoy eliminando una parte de la historia y de la experiencia, estoy reduciendo la experiencia de un individuo, de una nación, de un pueblo. Si sólo contamos una versión de la historia estaríamos creando un estereotipo, y el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que muchas veces son incompletos. La historia única, roba la dignidad de los pueblos y de las personas, enfatiza en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes” (Defensoría del Pueblo, 2013, pp. 6-7).
Aunque el texto se apoya en consideraciones de los dos autores enunciados, no cita ninguna de sus obras en particular, es más, en el documento no existe un apartado particular para referencias o documentos citados. Así mismo, cuando el texto se refiere a que ha primado una “única versión” de la historia no deja claro a cuál se refiere; tampoco propone una reflexión sobre procesos históricos; muestran numerosos hechos de victimización desde la perspectiva de quienes los vivieron, pero sin integrarlos a una trama que los dote de sentido histórico (periodizaciones, contexto, carácter, entre otros). En consecuencia, en ellos se actúa dentro de un ejercicio de reconstrucción de memorias individuales a partir de testimonios producto de la tradición oral (posteriormente se volverá sobre este aspecto), pues remiten a hechos del tiempo pasado reconstruidos desde la narración de un observador (testigo) primario.
Teniendo en cuenta lo indicado, es notorio cómo estos trabajos buscan enunciar verdades del conflicto desde la óptica de las víctimas intentando escapar de la oficialización de la memoria histórica. Sin embargo, la figura y el papel de la víctima ocupan la totalidad de los relatos y reflexiones, haciéndose ver como una dimensión hegemónica. Esta dinámica podría conducir a opacar o desconocer otras explicaciones y formas de conocer la verdad que escapan de los roles de víctimas o victimarios. Ir más allá de estas consideraciones amplía también el camino de la reparación y el perdón pues pone en cuestión estas nociones que han sido aplicadas únicamente para crear y acrecentar la diferencia.
Además de los trabajos mencionados, se destaca una publicación más del proyecto Narrativas Visibles, titulada “La historia no concebida”, que recoge once testimonios de mujeres víctimas del conflicto armado únicamente por su condición de sexo y género. Es importante tener en cuenta esta dimensión, porque las mujeres y personas con géneros no convencionales sufrieron formas de victimización y de violencias específicas que deben ser esclarecidas, conocidas y tenidas en cuenta para la superación real del conflicto y las formas de relacionamiento dominantes en el país.
El propósito de estos textos es el de afirmar los hechos narrados desde las víctimas, como una forma de conocer un pasado que ha sido ignorado en la mayoría de los casos. Sin embargo, su efecto no parece ser otro que fundar relatos del pasado únicamente desde la posición de quienes los sufrieron como víctimas, asunto que innegablemente omite otras narraciones y así mismo otros actores y nociones involucradas en la disputa social.
Como última consideración, si se toman en cuenta estas fuentes siguiendo métodos de la disciplina histórica, es factible, por ejemplo, construir un relato desde abajo que podría movilizar el análisis de la posición de víctima hacia aspectos más relacionados con la integralidad de la violencia política, la desigualdad social y la resistencia. Es decir, un esfuerzo por trascender nociones a priori sobre las interpretaciones del conflicto y la violencia en el país.