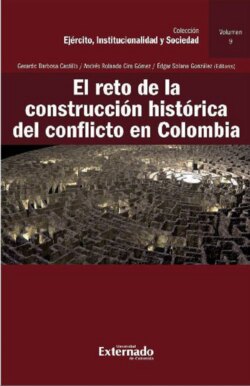Читать книгу El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia - Gerardo Barbosa Castillo - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. EN TORNO A LA RELACIÓN VERDAD-JUSTICIA
ОглавлениеEn la construcción de la memoria histórica del conflicto y en los espacios de la justicia transicional, las nociones de “verdad” y “justicia” aparecen como complementarias. Esto conduce a una serie de preconceptos como los señalados por Carlo Ginzburg.
En su concepto, el empleo de los métodos del derecho y la investigación judicial lleva a la aparición de dificultades en la construcción del conocimiento histórico, tales como la disolución de las nociones de “prueba” y “verdad”. Esas dos nociones son dimensiones constitutivas del oficio del historiador, quien tiene “derecho a distinguir un problema allí donde un juez decida un ‘no ha lugar’” (Ginzburg, 1993, p. 23). Además, resalta el entendimiento del contexto que para la justicia puede contener una serie de elementos atenuantes –o agravantes–, los cuales intervienen modificando una determinada situación, mientras que para la historia el contexto se entiende como “un lugar de posibilidades históricamente determinadas sirve para colmar lo que los documentos no dicen, son conjetura, no hechos comprobados” (Ginzburg, 1993).
En suma, para Ginzburg el historiador y el juez comparten la búsqueda de la verdad, pero su naturaleza es absolutamente diferente. La verdad judicial busca que se asuman responsabilidades y se adelanten procesos de justicia, mientras que la verdad histórica es reflexiva y se orienta a comprender. Por tanto, no deben confundirse en procesos de construcción de verdad y memoria histórica: “El que intenta reducir al historiador a juez, simplifica y empobrece el conocimiento historiográfico; pero el que intenta reducir al juez a historiador contamina irremediablemente el ejercicio de la justicia” (Ginzburg, 1993, p. 122).
Pabón y Ugarriza también reflexionan respecto a esta relación. En su apreciación, “la verdad judicial, por su parte, es una emanación del poder político. Quienes gobiernan hacen leyes que derivan en un sistema judicial, y los jueces establecen responsabilidades basadas en ese sistema. Por eso, en el caso de las postguerras y postconflictos armados, el vencedor nunca es culpable: solo el vencido” (Pabón & Ugarriza, 2017, p. 8). Sin embargo, también le atribuyen un carácter de mutabilidad a esta verdad, al afirmar que cuando cambia la naturaleza del vínculo social, también lo hacen las verdades judiciales. A su vez, previenen sobre la creación de verdades no judiciales en la medida en que estas pueden estar sujetas a un riesgo, “creer que un único ejercicio de verdad no judicial equivale a la verdad definitiva” (Pabón & Ugarriza, 2017, p. 9).
Daniel García-Peña asegura que “esclarecer la verdad implica establecer y reconocer responsabilidades, lo cual conlleva a la condena social y el escarnio público; en otras palabras, la verdad como una forma de venganza legítima. Así mismo, la verdad es lo que permite que el perdón sea reparador y no encubridor” (García-Peña, 2017, p. 151). Otro carácter que el autor le atribuye a la verdad es el de “instrumento de castigo que propicia una sana elaboración y procesamiento de la venganza, una contribución esencial para la reconciliación. La verdad duele, pero cura” (García-Peña, 2017, p. 157).
En esta posición, la idea de esclarecimiento histórico de la verdad se liga con la de la elaboración de una historia de ámbito más amplio: “Solo el esclarecimiento de la verdad puede brindar los elementos requeridos para construir conjuntamente un nuevo entender de quiénes somos y de dónde venimos como nación” (García-Peña, 2017, p. 165).