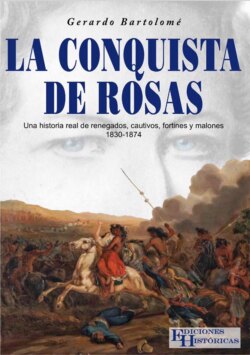Читать книгу La conquista de Rosas - Gerardo Bartolomé - Страница 29
Toldería de los Ranqueles, enero de 1842
ОглавлениеPor la cara de Felipe Saá, supo que algo malo había pasado. “¡Manuel!”, le gritó cuando se acercaba al toldo de Lautrán. Los Saá nunca lo llamaban de “mi Coronel” como hacían los demás hombres. Su familia estaba demasiado encumbrada en la sociedad puntana como para aceptar que un Baigorria tuviera una jerarquía superior.
—Manuel. Acaba de llegar un hombre recién adentrado —Saá no largaba prenda de cuál era la mala noticia, pero Baigorria no quería pedir ni suplicar—. Trajo una carta de Videla para usted.
¡Esa no era una mala noticia! Todo lo contrario. Lo último que Baigorria sabía de su compadre era que peleaba en San Juan con los restos de la tropa unitaria, pero cada vez su situación era más desesperada. El hecho de que hubiera mandado una carta significaba que la situación era otra. La abrió rápido. Era de San Luis.
Cuando empezó a leerla, se dio cuenta de que eran muy malas noticias. Estaba preso en San Luis. Alguno de sus simpatizantes había podido contrabandear esta carta de su calabozo. El tono era de despedida. El gobernador Lucero lo acusaba de haber sublevado a los indios para que malonearan la ciudad de San Luis. Visto desde ese punto de vista, la culpa era de Baigorria, pero éste no se dejaba engañar. Lucero quería acabar con Videla, y si no era esa una excusa, hubiera buscado otra para terminarlo. El final era claro y Videla quería, con esa carta, sacarle la responsabilidad a Baigorria de su inminente muerte.
Muy malas noticias. El coronel levantó la vista y, con la mirada, le pidió a Saá que terminara de dar sus noticias.
—Lo mataron, Manuel. Lo fusilaron el 28 de diciembre —dijo el joven lentamente—. Es inútil pelear por la causa unitaria. Mire lo que le pasó a todos los Videla. Si seguimos por el mismo camino vamos a morir uno por uno.
—¡No es la causa unitaria por lo que peleamos! —exclamó Baigorria—. Es la Organización Nacional. Peleamos por tener un país, no un montón de provincias, cada una gobernada por un rey de turno.
—Aun así… es inútil —dijo el muchacho, y se marchó.
Baigorria se quedó mascullando, entre la tristeza por la muerte de su amigo Eufrasio Videla, y el estupor por la actitud de los hermanos Saá. Pero él no era una persona de quedarse lamentando el pasado, era una persona de acción. Y ya sabía lo que iba a hacer para vengar la muerte del último Videla. Hablaría con Painé y Pichún para azotar la frontera de las provincias. Organizaría malón tras malón.
* * *
Felipa, parada en la puerta de la casa, miraba cómo Santiaguito se alejaba jugando con el perro. “¡Cómo me equivoqué!”, pensaba ella. Creyó, cuando tuvieron que escapar raudamente de Mendoza, que no se adaptarían a otro lugar. Ya casi no se acordaba de aquella premonición de que el menor de sus hijos llevaría una vida infeliz ¡Qué error, el nene era tan feliz allí! El chico se perdió jugando con el perro, y ella se quedó mirando el horizonte, embelesada. Y qué inteligente era el nene. Había querido aprender a leer y escribir, y con sus seis añitos lo hacía mucho mejor que sus hermanos mayores.
Tan ensimismada estaba, que no los escuchó llegar.
—¡Rápido, adentro! ¡Que se nos vienen encima! —gritó su marido, que llegó al galope con sus dos hijos mayores.
—¿Qué pasa? —preguntó ella sobresaltada.
—Los indios. ¡Un malón! —respondió Domingo Avendaño, empujándola dentro de la casa—. Casi nos agarran en el campo. Nos salvamos por los caballos.
—Pero, ¿qué hacemos dentro de la casa? —preguntó ella, que todavía no entendía la situación.
—Vienen a robar ganado. Si nos hacemos fuertes en la casa, no nos harán nada, solo se llevarán los animales. ¡Ustedes dos! —les gritó a sus hijos—. Uno en cada ventana con un rifle. No disparen, solo los muestran, que casi no tenemos pólvora.
—¿Pero vienen para acá? —preguntó Felipa, empezando a entender, y, de repente, se acordó del nene—: ¡Santiaguitooo!
Felipa corrió hacia la puerta, desesperada. Su marido la agarró y la frenó.
—¿Que hacés mujer? Nos vas a matar a todos. Los ranqueles ya están acá.
—Pero el nene está afuera, jugando con el perro. ¡Hay que ir a buscarlo!
—¡Imposible! Nos matan
Ya se escuchaban los alaridos de los indios.
—¡Santiaguitoooo! —gritó ella desesperada, tratando de escaparse de su marido.
—Dejálo mujer. Los indios matan a los adultos, a los chicos no les hacen nada.
Una treintena de indios ya estaba alrededor de la casa. Lo primero que hicieron fue agarrar los caballos de Domingo y de sus hijos, que todavía estaban ensillados. Algunos miraron hacia la ventana de la casa, pero al ver a los muchachos armados solo los insultaron. Uno trató de abrir la puerta, pero Domingo disparó su arma para asustarlo, no quería matarlo porque se le vendrían todos encima. El indio entendió el mensaje. Terminaron de arrear y se fueron. Todo fue rapidísimo, duró menos de un minuto.
Cuando dejaron de escuchar ruidos, Domingo soltó a Felipa, que abrió la puerta y salió corriendo. Todavía quedaba un indio que trataba de llevarse una gallina. Miró a Felipa y levantó su chuza, pero enseguida salió Domingo mostrando su fusil y el indio masculló algo y salió al galope tendido.
—¡Santiaguitooo! —gritaba Felipa, corriendo desenfrenada en busca de su hijo menor, pero el nene no aparecía.
Sin caballos, era difícil buscarlo, pero se separaron y caminaron y caminaron buscándolo y gritando su nombre. De repente, uno de los muchachos gritó: “¡Acá!” Todos fueron hacia allá, Felipa con el corazón en la boca. Lo que su hijo mayor mostraba era el perro. Muerto, lanceado por una chuza.
—Trató de defenderlo —explicó Domingo—. Perro leal.
—¿Pero dónde está Santiaguito? ¿Qué le hicieron? —preguntó ella, loca de desesperación.
—Hay que ser fuertes, Felipa —dijo Domingo abrazándola—. Se lo llevaron cautivo los indios.
¡Noooo! ¡Mi Santiaguito, no! —gritó Felipa y, llorando, agregó—: Siempre supe que iba a ser infeliz.