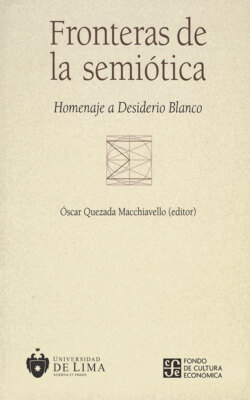Читать книгу Fronteras de la semiótica - Группа авторов - Страница 23
LA INTEGRACIÓN DE SUCESOS EN ESQUEMAS NARRATIVOS
Оглавление¿Cómo resolver el tránsito entre las macrounidades del relato y su organización frástica? Atendiendo a todo lo expresado anteriormente, es posible plantear el dilema en los siguientes términos: si el tránsito privilegiado en semiótica narrativa postula fundamentalmente como método de análisis la descomposición de los relatos mediante procesos de demarcación y segmentación (Zilberberg, 1994-95: 162 y Flores: 1991), esto equivale a postular la estructura global de los relatos como una invariante, cuyas unidades constitutivas, dada la elasticidad del discurso, son consideradas variables; es decir, las dimensiones de las partes no se encuentran determinadas a priori, ni a fortiori se encuentran restringidas a un tipo de unidad lingüística. Por lo tanto se requiere de un procedimiento inverso que permita el tránsito de las partes variables al todo invariante.
Como Zilberberg señala, el procedimiento inverso, el paso de las partes al todo que permite la agrupación de componentes mínimos para obtener secuencias de relato es problemático en semiótica. La razón de ello la encuentra justamente en la ausencia de un nivel y de un procedimiento de análisis que trabajen las unidades intermedias: en términos de este autor, la semiótica trabaja lexicográficamente las más pequeñas magnitudes (semas o figuras en sentido hjelmsleviano) y narrativamente las magnitudes más grandes (secuencias), pero encuentra dificultad en abordar las magnitudes intermedias en donde es posible encontrar las unidades frásticas del análisis lingüístico. Dicho de otro modo, el problema reside en asignar un lugar dentro de la semiótica al análisis de este tipo de unidades medianas en el cual sea posible examinar el proceso de composición4 de estas unidades de manera que se integren en totalidades, como un complemento al proceso de descomposición de las totalidades en partes.
Podemos plantear el proceso de composición reconociendo unidades narrativas esquemáticas a partir de secuencias de enunciados de acción. Volviendo a tomar el ejemplo (2), los tres verbos que componen una unidad narrativa se integran de modo tal que semánticamente dan lugar al esquema narrativo de la conquista, esquema que no es explícitamente manifestado y que por lo tanto indicamos encerrado entre barras y ligado a lo manifestado mediante línea punteada:
En el caso de enunciados cuyo contenido corresponda a sucesos o acciones representados por un enunciado simple, es decir que, en el relato, no aparecen descompuestos en varios enunciados, el proceso de composición equivale a una resemantización del enunciado como producto del contexto. Consideremos las dos frases siguientes, en donde la adjunción de un complemento en una de ellas conlleva un cambio de unidad narrativa subyacente:
(7) a. Juan pesca truchas en el río.
b. Juan pesca truchas en el refrigerador.
En estas frases podemos reconocer respectivamente la presencia de ya sea una unidad narrativa subyacente del tipo /actividad deportiva/, ya sea una unidad del tipo /obtención de alimentos/. De hecho la primera frase es vaga con respecto a esta alternativa, aunque no deja de contrastar con la segunda, en la que difícilmente podemos sostener la idea de que el refrigerador de Juan es el campo de sus proezas deportivas. El reconocimiento de este tipo de fenómenos semánticos no es nuevo, sin embargo no deja de tener importantes consecuencias para la teoría semiótica de la narratividad, en la medida en que exige una revisión de algunos postulados básicos del análisis, en especial el del análisis por presuposición.
Para efectuar esta revisión, es posible partir de una serie de verbos como salir > tardar > llegar, susceptible de ser analizada como componentes de un proceso global que puede ser denominado específicamente de varias maneras, ya sea como una migración, un viaje o esquemáticamente como un desplazamiento. En términos del análisis por presuposición, la existencia del esquema narrativo /desplazamiento/ se postula a partir de la identificación del último componente, la llegada, que permite interpretar a los dos anteriores: si alguien llega a un lugar quiere decir que salió de algún sitio y que tardó en llegar a su destino. Sin embargo, al aplicar como principio de análisis la fórmula Post hoc, ergo propter hoc, característica del análisis presuposicional, se olvida el proceso subyacente de lectura, el cual sólo aparece con un análisis composicional. Es decir, si tomamos únicamente el verbo salir, éste es susceptible de ser interpretado composicionalmente como un incoativo (es decir, como ir de un lugar a otro) tanto como un terminativo pp (dejar un sitio), puesto que en otras circunstancias tendríamos que el significado del verbo correspondería al fin de un estado de permanencia en un lugar: sólo con la adjunción de un contexto el verbo se vuelve interpretable. Otro tanto sucede con el ejemplo (2), en donde el componente Vencí, con el que se cierra la serie, es aquél que permite la identificación del esquema de /conquista/. En consecuencia, en ambos casos, la composicionalidad es la que permite precisar el o los significados actualizados por el contexto dentro de un conjunto de significados posibles: a este procedimiento, Zilberberg lo denomina selección.
Mediante la selección se analiza la integración del contexto inmediato de una frase para permitir su interpretación, lo que equivale a elegir o precisar el o los significados pertinentes en contexto dentro del conjunto de significados posibles. Este procedimiento de lectura se basa en la existencia de una estructura composicional de los enunciados y de los relatos. Sin embargo, a diferencia del procedimiento contrario, el de presuposición, que exige el reconocimiento de las fronteras externas de las unidades semánticas — llegar o vencer en los ejemplos mencionados— su alcance sólo es local y no global. Ahí reside la revisión a la que queremos someter el análisis semiótico: en la complementación del análisis tradicional por presuposición mediante un análisis composicional que permite la selección de interpretaciones.
Este análisis complementario permite, por otra parte, resolver un problema planteado antaño en los análisis semánticos, el de la descomposición ilimitada de los sucesos. Por ejemplo, analizado en términos de descomposición un proceso como cenar podrá ser representado discursivamente mediante componentes tales como sentarse a la mesa > llevar los alimentos a la boca > masticar > deglutir, etc. Sin embargo, como caso general, se plantea el problema de la descomposicionalidad ilimitada (butchering): dado que los componentes pueden ser a su vez segmentados, ¿dónde detener el proceso de descomposición? ¿Existe la posibilidad de una descomposición ilimitada? Intuitivamente no, pero al responder así se obliga a postular apriorísticamente la existencia de acciones atómicas, es decir acciones indivisibles por ser simples y básicas (cf. Danto, Basic actions; Fillmore, Frame Semantics; la noción de base en Langacker), lo cual no deja de presentar dificultades análogas al reconocimiento de primitivos semánticos (¿qué tan primitivo es un primitivo?). En contraste, el análisis complementario, por selección y composición, permite evadir este dilema, puesto que parte de la ambigüedad y vaguedad inherente a los lexemas, lo que no postula una analizabilidad ilimitada.