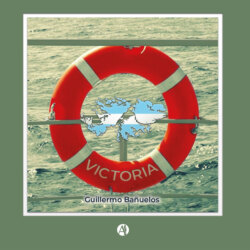Читать книгу Victoria - Guillermo Bañuelos - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Segunda Parte
ОглавлениеCuando recuperé el conocimiento -después de la operación- asustado, me di cuenta de que estaba en una balsa con un grupo de tripulantes del Crucero A.R.A General Belgrano, en el cual estaba yo embarcado. Los náufragos vomitaban profusamente. Mi herida en la ingle, resultado de la operación de emergencia, me dolía bastante pero el teniente doctor Buenaventura, el cirujano que me había operado, estaba junto a mí y esto me hizo sentir un poco más tranquilo. Consulté el reloj con un movimiento reflejo, como si estuviese por llegar tarde a alguna de mis clases en la facultad. Eran las 18:07 horas del jueves dos de mayo de 1982.
Conté medio rápido, diecisiete personas hacinadas en la balsa de goma color naranja, cubierta por un techo que la hacía totalmente hermética, a excepción de una apertura por donde se ingresaba a la misma. La balsa subía y bajaba agitada por las olas del Atlántico. Cada uno de estos golpes y caídas de la balsa, me causaban mucho dolor en la herida de mi operación. Hacía mucho frío y uno de los náufragos tenía quemaduras horribles en la cara, en los brazos y en el pecho. Este pobre diablo gemía a veces y parecía llorar otras veces. Mis compañeros me contaron con tristeza como habían visto al crucero hundirse lentamente, después de voltearse a babor y elevar su proa levemente antes de sepultarse en las aguas negras, heladas, profundísimas del Atlántico Sur. Pensamos que dos torpedos ingleses, podrían haber impactado al buque abriendo dos brechas gigantescas en proa y popa.
Uno de los tripulantes de la balsa y quién -por alguna razón- no vomitaba me dijo que había podido tomar unas fotos con su cámara antes de que el crucero se hundiese para siempre. También me contaron que la onda explosiva de los torpedos se extendió de la línea de flotación hacia arriba destruyéndolo todo en las siete cubiertas de altura del crucero.
Poco tiempo hubo para evacuar disciplinadamente a las balsas salvavidas, previamente asignadas a los tripulantes. Las setenta y dos balsas con aproximadamente ochocientos cincuenta náufragos decoraban la inmensidad del furioso océano. Desde la apertura de acceso a la balsa -solo por instantes abierta- yo pude ver algunas balsas subir y luego desaparecer cuando los vaivenes del mar nos impedían ver a la distancia. La tormenta llegó sin preaviso. Una ráfaga furiosa de viento helado entró por la apertura de acceso rompiendo el cordel de cierre. Con la apertura de acceso abierta entraba agua helada que hacía peligrar a la balsa comprometiendo su flotabilidad. El teniente doctor Buenaventura se ocupó de mantener la apertura de acceso cerrada sosteniéndola con su mano, la cual quedaba expuesta al frío, al agua y al viento.
Un tripulante se ocupó de sacar con su calzado -utilizándolo como herramienta de achique- mezcla de agua, petróleo y aceite que había entrado en la balsa echándola por la apertura de acceso. No recuerdo que hora era. Las olas -de seis a ocho metros de altura- de una tormenta que comenzaba, hicieron estragos entre nosotros. La fuerza de las olas, nos arrojaban a unos contra los otros, y en ese caos de confusión y golpes quienes podían, se arrodillaban sosteniendo con su espalda el techo de la balsa, y así evitaban que el agua de las olas que caían sobre la balsa, la colapsara y la hundiera.
Yo seguía tirado, con miedo de morir, sobrellevando estoicamente la situación. El teniente doctor Buenaventura se colocó entre el tripulante que había sufrido quemaduras y yo, mientras nos dispensaba básicos tratamientos paliativos alternativamente. De pronto, y en medio de esa confusión, el tripulante quemado me saludó cariñosamente: “¿Hola jujeño, cómo andai?”-dijo con inconfundible acento cordobés- y ahí recién pude reconocer con sorpresa a Rafa -mi querido amigo Rafael Rivas compañero del servicio militar- y por casualidad también de camarote con quién había hecho una buena amistad. No había podido reconocer a Rafa antes de ese momento, por las horribles quemaduras, que le habían carbonizado y desfigurado el rostro, los brazos y el pecho. Me era virtualmente imposible conciliar la imagen de Rafa, ese ser vivaracho, pelirrojo y con algunas pecas en la cara, con esa figura horriblemente carbonizada -quien me hablaba como si nada le hubiese ocurrido. Rafa continuó: “Vieras, che, la explosión allá abajo; todo se envolvió en un fuego que se expandió en el aire auto consumiéndose. Había mucho humo y salimos corriendo sin poder respirar, entre fierros retorcidos y por los pasillos oscuros, forzando unas portezuelas retorcidas y bien calientes, las cuales chirriaban al abrirlas. Después subimos corriendo por las escaleritas interiores del barco y ayudamos como pudimos a otros con menos suerte, quienes gritaban desesperados pidiendo ayuda desde alguna parte profunda del buque…” Lo miré al teniente doctor Buenaventura y ambos comprendimos, sin decir palabra, que Rafa necesitaba hablar. Y éste agregó: “Culeados los que nos hundieron, si estábamos fuera de la zona de exclusión y rumbo a puerto…” Se quedó callado un momento y agregó: “Che jujeño, te viá a dar esto pa’que se lo des a mis viejos. Deciles que los quiero mucho y dales un beso y un abrazo enorme de mi parte todas las veces que quieras. Con estas quemaduras no tengo más chances que leer Hortensia sentado en una nube Eduardito…” Y entonces Rafa -tiritando de frío- con ayuda del teniente doctor Buenaventura, sacó con dificultad del bolsillo del pantalón una libretita con notas personales, y tal vez poemas que le había visto escribir por las noches antes de dormir. Recogí la libretita con pocas fuerzas, tirado como estaba. El teniente doctor Buenaventura me ayudó a colocarla dentro de una bolsita de plástico y en el bolsillo interno de mi campera. Me saqué entonces la frazada verde-oscuro que tenía encima y comencé a colocársela a Rafa, con ayuda del teniente. Rafa me dio las gracias con una sonrisa tenue y se durmió.
~~~~~~~~
La cena en Londres ha sido sublime. Ahora los invitados comienzan a bailar y entonces una de las amigas de Victoria decide organizar un “convoy” entre todos los participantes que vuelven a sentirse niños. Tomados de la cintura recorren el piso al compás de una canción pegadiza, bamboleándose con alegría, haciendo bromas y arrojando serpentinas. Después del café, los invitados se alistaron en un salón especialmente acondicionado para mirar una película. Para gran sorpresa del Capitán de Navío (R) Charles McCormack, proyectaron una película filmada durante la segunda guerra mundial a bordo de HMS Devonshire. Charles McCormack está mimetizado mirando esas escenas en blanco y negro -sin sonido- donde se ve al joven teniente Harry Bentley, cuando le rompe unos huevos en la cabeza al joven artillero Charles McCormack el 2 de mayo de 1941 día que éste último cumplió veinticuatro años. Todos ríen y alguno se sujeta el estómago entre desopilantes carcajadas.
Jonathan McCormarck -el hijo menor del matrimonio McCormack- está ahora reunido con sus amigos, ya intoxicado con alcohol y consumiendo una segunda dosis de drogas. La noche de primavera es acogedora en el parque. Desde ese lugar, Jonathan puede ver el piso de sus padres y a los invitados a la fiesta celebrando y haciendo el alegre convoy, paseándose por el largo balcón del elegante piso.
Victoria y Charles se levantaron tarde al día siguiente, comieron algo rápido y fueron a jugar un partido de tenis con sus amigos. Por la tarde concurrieron a la galería de arte donde Victoria exponía unas acuarelas. Mientras estaban en la galería de arte, llegó un mensaje entregado personalmente por personal militar, para Jonathan de su hermano Charles. Jonathan recibió al mensajero, leyó el mensaje y lo dejó sobre el escritorio en su cuarto. Luego se volvió a acostar y continuó durmiendo profundamente.
Al volver de la galería de arte esa noche, Victoria abrió sigilosamente la puerta del cuarto de Jonathan y observó que su hijo estaba profundamente dormido. También advirtió, sobre el escritorio, el cable para Jonathan enviado por su hermano Charles. Victoria tomó el mensaje y cerrando la puerta con delicadeza comenzó a caminar lentamente hasta la sala de estar mientras leía el mensaje para su hijo: “¡Hey Jonathan! ¿Cómo anda todo, mi hermano? Te cuento algo estupendo: ¡Ayer hundí un crucero ‘argie’! Uno bien grande con más de mil tripulantes. Mis dos torpedos guiados Tigerfish dieron justo en el blanco y los culeados no tuvieron más que ¡irse al infierno! Hemos visto desde nuestro submarino nuclear a los sobrevivientes en esos botes salvavidas anaranjados meciéndose como… ¡pedazos de mierda en el océano! De todas maneras, ha sido muy difícil para mí Jonathan, ya que estoy combatiendo una infección que es muy dura de tratar. Vamos para casa ahora y entonces podré verte junto a mamá y papá. Un abrazo de tu hermano Charlie”.
~~~~~~~~
La noche del 2 al 3 de mayo fue atroz en la balsa y sin posibilidad de encontrar solución alguna a la miserable condición en la que nos encontrábamos. Las inmensas olas habían caído implacablemente sobre nuestra balsa durante casi toda la noche. Todos -a excepción del teniente doctor Buenaventura, otro tripulante y yo- habían vomitado profusamente durante la tormenta. Estábamos tan débiles, mojados, muertos de frío y desmoralizados que nos hubiésemos entregado a la muerte, como una solución más fácil que intentar sobrellevar nuestra situación. Mi reloj marcaba las 7:11 de la mañana, cuando notamos que el mar parecía comenzar a calmarse un poco. Por la apertura de acceso a la balsa -y fugazmente- alcancé a ver una tenue claridad presagiando un nuevo día. Miré las olas y las imaginé bonitas muchachas danzando elegantes en una pista de baile. Algunas lucían bonetes blancos. En un momento de mayor lucidez pensé que debía tener mucha fiebre y que estaría delirando. La herida me dolía mucho. El teniente doctor Buenaventura administró una dosis de morfina a Rafa quien gemía, se acurrucaba y ya no respondía coherentemente a mis ocasionales preguntas. En esta situación desesperante, se me ocurrió una idea para levantar el ánimo a todos y dije entonces, impulsivamente lo más fuerte que pude y mintiendo: “¡A ver che! Me llamo Sosa y soy Jujeño de Calilegua, y los invito a todos ustedes a mi cumpleaños que se celebra precisamente hoy día”. Después de una pausa para recobrar energías continué: “Aquí tengo una barra de chocolate sin abrir que mi novia me dio como regalo de despedida. Hoy voy a compartirla con ustedes, mis queridos compañeros de esta balsa en el Atlántico Sur” Observé la cara y la expresión de los muchachos de mi balsa. No tenían mucha energía, pero me daban las gracias con miradas tiernas y rostros adustos. Continué: “Le voy a pedir al Señor comandante del Crucero, que nos haga el favor de cortar la barra de chocolate en pedacitos para compartir con todos”. El comandante del crucero, quien había llegado a nuestra balsa a último momento debido a un cambio necesario, parecía un marinero con unos años más. No había jinetas, órdenes, ni otros elementos que denotaran su autoridad.
Mi mente voló fugazmente hacia el año anterior, cuando la tripulación había sido comisionada en un acto solemne. Me resultó difícil conciliar al gallardo comandante del crucero de entonces -con su uniforme blanco impecable, dándonos la bienvenida junto a toda la oficialidad en un emotivo discurso- con este hombre maduro, mojado, débil, con frío y seguramente, con el mismo miedo de morir que todos nosotros teníamos, compartiendo la misma superficie llena de cuerpos golpeados, quemados y malolientes de esa balsa. El comandante sacó un cortaplumas de su bolsillo y comenzó a cortar la barra de chocolate sobre una caja plástica de primeros auxilios. Todos recibimos ese pedacito de chocolate y alguno se lo colocó en la boca, otros lo guardaron para otro momento y fue ahí que comprendí el verdadero significado de aquellas palabras de San Francisco de Asís que me habían enseñado en el colegio: “Oh Maestro, haced que yo no busque tanto a ser consolado sino a consolar…” Después de unos momentos de silencio, el comandante -incorporándose con alguna dificultad- se animó a desentonar con pocas fuerzas un: “que los cumplas feliz…” y entonces algunos se animaron a acompañar en voz baja y otros aplaudieron débilmente con dificultad. Y a mí -lo confieso- se me llenaron rápido los ojos de lágrimas.
La tormenta de la noche anterior ya había amainado un poco, y todos nosotros descansábamos como podíamos evitando que nuestro calzado dañara el piso de la balsa, ya que ello hubiese causado que la balsa se desinflara en el mar, causando la muerte segura de todos los náufragos.
De pronto, a eso de las once de la mañana, escuché decir a un tripulante: “¡Señor! ¡Señor! ¡Buque en la distancia!”. A través de la apertura de acceso a la balsa logramos ver un punto negro a lo lejos. Era imposible establecer de qué se trataba, pero existían buenas posibilidades de que fuera un buque de bandera nacional que nos estuviese buscando. Animado, el comandante tomó el dispositivo de lanzamiento de bengalas y lanzó -en intervalos de un minuto- seis bengalas al cielo gris oscuro.
Luego, el comandante observó con sus prismáticos y alcanzó a distinguir una embarcación mediana y posiblemente de bandera nacional, tal vez encargada del rescate de los náufragos. Repentinamente, nuestro estado de ánimo cambió. Se percibió una corriente de esperanza dentro de la balsa. Un tripulante de Buenos Aires, con muestras de renovado optimismo, hizo su aporte a la cultura vernácula y con un acento inconfundible de Barracas o de San Telmo, espetó: “¡Che muchacho! Resulta que un Jujeño -pariente de Sosa- entra a una ferretería con una motosierra y dice muy enojado: ‘En esta ferretería he comprado esto y me han dicho que podía cortar con ella cien árboles por día… ¡y que sólo he podido cortar cinco árboles, carajo!’ Sorprendido, el empleado toma la motosierra, le revisa el aceite, verifica el nivel de combustible y jalando el arranque la pone en marcha con el consiguiente ruido. El pariente de Sosa, sorprendido y con los ojos enormes exclamó: ¡Mierda! ¿Y ese ruido?” Algunos rieron bajito, otros sonrieron apenas y así, una vez más, aprendí una lección de vida a través de muchachos sencillos y asustados como yo cuando la muerte, mirándonos fijo a los ojos, se paseaba oronda cada vez más cerca de nosotros.
Después de observar por unos cinco minutos, el comandante dejó reposar los prismáticos sobre su pecho y con desgano, dijo: “Estarán con frío los del buque, se alejan de nosotros, no deben haber visto nuestras bengalas”. Y fue entonces cuando la depresión generalizada cayó sobre todos nosotros, como toneladas de rocas gigantescas, cuando comprobamos que éramos abandonados a nuestro destino en el gélido Atlántico Sur.
Desde temprano el mar se mantuvo picado pero estable, aunque estábamos preparados para que se desencadenara una tormenta en cualquier momento. Hacia el mediodía, el comandante repartió unos caramelos del equipamiento de supervivencia de la balsa y un poco de agua desalinizada que habían logrado obtener en un pequeño recipiente. Se comenzaron a notar entonces, los primeros síntomas de una intoxicación, por la incapacidad de orinar debido al terrible frío. Esto se manifestaba en fuertes dolores en los riñones de casi todos los náufragos. Algunos de ellos, con mucho esfuerzo, lograron orinar en bolsitas de plástico, que luego utilizaron como calentadores fugaces para sus manos entumecidas.
Yo seguía recuperándome como podía de mi operación. Por suerte, el doctor Buenaventura estaba alerta y me examinaba con regularidad, colocándome nuevas vendas e higienizando la herida con mucha rapidez, debido al frío reinante. Rafa estaba en posición fetal y hacía un rato que no se movía. El doctor Buenaventura le tomó el pulso, y luego de unos momentos comentó en voz baja: “Cansado está el cordobés, se ha dormido”. Entonces, todos los de la balsa comprendimos el trágico eufemismo. Sacando de mi campera y con dificultad una estampita plastificada de María Auxiliadora -regalo de mamá al momento de la despedida en la dársena- le pedí a un tripulante, que aparentaba estar más entero, que la colocara en el reborde de la costura en el techo de la balsa, para que todos la vieran.
No sé cómo hice, pero juntando todas las energías disponibles dije: “Muchachos, sabemos que lo que nos toca vivir no es agradable, pero este jujeño -sin su apéndice- les dice que también pensemos en nuestros seres queridos que nos esperan porque nos quieren y nos necesitan” Después de una pausa agregué: “Y lo más importante” -dije señalando la estampita en el techo de la balsa- “Es que sepamos que María Auxiliadora no nos va a abandonar en este su mes de Mayo” Hubo un silencio donde creí intuir que todos mascullaban el sentido de mis pobres palabras.
Por la apertura de acceso a la balsa veo desesperanzado unos nubarrones oscurísimos y enormes acercase hacia nosotros a muy baja altura. A las cuatro de la tarde el comandante divisó una balsa flotando a la distancia. Observó durante un minuto más o menos. Luego sin decir nada, le pasó los prismáticos al doctor Buenaventura, quien comenzó a mirar en silencio. Yo estaba muy atento a cualquier comentario o gesto que mi cirujano pudiese hacer, ya que ésta era mi única fuente de información en esos momentos tan terribles. Después de un ratito, el doctor Buenaventura, le comentó al comandante en voz apenas audible -que sin embargo yo pude alcanzar a escuchar: “Todos los de esa balsa sin techo de nuestro crucero han muerto por hipotermia señor…”
Y de pronto, como si las penurias que estábamos pasando no hubiesen sido pocas, un tripulante, le hizo notar al comandante que la balsa estaba perdiendo aire. Buscaron frenéticamente la posible herida en la balsa que drenaba de aire a la misma y no la encontraron. Rápidamente, ambos, el comandante y el teniente doctor Buenaventura tomaron una bomba manual para inflar la balsa, y la colocaron con la ayuda de otros dos tripulantes sobre el botiquín plástico de primeros auxilios para darle sustento. Así los cuatro -por turnos- comenzaron a inflar frenéticamente. A pesar del esfuerzo que hacían, la balsa parecía desinflarse a mayor velocidad con la que intentaban inflarla. En un breve descanso de apenas segundos, mientras un tripulante inflaba con toda su energía, el teniente doctor Buenaventura sacó una foto a color de su familia que llevaba guardada en el bolsillo de su camisa. La miró detenidamente como despidiéndose de ellos. Sin saber qué decir, le pregunté con pocas ganas: “¿Cuantos hijos tiene teniente?” Sin sacar los ojos de la foto me respondió en voz muy baja: “dos nenas” y rápidamente se unió al comandante para continuar inflando la balsa. El sol había comenzado a bajar y la noche empezaba a extender rápidamente un lúgubre manto negro. El viento comenzó a soplar con fuerza, presagiando una tormenta nocturna.
Mis pensamientos me prodigaron un tibio refugio y me puse a pensar en mis viejos, en mi novia y en mi perro Bongo, mientras todos los muchachos de la balsa seguramente también pensaban en sus viejos, en sus novias y en sus perros. Recordé a mamá y a papá cuando vinieron a despedirme en la dársena del puerto y los vi entonces, agitando sus pañuelos blancos y a mamá secarse las lágrimas de los ojos, mientras todos los muchachos, muertos de frío y de miedo seguramente también pensaban en sus seres queridos, despidiéndose de ellos con lágrimas en los ojos, en la misma dársena, del mismo puerto, viendo alejarse lentamente el mismo crucero, rumbo al mismo inexorable destino.