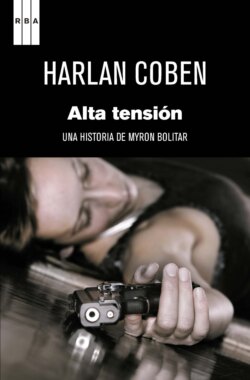Читать книгу Alta tensión - Харлан Кобен - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеKitty Hammer Bolitar.
De nuevo en la intimidad de su despacho, Myron echó una mirada con más detenimiento a la página de Facebook. No le cupo ninguna duda cuando vio la foto del perfil. Era su cuñada. Más vieja, por supuesto. Un poco más curtida. La belleza de sus días de tenista se había endurecido un poco, pero su rostro todavía mostraba vitalidad. La miró un momento e intentó dominar el odio que con toda naturalidad afloraba en él cada vez que pensaba en ella.
Kitty Hammer Bolitar.
Esperanza entró y se sentó a su lado sin decir palabra. Algunos habrían supuesto que Myron quería estar solo. Esperanza sabía que no. Miró la pantalla.
—Nuestro primer cliente —comentó.
—Sí —asintió Myron—. ¿Anoche la viste en el club?
—No. Oí que gritabas su nombre, pero cuando me volví, ella había desaparecido.
Myron leyó los mensajes en el muro. Pocos. Algunas personas jugaban a la Guerra de las Mafias, a Farmville y a adivinar acertijos. Myron vio que Kitty tenía cuarenta y tres amigos.
—En primer lugar —dijo—, imprimiremos la lista de sus amigos, a ver si conocemos a alguno.
—De acuerdo.
Myron pinchó el icono del álbum de fotos titulado «Brad y Kitty, una historia de amor». Comenzó a mirar las fotos, con Esperanza a su lado. Durante algún tiempo ninguno de los dos dijo nada. Myron hacía clic, miraba y volvía a hacer clic. Una vida. Eso era lo que veía ante él. Siempre se había burlado de las redes sociales, no las entendía y se imaginaba toda clase de cosas extrañas o perversas acerca de ese asunto, pero lo que estaba viendo ahora, lo que estaba descubriendo clic a clic era nada menos que una vida, o mejor dicho, dos.
Las vidas de su hermano y de Kitty.
Myron vio envejecer a Brad y a Kitty. Había fotografías en una playa de Namibia, piragüismo en Cataluña, turismo en la isla de Pascua, ayuda a los nativos en Cuzco, saltos desde acantilados en Italia, recorridos con mochila por Tasmania, una expedición arqueológica en el Tíbet. En algunas fotos, como en esa con unos aldeanos en una colina de Myanmar, Kitty y Brad vestían prendas nativas. En otras, pantalones cortos y camiseta. Las mochilas casi siempre estaban presentes. Brad y Kitty posaban a menudo abrazados, con las mejillas unidas y sonriendo. El pelo de Brad seguía siendo una masa rizada oscura, en algunas ocasiones lo llevaba tan largo y alborotado que parecía un rastafari. Su hermano no había cambiado mucho. Myron observó su nariz y notó que estaba un poco más torcida, o quizá sólo era un reflejo.
Kitty había perdido peso. Ahora su aspecto se había tornado algo más nervudo y quebradizo. Myron continuó haciendo clic. La verdad era —una verdad de la que debería alegrarse— que Brad y Kitty estaban deslumbrantes en todas las fotos. Como si le leyese el pensamiento, Esperanza dijo:
—Parecen rematadamente felices.
—Sí.
—Pero son fotos de vacaciones. No puedes deducir nada a partir de ellas.
—No son vacaciones —precisó Myron—. Ésta es su vida.
Navidad en Sierra Leona. Día de Acción de Gracias en Sitka, Alaska. Otra celebración de algún tipo en Laos. Kitty ponía como dirección actual «Los rincones oscuros del planeta Tierra», y describía su ocupación como «Antigua y desgraciada niña prodigio del tenis, y ahora nómada feliz que aspira a mejorar el mundo». Esperanza señaló la ocupación e imitó un gesto de vómito poniéndose el dedo en la boca.
Cuando acabaron de mirar el primer álbum, Myron volvió a la página de fotos. Había otros dos álbumes. Uno llamado «Mi familia» y otro titulado «Lo mejor de nuestras vidas: nuestro hijo Mickey».
—¿Estás bien? —preguntó Esperanza.
—Sí.
—Entonces continúa.
Myron pinchó en la carpeta de Mickey y se descargaron las pequeñas fotos como iconos. Durante unos instantes sólo miró, con la mano en el ratón. Esperanza permanecía inmóvil. Después, casi de manera mecánica, Myron empezó a hacer clic en las fotos del chico. Comenzó con la de Mickey recién nacido y acabó en algún momento reciente, cuando el chico tendría ya unos quince años. Esperanza se inclinó hacia delante para mirar mejor y observó el paso de las imágenes, hasta que de pronto susurró:
—Dios mío.
Myron no dijo nada.
—Vuelve atrás —le pidió Esperanza.
—¿A cuál?
—Ya sabes cuál.
Lo hizo. Volvió a la foto de Mickey jugando al baloncesto. Aparecía en muchas imágenes tirando a la canasta —en Kenia, Serbia, Israel—, pero en esta foto en particular, Mickey se disponía a realizar un tiro en un salto. Tenía la muñeca flexionada hacia atrás y la pelota cerca de la frente. Un oponente más alto que él trataba a bloquearlo sin éxito. Mickey daba un salto, sí, pero además daba un paso atrás para alejarse de la mano extendida de su oponente. Myron casi podía ver el suave lanzamiento, la manera como la pelota se elevaría con un retroceso perfecto.
—¿Puedo decir algo muy evidente? —preguntó Esperanza.
—Adelante.
—Éste es tu movimiento. Ésta podría ser una foto tuya.
Myron no dijo nada.
—Salvo que, bueno, en aquella época llevabas aquella ridícula permanente.
—No era una permanente.
—Sí, claro, los rizos naturales que desaparecieron cuando cumpliste los veintidós.
Silencio.
—¿Qué edad tendría aquí? —preguntó Esperanza.
—Dieciséis.
—Parece más alto que tú.
—Podría ser.
—No cabe duda de que es un Bolitar. Tiene tu físico y los ojos de tu padre. Me gustan los ojos de tu padre. Tienen alma.
Myron no dijo nada. Miró las fotos del sobrino que nunca había conocido. Intentó rebuscar entre las emociones que se agitaban en su interior y finalmente decidió dejarlas estar.
—Entonces, ¿cuál va ser nuestro próximo paso? —preguntó Esperanza.
—Encontrarlos.
—¿Por qué?
Myron dedujo que la pregunta no requería una respuesta, o quizás él no tenía una lo bastante buena. En cualquier caso, lo dejó estar. Después de que Esperanza se hubo marchado, Myron volvió a mirar las fotos de Mickey, esta vez más despacio. Cuando acabó, hizo clic en la casilla de Mensaje. Apareció la foto de perfil de Kitty. Le escribió un mensaje, lo borró y escribió de nuevo. Las palabras eran erróneas. Siempre. El mensaje también era demasiado largo, demasiadas explicaciones, demasiadas racionalizaciones, circunloquios y demasiados «por otro lado». Así que, por fin, hizo un último intento con tres palabras:
por favor perdóname.
Lo miró, sacudió la cabeza y, antes de que pudiese cambiar de opinión, hizo clic en Enviar.
Win no apareció. Tenía su despacho más arriba, en la esquina de la planta de operaciones bursátiles de Lock-Horne Securities, pero en las ocasiones en que Myron estaba indispuesto durante un período significativo, bajaba a MB Reps (literal y figuradamente) para echarle una mano a Esperanza y asegurar a los clientes que seguían estando en buenas manos.
No tenía nada de particular que Win no apareciese o no estuviese en contacto con él. Win desaparecía muchas veces; algo menos en los últimos tiempos, pero cuando lo hacía, por lo general no era buena señal. Myron estaba tentado de llamarle, pero, como Esperanza le había señalado antes, él no era una de sus madres.
El resto del día se dedicó a atender a los clientes. Uno estaba alterado porque le habían traspasado hacía poco; otro estaba alterado porque quería que lo traspasasen. Una estaba disgustada porque la habían obligado a ir a un estreno cinematográfico en un coche normal, cuando le habían prometido una limusina. Otra estaba disgustada (obsérvese aquí la tendencia) porque estaba alojada en un hotel en Phoenix y no encontraba la llave de la habitación. «¿Por qué utilizan estas estúpidas tarjetas como llaves, Myron? ¿Recuerdas cuando tenías aquellas llaves enormes con una placa metálica? Aquéllas nunca las perdía. Asegúrate de que me alojan en hoteles con esas llaves a partir de ahora, ¿vale?»
—Por supuesto —prometió Myron.
Un agente tiene que ejercer muchos oficios —negociador, cuidador, amigo, asesor financiero (Win se encargaba de la mayor parte de este apartado), agente inmobiliario, recadero, agente de viajes, controlador de daños, gestor de patrocinios, chófer, canguro, figura paterna—, pero lo que a los clientes les gustaba más era que su agente se preocupase más por sus intereses que ellos mismos. Diez años atrás, durante una tensa negociación con el propietario de un equipo, el cliente le dijo con toda calma a Myron: «Yo no me tomo como algo personal nada de lo que él me diga», y Myron había contestado: «Pues tu agente sí». El cliente sonrió: «Por eso nunca te dejaré».
Éste es el mejor resumen de la relación agente-talento.
A las seis de la tarde, Myron entró en su muy conocida calle, en el paraíso suburbano conocido como Livingston, en Nueva Jersey. Como muchos de los suburbios que rodeaban Manhattan, Livingston había sido antes una zona con campos de cultivo, y se consideraba como un lugar remoto hasta principios de los años sesenta, cuando alguien se dio cuenta de que estaba a menos de media hora de la ciudad. Entonces empezaron a imponerse las casas de dos plantas. En los últimos años, las McMansions —definición: cuántos metros cuadrados de espacio edificado podemos meter en el solar más pequeño— habían hecho grandes avances, pero todavía no en su calle. Cuando Myron aparcó delante de la casa familiar, la segunda de la esquina, la misma donde había vivido gran parte de su vida, se abrió la puerta principal. Apareció su madre.
Si hubiera sido unos años atrás, su madre hubiese corrido por el camino de cemento al verle llegar, como si fuese una pista de aterrizaje y él fuera un prisionero de guerra que regresaba a casa. Hoy permaneció junto a la puerta. Myron le dio un beso en la mejilla y un gran abrazo. Notaba el suave temblor del Parkinson. Su padre estaba detrás de ella, atento y vigilante, a su manera, a que llegase su turno. Myron también le besó en la mejilla, como siempre, porque eso era lo que hacían.
Ellos siempre se alegraban mucho de verle, y él, a su edad, ya tendría que haberlo superado, pero no lo había hecho, ¿y qué? Seis años atrás, cuando su padre se había retirado por fin del almacén en Newark y sus padres decidieron emigrar al sur, a Boca Ratón, Myron había comprado la casa de su infancia. Seguramente, algún psiquiatra se rascaría la barbilla y murmuraría algo acerca del desarrollo detenido o cordones umbilicales no cortados, pero a Myron le pareció una decisión práctica. Sus padres venían mucho aquí. Necesitaban un lugar donde alojarse. Era una buena inversión; Myron no tenía ninguna propiedad inmobiliaria. Podía venir aquí cuando quería escapar de la ciudad, y podía quedarse en el Dakota cuando no quería estar aquí.
Myron Bolitar, el maestro de la autorracionalización.
Había realizado algunas reformas recientemente; había cambiado los baños, pintado las paredes de un color neutro, remodelado la cocina y, sobre todo, para que sus padres no tuviesen que subir las escaleras, Myron había convertido lo que había sido un estudio en la planta baja en un dormitorio para ellos. La primera reacción de su madre fue: «¿Esto disminuirá el valor de su precio?». Después de haberle asegurado que no sería así —aunque en realidad no tenía ni la menor idea—, ella se había acomodado muy bien.
El televisor estaba encendido.
—¿Qué estáis viendo? —preguntó Myron.
—Tu padre y yo ya nunca miramos nada en directo, utilizamos esa máquina DMV para grabar los programas.
—DVR —le corrigió papá.
—Gracias, señor Televisión. El señor Ed Sullivan, damas y caballeros. El DMV, DVR o lo que sea. Grabamos el programa, Myron, luego lo miramos y nos saltamos los anuncios. Así ahorramos tiempo.
Se tocó la sien, para indicar que hacerlo era una muestra de inteligencia.
—Entonces, ¿qué estabais viendo?
—Yo —dijo papá, estirando esa única palabra— no estaba viendo nada.
—Sí, el señor Sofisticación ya no mira nunca la tele. Nada menos que un hombre que se quiere comprar todas las temporadas del show de Carol Burnett y que todavía añora aquellos tostones de Dean Martin.
Su padre se encogió de hombros.
—Tu madre —continuó su madre, encantada de usar la tercera persona— es mucho más moderna, está mucho más al día, y mira los reality shows. Tú dirás lo que quieras, pero a mí me divierten. En cualquier caso, estoy pensando en escribirle una carta a Kourtney Kardashian. ¿Sabes quién es?
—Imagínate que sí.
—No me imagino nada. La conoces. No hay nada vergonzoso en ello. Lo que es una vergüenza es que todavía esté con aquel idiota borracho del traje color pastel, que parece un gigantesco Pato de Pascua. Es una chica bonita. Podría hacerlo mucho mejor, ¿no crees?
Myron se frotó las manos.
—Veamos, ¿quién tiene hambre?
Fueron a Baumgart’s y pidieron pollo kung pao y un montón de entrantes. Antes sus padres solían comer con el entusiasmo de jugadores de rugby en una barbacoa, pero ahora su apetito era menor, su manera de masticar más lenta y sus hábitos en la mesa se habían vuelto muy delicados.
—¿Cuándo vamos a conocer a tu prometida? —preguntó mamá.
—Pronto.
—Creo que deberíais celebrar una boda por todo lo alto. Como Khloe y Lamar.
Myron interrogó a su padre con la mirada. Éste dijo por toda explicación:
—Khloe Kardashian.
—Y —añadió mamá—, Kris y Bruce van a conocer a Lamar antes de la boda, y él y Kloe apenas si se conocen entre ellos. Tú conoces a Terese desde hace, ¿cuánto?, ¿diez años?
—Algo así.
—Entonces, ¿dónde viviréis? —preguntó mamá.
—Ellen —dijo papá con aquel tono.
—Calla. ¿Dónde?
—No lo sé —contestó Myron.
—No quiero entrometerme —comenzó ella, con el típico aviso de que sí lo haría—, pero yo no mantendría nuestra vieja casa. Me refiero a que no viváis allí. Sería muy extraño, todo eso del vínculo. Necesitáis un hogar propio, algo totalmente nuevo.
—El... —comenzó papá.
—Ya veremos, mamá.
—Yo sólo lo decía.
Cuando acabaron, Myron los llevó de vuelta a casa. Su madre se disculpó, dijo que estaba cansada y que quería tumbarse un rato. «Vosotros dos hablad tranquilos, chicos.» Myron observó a su padre, preocupado. Éste le dirigió una mirada que decía «No te preocupes». Su padre levantó un dedo cuando la puerta se cerró. Unos momentos más tarde, Myron oyó un pequeño sonido emitido, supuso, por uno de los Kardashian, que decía: «Oh, Dios mío, si ese vestido fuese un poco más de pelandusca podrías llevarlo al Salón de la Vergüenza».
Su padre se encogió de hombros.
—Ahora mismo está obsesionada. Es inofensivo.
Fueron a la galería de madera, en la parte de atrás. Habían tardado casi un año en construirla y era lo bastante fuerte para soportar un tsunami. Cogieron unas sillas con los cojines desteñidos y miraron hacia el patio que Myron todavía veía como el campo de béisbol donde Brad y él jugaban durante horas. El árbol doble era la primera base, un trozo de hierba quemada era la segunda, y la tercera era una piedra enterrada en el suelo. Si le pegaban a la pelota muy fuerte, caía en el huerto de la señora Diamond y ella salía en lo que ellos solían llamar un vestido de estar por casa y les gritaba que se mantuviesen fuera de su propiedad.
Myron oyó las risas procedentes de una fiesta tres casas más allá.
—¿Los Lubetkin ofrecen una barbacoa?
—Los Lubetkin se marcharon hace cuatro años —dijo papá.
—¿Entonces quién vive allí ahora?
Su padre se encogió de hombros.
—Yo ya no vivo aquí.
—Aun así. Nos invitaban a todas las barbacoas.
—En nuestros tiempos —señaló su padre—. Cuando nuestros hijos eran jóvenes y conocíamos a todos los vecinos, y los chicos iban a la misma escuela y jugaban en los mismos equipos. Ahora es el turno de otras personas. Así es como debe ser. Necesitas dejar que las cosas se vayan.
Myron frunció el entrecejo.
—Tú solías ser el sutil.
Su padre se rió.
—Sí, lo siento. Así que mientras estoy interpretando este nuevo papel, ¿qué pasa?
Myron evitó decir «¿cómo lo sabes?», porque no tenía ningún sentido. Su padre vestía un polo de golf blanco, aunque nunca había jugado al golf. El vello gris del pecho asomaba por el cuello en forma de uve. Su padre desvió la mirada, consciente de que Myron no era un entusiasta del intenso contacto visual.
Myron decidió lanzarse sin más.
—¿Has tenido alguna noticia de Brad?
Si su padre se sorprendió al oír a Myron decir ese nombre —la primera vez en más de quince años— no lo demostró. Bebió un sorbo de su té frío y fingió pensar.
—Recibimos un e-mail, oh, hace un mes.
—¿Dónde estaba?
—En Perú.
—¿Qué hay de Kitty?
—¿Qué pasa con ella?
—¿Estaba con él?
—Supongo. —Ahora su padre se volvió para mirarle—. ¿Por qué?
—Creo que anoche vi a Kitty en Nueva York.
Su padre se echó hacia atrás.
—Supongo que es posible.
—¿No se hubiesen puesto en contacto contigo, si estuvieran aquí?
—Quizás. Puedo enviarle un e-mail y preguntárselo.
—¿Podrías?
—Claro. ¿Quieres decirme de qué va todo esto?
No le dio muchas explicaciones. Le dijo que estaba buscando a Lex Ryder cuando vio a Kitty. Su padre asintió mientras Myron hablaba. Cuando acabó, su padre dijo:
—No tengo noticias suyas con frecuencia. Algunas veces pasan meses. Pero está bien. Me refiero a tu hermano. Creo que ha sido feliz.
—¿Ha sido?
—¿Perdón?
—Has dicho «ha sido feliz». ¿Por qué no has dicho «es feliz»?
—Sus últimos e-mails —explicó papá—. Son, no sé, diferentes. Quizá más secos. Más para informar. Pero claro, no estoy muy unido a él. No me interpretes mal. Le quiero. Le quiero tanto como a ti y a tu hermana. Pero no estamos muy unidos.
Su padre bebió otro sorbo de té frío.
—Lo estabas —dijo Myron.
—No, en realidad no. Por supuesto, cuando él era joven, todos formábamos parte de su vida.
—¿Qué fue lo que cambió?
Su padre sonrió.
—Tú culpaste a Kitty.
Myron no dijo nada.
—¿Crees qué tú y Terese tendréis hijos? —preguntó papá.
El cambio de tema le desconcertó. Myron no sabía muy bien qué responderle.
—Es una pregunta delicada —dijo, con voz pausada. Terese ya no podía tener más hijos. Él todavía no se lo había dicho a sus padres porque, hasta que no la llevase a los médicos adecuados, seguía sin poder aceptarlo. En cualquier caso, no era el mejor momento para sacar el tema—. Ya somos un poco mayores, pero quién sabe.
—Bien, en cualquier caso, deja que te diga algo sobre ser padre, algo que ninguno de esos libros de autoayuda o revistas para padres te dirán. —Papá se volvió para acercarse un poco—. Nosotros, los padres, sobrevaloramos mucho nuestra importancia.
—Estás siendo modesto.
—No es verdad. Sé que tú crees que tu madre y yo somos unos padres fantásticos. Me alegra. De verdad que sí. Quizá para ti lo fuimos, aunque tú has olvidado la parte mala.
—¿Cómo qué?
—Ahora no voy a recordar todos mis errores. En cualquier caso, no es importante. Supongo que fuimos unos buenos padres. La mayoría lo son. La mayoría intenta actuar lo mejor que puede, y si cometen errores, es por intentarlo demasiado. Pero la verdad es que nosotros, los padres, somos, digamos, como mecánicos de coches. Podemos poner a punto el motor y asegurarnos de que todo funcione correctamente. Lo mantenemos en condiciones, miramos el aceite, nos aseguramos de que esté preparado para salir a la carretera. Pero el coche sigue siendo un coche. Cuando llega un coche, ya es un Jaguar, un Toyota o un Prius. No puedes convertir un Toyota en un Jaguar.
Myron hizo una mueca.
—¿Un Toyota en un Jaguar?
—Ya sabes a qué me refiero. Sé que no es una buena comparación, y ahora que lo pienso, no se aguanta porque suena como un juicio, como si el Jaguar fuese mejor que el Toyota o algo así. No lo es. Sólo es diferente, tiene diferentes necesidades. Algunos chicos son tímidos, otros son más abiertos, otros más estudiosos, otros unos gamberros, o lo que sea. En realidad, la manera de criarlos no tiene mucho que ver en el asunto. Claro que podemos inculcarles valores y todo eso, pero por lo general la liamos cuando intentamos cambiar lo que ya está ahí.
—Cuando intentas —añadió Myron— convertir un Toyota en un Jaguar.
—No te hagas el listillo.
No hacía mucho tiempo, antes de ir a Angola y en circunstancias muy diferentes, Terese le había dicho estas mismas cosas. La naturaleza por encima de la crianza, había insistido. Ese argumento le transmitía al mismo tiempo una sensación de consuelo y un escalofrío, pero ahora, sentado con su padre en la galería, Myron no acababa de creérselo.
—Brad no estaba destinado a quedarse en casa o aposentarse —continuó su padre—. Siempre estaba anhelando escapar. Estaba destinado a vagar. Supongo que a ser un nómada, como sus antepasados. Así que tu madre y yo le dejamos marchar. Cuando erais unos adolescentes, ambos erais unos atletas fantásticos. Tú vivías para la competición; Brad no. La detestaba. Eso no lo hace mejor ni peor, sólo diferente. Dios mío, estoy cansado. Ya basta. Supongo que debes de tener una muy buena razón para intentar encontrar a tu hermano después de todos estos años.
—La tengo.
—Bien. Porque a pesar de lo que te he dicho, la separación entre vosotros ha sido uno de los grandes dolores de mi vida. Sería bonito veros reconciliados.
Silencio. Se rompió cuando sonó el móvil de Myron. Miró la pantalla y se sorprendió al ver que la llamada era de Roland Dimonte, el poli de Nueva York que le había ayudado la noche anterior en el Three Downing. Dimonte era un amigo/adversario desde hacía tiempo.
—Necesito contestar esta llamada —dijo Myron.
Su padre le hizo un gesto para que contestara.
—¿Hola?
—¿Bolitar? —ladró Dimonte—. Creía que él ya había dejado de hacer estas mierdas.
—¿Quién?
—Ya sabes quién. ¿Dónde demonios está ese psicópata de Win?
—No lo sé.
—Pues más vale que le encuentres.
—¿Por qué, qué pasa?
—Tenemos aquí un jodido problema, eso es lo que pasa. Encuéntrale.