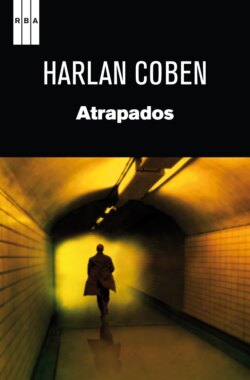Читать книгу Atrapados - Харлан Кобен - Страница 10
4
ОглавлениеMarcia y Ted McWaid llegaron al auditorio del instituto a las seis de la tarde. Haciendo honor a ese viejo tópico según el cual «la vida continúa», pese a la evidencia de que Haley llevaba noventa y tres días desaparecida. Esa noche tenía lugar el estreno de la versión que el Instituto Kasselton había hecho de Los miserables, en la que aparecía su otra hija, Patricia, en los papeles de Observadora 4, Estudiante 6 y el siempre codiciado Prostituta 2. Cuando Ted se enteró de esto, durante la vida que llevaban antes de que Haley desapareciera, no había dejado de hacer chistes al respecto, de lo orgulloso que se mostraba ante sus amigos de que su hija de catorce años se convirtiese en la Prostituta 2. Pero esos tiempos habían quedado muy atrás y su mundo ya no era el mismo.
Hubo susurros en el auditorio cuando entraron. Nadie sabía cómo comportarse ante ellos. Marcia se dio cuenta, pero ya le daba lo mismo.
—Necesito un poco de agua —dijo.
Ted asintió.
—Yo pillo los asientos.
Marcia echó a andar por el pasillo, se detuvo brevemente junto a la fuente y luego siguió adelante. En la siguiente esquina, torció a la izquierda. Al final del pasillo, un celador pasaba la fregona. Llevaba auriculares y movía suavemente la cabeza al ritmo de una canción que solo él podía oír; si reparó en su presencia, nada en su expresión lo reveló. Marcia subió las escaleras hasta la segunda planta. A ese nivel, la luz era más leve. Sus pasos resultaban ruidosos y resonaban en la quietud de un edificio que durante el día estaba lleno de vida y de energía. No hay un lugar más irreal, hueco y vacío que el pasillo de un colegio por la noche. Marcia miró hacia atrás, pero estaba sola. Apretó el paso porque tenía muy claro su destino.
El instituto de Kasselton era grande y contaba con casi dos mil alumnos repartidos en cuatro grados. El edificio tenía cuatro plantas y, como muchos institutos de esas localidades cuya población no deja de crecer, acababa siendo, más que una estructura coherente, un amasijo de añadidos. Las últimas novedades de ese edificio de ladrillo, en tiempos adorable, evidenciaban que los administradores priorizaban la sustancia sobre el estilo. La configuración era un caos y recordaba a una construcción infantil mezcla de bloques de madera, piezas de Lego y ladrillos de plástico.
La noche anterior, en el silencio aterrador del hogar de los McWaid, su estupendo marido, Ted, se había reído a conciencia por primera vez en noventa y tres días. Y qué obscena había sonado esa risa. Ted la interrumpió casi de inmediato, la eliminó de raíz con un sonido brusco que acabó convirtiéndose en un sollozo. Marcia quiso acercársele, hacer algo para consolar a ese hombre atormentado al que tanto quería. Pero, simplemente, fue incapaz.
Sus otros dos hijos, Patricia y Ryan, aparentaban llevar bastante bien la desaparición de su hermana, pero ya se sabe que los críos se adaptan a todo con más facilidad que los adultos. Marcia trató de concentrarse en ellos, dedicándoles toda su dulzura y atención, pero tampoco fue capaz de hacerlo. Cualquiera llegaría a la conclusión de que le resultaba muy doloroso. Y así era, en parte, pero había algo más. Descuidaba a Patricia y a Ryan porque, ahora mismo, lo único que le preocupaba, su único punto de atención, era Haley: traérsela de vuelta a casa. Más adelante ya encontraría la manera de compensar a sus otros hijos.
La propia hermana de Marcia, Merilee, que era la sabelotodo oficial de Great Neck, tuvo el descaro de decirle: «Tienes que concentrarte en tu marido y tus hijos y dejar de refocilarte en la desgracia», y cuando pronunció esa palabra, ¡«refocilarte»!, a punto estuvo de darle un puñetazo en la cara y decirle que se preocupara de su puta familia, pues su hijo Greg tomaba drogas y su marido, Hal, seguro que tenía un lío con alguien, así que más le valía callarse la puta boca. Patricia y Ryan saldrían de esta, Merilee, ¿y sabes qué? Su mejor manera de estar bien no se basaría en tener una madre que revisara los bolsillos del uniforme de lacrosse de Ryan o que se cerciorase de que el disfraz de Patricia fuese del tono gris más adecuado. No, lo que les ayudaría a tirar adelante, lo único, sería recuperar a su hermana mayor. Cuando eso sucediera, y solo entonces, los demás tendrían una oportunidad de sobrevivir.
Pero la triste verdad era que Marcia no se pasaba el día buscando a Haley. Lo intentaba, pero un horrible agotamiento se iba adueñando de ella. Por las mañanas deseaba quedarse en la cama. Las piernas le pesaban. Incluso ahora, esta extraña peregrinación pasillo abajo le resultaba dificultosa.
Noventa y tres días.
Marcia ya empezaba a atisbar la taquilla de Haley. Unos días después de su desaparición, algunos amigos suyos se lanzaron a decorar la metálica parte frontal como si se tratase de uno de esos altares de cuneta que se ven cuando alguien muere en un accidente de carretera. Había fotos y flores marchitas, cruces y notas. «¡Vuelve a casa, Haley», «¡Te echamos de menos!», «Te esperaremos», «¡Te queremos!».
Marcia se quedó mirando la taquilla. Extendió la mano y tocó el candado, pensando en todas las veces que Haley habría hecho lo mismo para sacar los libros, meter la mochila y colgar el chaquetón mientras hablaba con alguna amiga, ya fuese del lacrosse o de algún chico que le gustara.
Se oyó un ruido en el pasillo. Marcia se dio la vuelta y vio que la puerta del despacho del director estaba abierta. Pete Zecher, el responsable del instituto, salía con unos padres, o eso supuso ella, pues no conocía a ninguno de los dos. Nadie decía nada. Pete Zecher extendió la mano, pero nadie se la estrechó. Ambos dieron media vuelta y se alejaron rápidamente hacia las escaleras. Pete Zecher les vio desaparecer, meneó la cabeza y se volvió hacia la taquilla. Entonces la vio.
—¿Marcia?
—Hola, Pete.
Pete Zecher era un buen director, siempre accesible y dispuesto a saltarse las reglas o a cabrear a un profesor si eso era lo mejor para el alumno. Pete había crecido aquí, en Kasselton, había estudiado en ese mismo instituto, y su sueño de toda la vida se había hecho realidad cuando le nombraron director. Se acercó a Marcia.
—¿Molesto?
—En absoluto —Marcia improvisó una sonrisa forzada—. Solo quería alejarme un rato de las miradas.
—He visto el ensayo —dijo Pete—. Patricia está estupenda.
—Me alegra oírlo.
Pete asintió. Ambos contemplaban la taquilla. Marcia vio una calcomanía con las palabras «Kasselton Lacrosse» y dos palos cruzados. Llevaba una igual en el parabrisas de atrás.
—¿Qué pasaba con esos padres? —preguntó.
Pete esbozó una sonrisita.
—Es confidencial.
—Ah.
—Pero te lo podría contar de manera hipotética.
Marcia se quedó a la espera.
—Cuando ibas al instituto, ¿llegaste a beber alcohol? —le preguntó Pete.
—Yo era muy buena chica —dijo Marcia, y a punto estuvo de añadir: «como Haley»—, pero la verdad es que pillábamos alguna que otra cerveza.
—¿Cómo las conseguíais?
—¿Las cervezas? Mi vecina tenía un tío que tenía una licorería. ¿Y tú?
—Yo tenía un amigo llamado Michael Wind que parecía mayor —repuso Pete—. Ya sabes, de los que ya se afeitan en sexto grado. Era él quién compraba la priva. Ahora ya no funcionaría. Le piden el carné a todo el mundo.
—¿Y todo esto qué tiene que ver con la pareja hipotética?
—La gente cree que ahora los chavales beben con carnés falsos. No diré que no existan, pero en el tiempo que llevo aquí solo he confiscado tres o cuatro. Pero hoy día la bebida es un problema más grave que nunca.
—¿Y cómo la consiguen los chicos?
Pete miró hacia donde estaba la pareja.
—De los padres.
—¿Se la roban del mueble bar?
—¡Ojalá! La pareja con la que estaba hablando, hipotéticamente, eran los Milner. Buena gente. Él vende seguros en la ciudad. Ella regenta una boutique en Glen Rock. Tienen cuatro hijos, dos de ellos en el instituto. El mayor juega en el equipo de béisbol.
—¿Y?
—Pues que la noche del viernes, esos dos progenitores tan majos y entregados compraron un barril de cerveza y le dieron una fiesta al equipo de béisbol en el sótano de su casa. Dos de los chicos se emborracharon de tal manera que acabaron vomitando. Y otro se coció tanto que casi hubo que hacerle un lavado de estómago.
—Espera. ¿Dices que los padres compraron el barril?
Pete asintió.
—¿Y de eso iba la reunión?
—Sí.
—¿Y qué dijeron en su defensa?
—Lo de costumbre: mira, tú, si los chavales van a acabar bebiendo de todos modos, más vale que lo hagan en un entorno seguro. Los Milner no quieren que los chicos se vayan a Nueva York o a algún otro sitio peligroso, donde igual les da después por conducir o lo que sea. Así pues, almacenan a todo el equipo en el sótano, donde es difícil que se metan en algún lío.
—No deja de tener su lógica.
—¿Tú lo harías? —le preguntó Pete.
Marcia se lo pensó unos instantes.
—No. Pero el año pasado nos llevamos a Haley y a una amiga suya a la Toscana. Y las dejamos beber vino en unos viñedos. ¿Hicimos mal?
—En Italia es legal.
—Ese no es un gran argumento, Pete.
—O sea, ¿no crees que esos padres se equivocaron?
—Creo que por completo —repuso Marcia—. Y su excusa también canta un poco. ¿Comprarles la bebida a los chicos? Eso va más allá de preocuparse por su seguridad. Más bien consiste en ir de enrollados, de padres guay. De querer ser amigo de tu hijo en vez de hacer de padre.
—Estoy de acuerdo.
—Pero… —dijo Marcia volviendo a mirar la taquilla—. ¿Quién soy yo para dar consejos paternales?
Silencio.
—¿Pete?
—¿Sí?
—¿De qué va el cotilleo?
—No sé muy bien a qué te refieres.
—Lo sabes perfectamente. Cuando habláis del asunto, los profesores, los estudiantes, quién sea, ¿creéis que Haley fue secuestrada o que se dio a la fuga?
Más silencio. Marcia se daba cuenta de que Pete estaba pensando.
—Sin eufemismos, Pete. Y haz el favor de no seguirme la corriente.
—No pienso hacerlo.
—¿Y bien?
—No es más que una intuición.
—Adelante.
Ahora había carteles en los pasillos. No faltaba mucho para la fiesta de fin de curso. Ni para la de graduación. Los ojos de Pete Zecher se posaron sobre la taquilla de Haley. Marcia le siguió la mirada y vio una fotografía que la obligó a prestarle atención. Estaba toda su familia menos ella —Ted, Haley, Patricia y Ryan—, de pie junto a Mickey Mouse en Disneylandia.
Marcia había tomado la foto con el iPhone de Haley, que iba metido en un estuche de color rosa con una calcomanía de una flor púrpura. Esas vacaciones habían tenido lugar tres semanas antes de que Haley se esfumara. La policía había estudiado superficialmente ese viaje, preguntándose si la cría podría haber conocido a alguien que la hubiese seguido hasta su hogar, pero esa pista no había llevado a ningún sitio. Marcia recordaba lo feliz que había sido Haley allí, sin presiones de ningún tipo, pues en aquel lugar todo el mundo se convertía en un crío feliz durante unos días. La foto había surgido de manera espontánea. La cola para saludar a Mickey solía durar una media hora, y los niños más pequeños se ponían en fila con sus libros de «autógrafos» para que el famoso ratón se los firmara, pero Haley se percató de que en el Centro Epcot había un Mickey en concreto ante el que nadie hacía cola. Se le dibujó una gran sonrisa en la cara, agarró a sus hermanos y dijo: «¡Venga! ¡Vamos a hacernos una foto rápida!». Marcia insistió en sacarla ella, y ahora recordaba el ataque de emoción que experimentó mientras toda su familia, todo su mundo, se congregaba en torno a Mickey en perfecta armonía. Observó la foto, recordó ese momento tan pequeño y tan perfecto y se quedó mirando esa sonrisa de Haley que le partía el corazón.
—Crees conocer a un crío —dijo Pete Zecher—, pero todos tienen secretos.
—¿Incluso Haley?
Pete abrió los brazos en señal de estupor.
—Mira esa hilera de taquillas. Ya sé que te parecerá una perogrullada, pero cada una de ellas pertenece a un chaval con sueños y esperanzas que atraviesa una época dura y chiflada. La adolescencia es una guerra y está llena de presiones, tanto reales como imaginarias. Presiones sociales, académicas, deportivas… Y mientras tanto, tú vas cambiando y se te disparan las hormonas. Todas esas taquillas, todos esos seres atormentados que se sienten atrapados en este lugar siete horas al día… Estudié ciencias y cada vez que estoy aquí, pienso en esas partículas de laboratorio sometidas a un calor intensivo. Y en cómo necesitan huir.
—O sea —le dijo Marcia—, ¿crees que Haley se escapó?
Pete Zecher mantuvo la vista clavada en la fotografía de Disneylandia. También él parecía centrado en esa sonrisa que rompía el corazón. Cuando apartó la mirada de ella, vio lágrimas en los ojos de su interlocutora.
—No, Marcia, no creo que se escapara. Creo que le pasó algo. Algo malo.