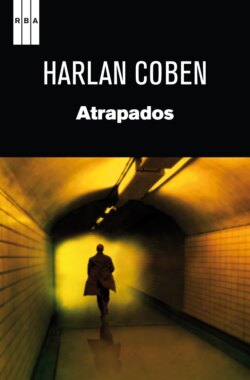Читать книгу Atrapados - Харлан Кобен - Страница 5
PRÓLOGO
ОглавлениеSabía que abrir esa puerta roja destruiría mi vida.
Sí, suena melodramático y tremendista, cosas que intento evitar, y la verdad es que no había nada especialmente amenazante en esa puerta roja. De hecho, la puerta en cuestión era de lo más normal, de madera y con una estructura de cuatro paneles, como las que encuentras en tres de cada cuatro casas de las afueras, con la pintura gastada, un picaporte a la altura del pecho, que nadie ha utilizado jamás, y una cerradura metálica.
Pero mientras caminaba hacia ella, bajo la escasa luz de una farola distante que apenas me iluminaba el trayecto, el oscuro sendero parecía dispuesto a tragárseme entero, y no se me quitaba de encima una sensación de desgracia inminente. Cada paso que daba me costaba un gran esfuerzo, como si no recorriera una acera agrietada, sino un cemento aún fresco. Mi cuerpo exhibía los síntomas clásicos de una amenaza latente. ¿Se me helaba el espinazo? Pues sí. ¿Se me estaban erizando los vellos? También. ¿Picores en la base del cuello? Ahí estaban. ¿Cosquilleo en el cráneo? Por supuesto.
La casa estaba totalmente a oscuras, sin una sola luz. Chynna ya me había prevenido. Pero ese domicilio se me antojaba demasiado mono, a la par que excesivamente anónimo. Por algún motivo, eso me molestaba. Y además, la casa estaba aislada al final de un callejón sin salida, agazapada en la oscuridad como si así mantuviese a distancia a los intrusos.
No me gustaba.
No me gustaba lo más mínimo, pero eso es a lo que me dedico. Cuando Chynna me llamó, yo había acabado de entrenar al equipo de baloncesto de cuarto grado de Newark. Mi equipo, compuesto por chavales que, al igual que yo, procedían de familias de acogida (nos llamamos los Sin-Pas, diminutivo de sin padres, pues se nos da muy bien el sarcasmo), se las había apañado para cargarse su ventaja de seis puntos a dos minutos del final. En la cancha, como en la vida, los Sin-Pas no resisten muy bien la presión.
Chynna llamó mientras yo reunía a mis jóvenes saltarines para soltarles el rollo habitual tras el partido, que solía consistir en aportaciones tan trascendentales para sus vidas como: «Os lo habéis currado», «La próxima vez nos los cargamos» o «No olvidéis que tenéis un partido el jueves»; y acabando siempre con el grito de «¡A arrasar!», algo que no solemos conseguir jamás.
—¿Dan?
—¿Quién eres?
—Soy Chynna. Ven, por favor.
Le temblaba la voz, así que me despedí del equipo y subí al coche. Y ahora estaba aquí. Ni siquiera había tenido tiempo de ducharme, y el olor a gimnasio se mezclaba con el sudor del miedo. Bajé el ritmo. ¿Qué me estaba pasando?
Para empezar, debería haberme duchado. No sirvo para nada sin una buena ducha. Nunca lo he logrado. Pero Chynna se había mostrado muy insistente. Me había suplicado que estuviera allí antes de que nadie llegara a la casa. Por consiguiente, ahí estaba yo, con la camiseta gris empapada en sudor y enganchada al pecho, dirigiéndome hacia esa puerta.
Como muchos de los jóvenes con los que trabajo, Chynna tenía serios problemas, y puede que fuera eso lo que había disparado las alarmas. No me había gustado la voz que tenía al teléfono, pero tampoco me había contagiado el menor interés por todo el asunto. Respiré hondo y eché un vistazo atrás. En la distancia, podía discernir algunas señales de vida en esa noche de las afueras —luces domésticas, el fulgor de un televisor o de una pantalla de ordenador o la puerta abierta de un garaje—, pero en ese callejón sin salida no había nada, ni un sonido, ni un movimiento, solo algún susurro en la oscuridad.
Me vibró el móvil y me pegó un susto de muerte. Supuse que sería Chynna, pero no, se trataba de Jenna, mi exmujer. Le di al botón de responder y dije:
—Hola.
—¿Puedo pedirte un favor? —preguntó ella.
—Ahora ando algo ocupado.
—Solo necesito que me hagas de canguro mañana por la noche. Puedes traerte a Shelly, si quieres.
—Verás, Shelly y yo no estamos en nuestro mejor momento —le dije.
—¿Otra vez? Pero si es estupenda para ti.
—No llevo muy bien eso de conservar a las mujeres estupendas.
—A mí me lo vas a decir…
Jenna, mi adorable ex, se volvió a casar hace ocho años. Su nuevo marido es un reputado cirujano que se llama Noel Wheeler. Noel trabaja para mí como voluntario en el centro de adolescentes. Me cae bien y yo le caigo bien a él. Tiene una hija de un matrimonio anterior y, a medias con Jenna, una niña de seis años llamada Kari. Yo soy el padrino de Kari, y las dos chicas me llaman tío Dan. Soy el canguro habitual de la familia.
Ya sé que todo esto parece de lo más civilizado, y supongo que así es. Pero en mi caso podría tratarse únicamente de una cuestión de necesidad. No dispongo de nadie más —ni padres ni hermanos—, así que lo más parecido que tengo a una familia es mi exmujer. Los chavales con los que trabajo, a los que intento reivindicar, ayudar y defender, son mi vida, pero la verdad es que no estoy muy convencido de estar haciendo las cosas especialmente bien.
—Tierra llamando a Dan… —dijo Jenna.
—Ahí estaré —le dije.
—A las seis y media. Eres el mejor.
Jenna me envió un beso por teléfono y colgó. Me quedé un instante mirando el móvil y recordé el día de nuestra boda. Cometí un error casándome. Para mí, siempre es un error acercarme demasiado a la gente, pero no puedo evitarlo. Necesito poco para explayarme filosofando sobre que es mejor haber amado y perdido que no haber amado jamás. Aunque, en realidad, no creo que eso se ajuste a mí. Me temo que forma parte del ADN humano lo de repetir los mismos errores, incluso cuando deberíamos verlos venir. Así pues, aquí estoy yo, el pobre huérfano que consiguió llegar a lo más alto de su clase en una escuela pija, pero que nunca acabó de descubrir quién era. Suena cursi, pero yo quiero tener a alguien en mi vida. Lamentablemente, no parece ser ese mi destino. Soy un solitario que no desea serlo.
«Somos la basura de la evolución, Dan…».
Eso decía mi «padre» adoptivo favorito. Era un profesor universitario al que le encantaban los debates filosóficos.
«Piénsalo, Dan. A lo largo de la humanidad, ¿qué han hecho los más fuertes y los más listos? Ir a la guerra. Así fueron las cosas hasta el siglo pasado. Antes de eso, enviábamos a nuestros mejores representantes a pelear en el frente. Así pues, ¿quién se quedaba en casa y se reproducía mientras lo mejor de nuestra juventud moría en lejanos campos de batalla? Los cojos, los enfermos, los débiles, los corruptos, los cobardes… En definitiva, lo peor de cada casa. Y de ahí venimos genéticamente nosotros, Dan, tras milenios sacrificando a los que valen para mantener vivos a los inútiles. Por eso, todos somos basura, puros zurullos procedentes de siglos de malas gestaciones».
Pasé de la aldaba y golpeé suavemente la puerta con los nudillos. Cedió y se abrió una rendija. No me había dado cuenta de que estaba abierta.
Eso tampoco me gustó. Ahí había muchas cosas que no me gustaban.
De pequeño vi un montón de películas de terror, cosa extraña, pues la verdad es que las odiaba. Odiaba que me tirasen cosas encima. Y no podía soportar tanta sangre. Pero seguía viendo esas películas y se me hacía la boca agua ante la actitud previsiblemente imbécil de sus heroínas, y ahora volvía a ver mentalmente esas secuencias, aquellas en las que la susodicha heroína imbécil llama a una puerta, la puerta se abre y tú le gritas: «¡Corre, tía buena en bragas!», pero ella no se mueve, y tú no lo entiendes, y al cabo de dos minutos aparece el asesino y se la carga.
Debería largarme ahora mismo.
De hecho, estaba a punto de hacerlo, pero entonces recordé la llamada de Chynna, las palabras que había pronunciado, su voz temblorosa. Suspiré, me acerqué a la rendija y eché un vistazo al recibidor.
Oscuridad.
Bueno, basta ya de tonterías.
—¿Chynna?
Escuché el eco de mi voz. Yo esperaba un silencio absoluto. Eso sería lo siguiente, ¿no? Ninguna respuesta. Abrí la puerta un poco más, di un pasito hacia adelante…
—¿Dan? Estoy en la parte de atrás. Ven.
Era una voz apagada y distante. Eso tampoco me gustaba nada, pero ya no había manera de echarse atrás. Echarme atrás ya me había salido muy caro a lo largo de mi vida. Me deshice de las dudas. Sabía lo que me tocaba hacer ahora.
Abrí la puerta, entré y la cerré a mis espaldas.
En mi situación, otros se habrían traído una pistola o algún tipo de arma. A mí también se me había ocurrido, pero es algo que no va conmigo. Y ahora ya no era el momento de preocuparse por ello. No había nadie en casa. Eso me había dicho Chynna. Y si había alguien, pues ya me enfrentaría a esa evidencia en su momento.
—¿Chynna?
—Ve al salón, estaré ahí en un segundo.
La voz sonaba… extraña. Vi una luz al final del pasillo y me dirigí hacia ella. Oí un ruido. Me detuve y me puse a escuchar. Parecía agua corriente. Puede que una ducha.
—¿Chynna?
—Me estoy cambiando. Enseguida salgo.
Me colé en un salón en penumbra. Vi uno de esos interruptores que controlan la intensidad de la luz y pensé en darle hacia arriba, pero al final opté por dejarlo como estaba. Mis ojos se ajustaban rápidamente. La habitación tenía unas paredes de madera cutre que parecía tener más relación con el plástico que con ningún tipo de árbol. Había dos retratos de sendos payasos tristes con enormes flores en la solapa, de esos que se encuentran en tiendas donde rige el peor gusto posible. En el mueble bar había una enorme botella de vodka, abierta y de marca desconocida. Me pareció oír susurrar a alguien.
—¿Chynna? —dije en voz alta.
No hubo respuesta. Me quedé a la espera de más susurros. Nada. Eché a andar hacia la parte de atrás, hacia donde había oído el ruido de la ducha.
—Enseguida salgo —le oí decir a la voz.
Seguí adelante y me dio un escalofrío, pues cada vez estaba más cerca de esa voz. Podía oírla mejor. Y había en ella algo que se me antojó de lo más extraño: no se parecía en nada a la de Chynna. Me asaltaron tres sensaciones. Una, pánico. No era Chynna. Lárgate ahora mismo. Dos, curiosidad. Si no era Chynna, ¿quién coño era y qué estaba pasando? Tres, más pánico. La que me llamó por teléfono había sido Chynna, así pues… ¿qué le había pasado?
Ahora no podía salir pitando.
Di un paso más y fue entonces cuando todo ocurrió. Me dio un foco en toda la cara y me cegó. Trastabillé hacia atrás mientras me cubría el rostro con la mano.
—¿Dan Mercer?
Parpadeé. Voz femenina. Profesional. Tono grave. Y me resultaba extrañamente familiar.
—¿Quién está ahí?
De repente, había más gente en la habitación. Un tipo con una cámara. Otro con lo que parecía un micrófono de percha. Y la mujer de la voz familiar, una hembra impresionante vestida de ejecutiva y con el pelo castaño.
—Wendy Tynes, NTC News. ¿Qué haces aquí, Dan?
Abrí la boca, pero no me salía nada. Reconocí a esa mujer de un programa de televisión.
—¿Por qué has estado chateando de manera sexual con una niña de trece años, Dan? Tenemos tus comunicaciones con ella.
Era la que tendía trampas a los pedófilos y los grababa para que se enterara todo el mundo.
—¿Has venido para tener sexo con una niña de trece años?
Y entonces vi lo que estaba pasando allí y se me congelaron los huesos. Apareció más gente en la habitación. Productores, tal vez. Otro tío con una cámara. Dos polis. Las cámaras se acercaron. La luz se hizo más brillante. El sudor empezó a recorrerme la frente. Me puse a tartamudear, me lancé a negarlo todo.
Pero no había nada que hacer. Emitieron el programa dos días después. Lo vio todo el mundo. Y la vida de Dan Mercer, como ya había previsto yo cuando me acercaba a esa puerta, se fue a la ruina.
Cuando Marcia McWaid vio por primera vez la cama vacía de su hija no se sintió atacada por el pánico. Eso vendría después. Se había despertado a las seis de la mañana, demasiado pronto para un sábado, pero se sentía maravillosamente. Ted, su marido desde hacía veinte años, dormía apaciblemente a su lado. Boca abajo y con un brazo en torno a su cintura. A Ted le gustaba dormir con camiseta y sin calzoncillos. Desnudo de cintura para abajo. «Hay que dejar que se aireen mis amiguitos», solía decir con una mueca irónica. Y Marcia, imitando la costumbre adolescente de sus hijas, le respondía: «D-I» (Demasiada Información).
Marcia se deshizo de su abrazo y echó a andar hacia la cocina. Se preparó una taza de café con la nueva máquina Keurig. A Ted le encantaban esos chismes —los críos y sus juguetes—, pero tenía que reconocer que este era de cierta utilidad. Cogías la cápsula, la metías en la máquina y, zas, ya tenías un café. Marcia pasaba de las pantallas de vídeo, de los sistemas táctiles y de la conectividad sin cables, pero ese trasto le encantaba.
Habían acabado recientemente una ampliación doméstica: un dormitorio más, otro baño y una tronera de vidrio para la cocina. Ahora entraba el sol desde primera hora de la mañana, convirtiendo ese rincón de la casa en el favorito de Marcia. Se hizo con el café y el periódico y se sentó junto a la ventana, sobre sus propios pies.
Un leve atisbo del paraíso.
Se dedicó a leer el periódico y a disfrutar de su café. Poco después, debería revisar el horario. Ryan, que cursaba tercer grado, tenía un partido de baloncesto a las ocho en punto. Ted era el entrenador. Su equipo llevaba dos temporadas seguidas sin ganar nada.
—¿Por qué nunca ganan tus equipos? —le había preguntado Marcia.
—Porque selecciono a los chavales siguiendo un criterio muy estricto.
—¿Consistente?
—En lo simpático que sea el padre y lo buena que esté la madre.
Le había dado una colleja amistosa, pues cualquier preocupación que pudiera haberle suscitado ese comentario se desvaneció al ver a las madres que rondaban por allí y darse cuenta de que el hombre bromeaba. La verdad es que Ted era un gran entrenador, no en términos estratégicos, sino a la hora de tratar a los muchachos. Todos le querían y disfrutaban de su falta de competitividad, pues hasta los jugadores más carentes de talento, los que solían desanimarse a la largo de la temporada y acabar abandonando, aparecían cada semana. Ted consiguió incluso darle la vuelta a su favor a una conocida canción de Bon Jovi: «Conviertes la derrota en algo digno». Los chavales se reían y celebraban cada enceste: así es como deben ser las cosas cuando estás en tercer grado.
Su hija de catorce años, Patricia, tenía un ensayo para la función teatral, una versión resumida del musical Los miserables. Interpretaba varios papeles pequeños que le daban bastante trabajo. Y la hija mayor, Haley, la que iba al instituto, hacía unas «prácticas de capitana» para el equipo femenino de lacrosse. Dichas prácticas no tenían ningún tono oficial. Solo eran una manera de asomarse a la realidad del juego siguiendo las reglas marcadas por el instituto. No había entrenador, y la cosa era más bien una reunión juvenil para pasar el rato.
Como muchos padres de las afueras, Marcia mantenía con el deporte una relación de amor-odio. Sabía lo irrelevantes que eran a la larga las actividades deportivas, pero no podía evitar involucrarse en ellas.
Media hora de paz al inicio de la jornada. Eso era todo lo que necesitaba. Se terminó la primera taza de café, se hizo una segunda y pilló la sección de «Estilos de Vida» del diario. La casa seguía en silencio. Subió las escaleras para supervisar la situación. Ryan dormía de lado, con el rostro convenientemente enfocado hacia la puerta para que su madre pudiese reparar en cómo se parecía a su padre. El cuarto siguiente era el de Patricia, que también seguía durmiendo.
—¿Cariño?
Patricia se movió e hizo un ruidito. En su habitación, como en la de Ryan, daba la impresión de que alguien había colocado estratégicamente unos cartuchos de dinamita en los cajones, haciendo saltar su contenido por los aires. Había ropa tirada en el suelo, ropa a medio colocar en su sitio y algunas prendas colgando del armario cual caídos en una barricada de la Revolución Francesa.
—¿Patricia? Tienes ensayo en una hora.
—Ya voy —gruñó la chica con una voz que indicaba exactamente lo contrario.
Marcia se preguntaba a qué hora habría vuelto su hija a casa. Haley no estaba sometida a ningún tipo de toque de queda porque nunca había sido necesario imponérselo. Era mayor y responsable y nunca se aprovechaba de la situación. Marcia, cansada, se había ido a dormir a las diez. Ted, aunque estaba tan «cachondo» como de costumbre, no tardó mucho en seguirla. Estaba a punto de seguir adelante y pasar del asunto cuando algo, no supo exactamente qué, la empujó a poner una lavadora. Se encaminó hacia el baño de Haley. Sus hermanos menores, Ryan y Patricia, creían que «cesta» era un eufemismo de «suelo», o de «cualquier sitio menos la cesta», pero Haley, claro está, depositaba cada noche religiosamente en la cesta la ropa que había llevado ese día. Fue entonces cuando Marcia empezó a sentir un peso en el estómago.
La cesta estaba vacía.
El peso del estómago se incrementó cuando revisó el cepillo de dientes de su hija, y luego el lavabo y la ducha.
Todo estaba seco.
El peso seguía en aumento cuando Marcia le gritó a Ted, tratando de que no se le notara el pánico en la voz. Y así siguió cuando ambos se fueron en coche a las prácticas de capitana y se enteraron de que Haley no había aparecido. Continuó creciendo cuando llamó a las amigas de Haley, mientras Ted envió un mail generalizado y nadie supo decirle dónde estaba su hija. El peso siguió creciendo cuando llamaron a la policía local y esta, pese a las protestas de Marcia y Ted, sostuvo que Haley se había ido de casa y no era más que una cría dispuesta a quemar un poco de energía. Cuarenta y ocho horas después, cuando entró en liza el FBI, el peso del estómago era casi insoportable. Lo fue del todo al cabo de una semana, cuando seguía sin haber ninguna noticia de Haley.
Era como si se la hubiese tragado la tierra.
Pasó un mes. Nada. Pasaron dos. Sin novedad al respecto. Y entonces, finalmente, durante el tercer mes, hubo noticias… Y la piedra que le había crecido a Marcia en el pecho, la que no le dejaba respirar ni dormir por las noches, dejó de crecer.