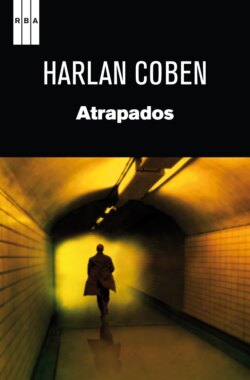Читать книгу Atrapados - Харлан Кобен - Страница 13
7
ОглавлениеPara cuando Wendy dio media vuelta y regresó al parque de caravanas, ya habían llegado tres coches policiales del condado de Sussex y había un agente estableciendo un perímetro.
—¿Es usted la señora que llamó? —preguntó este.
—Sí.
—¿Se encuentra bien?
—Estupendamente.
—¿Necesita algún tipo de asistencia médica?
—No, estoy bien.
—¿Dijo por teléfono que el asaltante iba armado?
—Así es.
—¿Iba solo?
—Sí.
—Haga el favor de acompañarme.
La guió hasta un vehículo policial y le abrió la puerta de atrás. Wendy se mostró dubitativa.
—Es por su seguridad, señora. No está usted detenida ni nada por el estilo.
Entró en el vehículo. El agente cerró la puerta y ocupó el asiento del conductor. No puso el coche en marcha y siguió atosigándola con sus preguntas. De vez en cuando, levantaba la mano para que Wendy se callara y comunicaba por radio algunas cosas que le había dicho, suponía que a otro agente. Ella le contó todo lo que sabía, y que sospechaba que el asaltante era Ed Grayson.
Pasó más de media hora hasta que otro agente se acercó al vehículo. Era enorme, afroamericano, y pesaría sus buenos ciento veinte kilos. Llevaba una camisa hawaiana por fuera de los pantalones con la que Wendy podría haberse hecho un vestido largo. Abrió la portezuela trasera.
—Señora Tynes, soy el sheriff Mickey Walker, del Departamento de Policía del condado de Sussex. ¿Le importaría salir del vehículo?
—¿Lo han atrapado?
Walker no abrió la boca. Echó a andar hacia la entrada del parque de caravanas. Wendy corrió tras él. Vio a otro agente que interrogaba a un tío en calzoncillos y camiseta imperio.
—¿Sheriff Walker?
El hombre siguió a su ritmo.
—¿Decía usted que el hombre del pasamontañas se llamaba Ed Grayson?
—Sí.
—¿Y que llegó después de usted?
—Sí.
—¿Sabe qué tipo de coche llevaba?
Lo pensó un momento.
—No llegué a verlo.
Walker asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Llegaron a la caravana. Walker empujó la pantalla y se agachó para poder entrar. Wendy le siguió. Ya había dos agentes uniformados ahí dentro. Wendy buscó el lugar donde Dan había caído.
Nada.
Se dirigió a Walker.
—¿Ya se han llevado el cuerpo?
Pero ya sabía lo que iba a oír. Mientras venía hacia aquí, no se había cruzado ni con ambulancias, ni con furgonetas de la escena del crimen ni con coches fúnebres.
—No había cuerpo —dijo Walker.
—No lo entiendo.
—Ni Ed Grayson ni nadie. La caravana está exactamente igual que cuando entramos.
Wendy señaló el rincón más alejado.
—Estaba tirado allí. Dan Mercer. No me lo estoy inventando.
Se quedó mirando hacia donde estaba el cuerpo, pensando: «Oh, no, no es posible». Recordó esa secuencia televisiva tantas veces vista, la del muerto que ha desaparecido y la mujer que suplica: «¡Tienen ustedes que creerme!», pero nadie lo hace. Los ojos de Wendy regresaron al poli grandullón para ver cómo reaccionaba. Esperaba una muestra de escepticismo, pero Walker la sorprendió.
—Ya sé que no se lo está inventando —dijo.
Ella se había preparado para una larga discusión, pero ya no hacía falta, así que se quedó a la espera de nuevos acontecimientos.
—Respire hondo —le dijo Walker—. ¿Huele algo?
Así era.
—¿Pólvora?
—Exactamente. Y yo diría que muy reciente. Y aún hay más: un agujero de bala en esa pared de ahí. Lo hemos revisado todo. Encontramos el casquillo en el exterior. Parece de un treinta y ocho, pero ya lo sabremos con seguridad más adelante. Ahora quiero que le eche un buen vistazo a la habitación y me diga si ve algo distinto a cuando huyó. —Hizo una pausa y unos gestos extraños—. Dejando aparte que no hay muerto, claro está.
Wendy se dio cuenta enseguida.
—Ha desaparecido la alfombra.
Walker asintió de nuevo, como si ya lo hubiera visto venir.
—¿Qué tipo de alfombra era?
—De color naranja. Es donde cayó Mercer cuando le dispararon.
—¿Y esa alfombra estaba en el rincón? ¿Donde me ha señalado antes?
—Sí.
—Déjeme que le enseñe algo.
Walker ocupaba mucho espacio en esa caravana tan pequeña. La atravesaron y el policía apuntó a la pared con un dedo muy rollizo. Wendy podía ver el agujero de bala, limpio y pequeño. Walker resopló mientras se inclinaba sobre el lugar que había ocupado el cuerpo.
—¿Ve usted esto?
Pequeños ricitos de color naranja, con aspecto de ganchitos al queso, perlaban el suelo. Eso era estupendo —pues probaba que había dicho la verdad—, pero no era lo que Walker pretendía enseñarle. Wendy siguió la dirección de su dedazo.
Sangre. No mucha. Desde luego, no toda la que habría manado cuando le dispararon a Dan Mercer. Pero sí la suficiente. Había más restos anaranjados atrapados en el líquido pringoso.
—La sangre ha debido atravesar la alfombra —dijo Wendy.
Y Walker asintió.
—Tenemos ahí fuera a un testigo que vio a un hombre metiendo una alfombra enrollada en el maletero del coche, un Acura MDX negro, con matrícula de Nueva Jersey. Ya hemos llamado a los de movilidad para preguntarles por Edward Grayson, de Fair Lawn, Nueva Jersey. Resulta que tiene un Acura MDX negro.
Sonó el tema principal. Unos acordes muy dramáticos. Ba-da-dum… Luciendo una toga negra, Hester Crimstein abrió la puerta y echó a andar como una leona hacia la butaca del juez. Se imponía un crescendo en el redoble a medida que se acercaba. La famosa voz en off que se oía en todos los tráileres cinematográficos antes de que su propietario pasara a mejor vida declamó: «Todos en pie, preside la sala la juez Hester Crimstein».
Crédito principal: «En la corte de Crimstein».
Hester ocupó su asiento.
—He alcanzado un veredicto.
El coro femenino, ese que siempre te informa de en qué emisora estás, «Uno, cero, dos, punto siete… Nueva Yooooork», cantaba: «¡Es la hora del veredicto!».
Hester intentaba no suspirar. Llevaba ya tres meses grabando su nuevo programa de televisión, tras abandonar los confines de la televisión por cable de Los crímenes de Crimstein, ese espacio que abordaba «casos reales»… Esos casos reales eran meros eufemismos para referirse a meteduras de pata de los famosos, adolescentes blancas desaparecidas y políticos adúlteros.
Su «alguacil» se llamaba Waco. Era un humorista jubilado. De verdad. Eso era un plató, no un juzgado, aunque se le pareciese mucho. Y aunque no se trataba exactamente de un juicio, Hester sí que presidía una especie de procedimiento legal. Las dos partes firmaban un contrato de arbitrio. Los productores pagaban el acuerdo, y tanto el acusador como el acusado cobraban cien dólares diarios. Nadie se quedaba sin su parte.
Los programas de tele-realidad tienen una mala fama muy merecida, pero aquello que demuestran con mayor habilidad, en especial los que implican juicios y juzgados, es que el mundo sigue siendo propiedad de los hombres. Veamos al acusado, Reginald Pepe. Por favor. Big Reg, como le gusta que le llamen, le había pedido prestados dos de los grandes, al parecer, a la querellante, Miley Badonis, cuando esta era su novia. Big Reg aseguraba que se trataba de un regalo, y le decía a la corte: «Si a las tías les da por hacerme regalitos, ¿qué quieren que les diga?». Big Reg tenía cincuenta años, pesaba sus buenos cien kilos y llevaba una camiseta de rejilla por cuyos agujeros se le colaban los pelos del pecho. No llevaba sujetador, pero debería. El cabello, gracias a un uso generoso de algún gel, lo tenía de punta, lo cual le daba el aspecto de un villano de dibujos animados japoneses, y lucía en torno al cuello varias cadenas de oro, docenas de ellas. El ancho rostro de Big Reg, acentuado por la triste realidad de que ahora el programa de Hester se grababa en alta definición, contenía los cráteres suficientes como para plantarle en la mejilla derecha un vehículo lunar.
Miley Badonis, la querellante, era un par de décadas más joven, por lo menos, y aunque nadie se la recomendaría a la agencia de modelos Elite nada más verla, lo cierto es que estaba de bastante buen ver. Pero se había mostrado tan ansiosa de hacerse con un hombre, con cualquier hombre, que le dio dinero a Big Reg sin dudarlo.
Big Reg acarreaba dos divorcios a la espalda, estaba separado de su tercera mujer y hoy le acompañaban otras dos. Ambas lucían tops que dejaban el ombligo al aire y ninguna tenía el cuerpo adecuado para ello. Las prendas les apretaban de tal manera que empujaban la carne para abajo y les colgaban las chichas que daba gusto verlas.
—Usted. —Hester señaló a la rolliza de la derecha.
—¿Yo?
Pese a responder con un monosílabo, la mujer se las había apañado, nadie sabía cómo, para hacer explotar un globo de chicle a media palabra.
—Sí. Dé un paso al frente. ¿Qué está haciendo aquí?
—¿Eh?
—¿Por qué está usted aquí con el señor Pepe?
—¿Eh?
Waco, el alguacil de broma, se puso a cantar: «Ojalá tuviera un cerebro…», de El mago de Oz. Hester le lanzó una mirada asesina.
—Referencia innecesaria, Waco.
Y Waco se calló.
La rolliza de la izquierda dio un paso adelante.
—Si la audiencia no tiene nada que objetar, señoría, estamos aquí como amigas de Big Reg.
Hester le echó un vistazo al interesado.
—¿Amigas?
Big Reg enarcó una ceja en plan: «Sí, claro, amigas».
Hester se inclinó hacia adelante.
—Señoras, les voy a dar un consejo a ambas. Si el sujeto aquí presente trabaja duro y mejora su educación, es posible que algún día alcance el nivel de fracasado total.
—¡Oiga, juez! —saltó el aludido.
—A callar, señor Pepe. —Hester mantenía la mirada fija en las dos chicas—. No sé de qué van, señoras, pero les voy a decir una cosa: esta no es manera de vengarse de papaíto. ¿Saben ustedes qué es una cenutria?
Las chicas pusieron cara de que no.
—Permítanme que las ayude —dijo Hester—. Es lo que son ustedes.
—¡Dígaselo, juez! —clamó Miley Badonis.
Hester volvió su mirada airada hacia la voz.
—Señorita Badonis, ¿ha oído hablar del lanzamiento de piedras y de las casas de cristal?
—Eh, no.
—Pues a callar y a escuchar. —Hester se volvió hacia las rollizas—. ¿Se saben la definición de cenutria?
—Es como una furcia —dijo la rolliza de la izquierda.
—Sí. Y no. Una furcia es una chica promiscua. Una cenutria, que en mi opinión es mucho peor, es cualquier muchacha capaz de tocar a alguien como Reginald Pepe. Resumiendo, la señorita Badonis lleva muy buen camino para no ser una cenutria. Y a ustedes dos se les ofrece la misma oportunidad. Les ruego que la acepten.
No lo harían. Hester ya lo había visto todo con anterioridad. Se volvió al acusado.
—¿Señor Pepe?
—Usted dirá, juez.
—Le diría lo que solía decirme mi propia abuela: no se pueden montar dos caballos con un solo trasero...
—Se puede si lo haces bien, juez, je, je, je…
—Ay, Señor. Se lo diría —prosiguió Hester—. Si usted fuese capaz de entenderlo. Le llamaría piltrafa del arroyo, pero eso sería injusto con las piltrafas, que no hacen daño a nadie. Pero usted, como no es más que un impresentable, no dejará en su camino más que una vida consagrada al desperdicio y la destrucción. Ah, y cenutrias.
—Oiga —dijo Big Reg extendiendo las manos y sonriendo—. Me está usted ofendiendo.
Pues sí, pensó Hester, un mundo de hombres. Y se dirigió a la querellante.
—Lamentablemente, señorita Badonis, ser un impresentable no es ningún delito. Usted le dio el dinero y no hay ninguna prueba de que se tratara de un préstamo. Si hubiese un intercambio de papeles (si usted fuera un tío más feo que Picio que le había dado dinero a una mujer joven y más o menos atractiva, aunque algo ingenua), esto ni siquiera sería un caso. Resumiendo, encuentro al acusado inocente, a la par que repugnante. Se levanta la sesión.
Big Reg daba grititos de alegría.
—Eh, juez, si no está usted muy ocupada…
Sonó nuevamente el tema central del programa, pero Hester no le prestaba atención. Le había sonado el móvil. Cuando vio el número desde el que la llamaban, salió corriendo del plató y se puso al aparato.
—¿Dónde estás? —preguntó.
—Estoy aparcando en casa —dijo Ed Grayson—. Y todo parece indicar que me van a detener.
—¿Fuiste a donde te sugerí?
—Sí.
—Vale, muy bien. Recurre a tu derecho a asistencia legal y no abras la boca. Voy para allá.