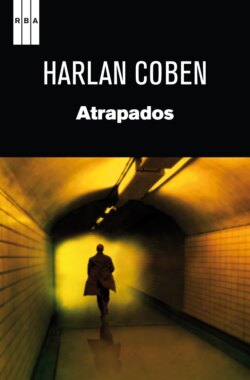Читать книгу Atrapados - Харлан Кобен - Страница 12
6
ОглавлениеMarcia McWaid estaba sentada en el sofá junto a Ted. Enfrente de ellos se encontraba Frank Tremont, un investigador del condado de Essex que había ido a darles la información semanal sobre el caso de su hija desaparecida. Marcia ya sabía lo que iba a decir.
Frank Tremont llevaba un traje de color marrón ardilla y una corbata raída que parecía haber pasado los cuatro últimos meses hecha una bola. Tenía más de sesenta años, se acercaba a la jubilación y mostraba ese aspecto de estar de vuelta de todo tan típico del que lleva demasiado tiempo desempeñando el mismo trabajo. Cuando Marcia había empezado a hacer preguntas sobre él, oyó rumores de que Frank estaba en las últimas y de que asistía rutinariamente a los últimos meses de su vida laboral. Pero Marcia nunca tuvo esa impresión, y por lo menos, Tremont seguía allí, visitándoles, manteniéndose en contacto. Solía haber más gente con él: agentes federales, expertos en personas desaparecidas y todo tipo de miembros de las fuerzas del orden. Pero el personal había ido menguando a lo largo de los últimos noventa y cuatro días, y ahora ya solo quedaba ese poli solitario y mayor con un traje espantoso.
Durante los primeros días, Marcia había intentado mantenerse ocupada ofreciendo, a los diferentes agentes de la ley, café y galletas. Pero ya no se tomaba esa molestia. Frank Tremont se sentaba frente a ellos, esos padres de las afueras que tan mal lo estaban pasando, y se preguntaba, Marcia estaba segura de ello, cómo decirles una vez más que no había novedad alguna sobre su hija desaparecida.
—Lo lamento —dijo Frank Tremont.
Era de prever. Siempre lo mismo.
Marcia vio a Ted arrellanarse en el asiento, echar la cabeza atrás y contener las lágrimas. Sabía que Ted era un buen hombre, un tipo estupendo, gran marido, padre y proveedor. Pero había descubierto que no era especialmente fuerte.
Marcia miró fijamente a Tremont.
—¿Y ahora qué? —le preguntó.
—Seguimos buscando —dijo este.
—¿Cómo? —inquirió Marcia—. Quiero decir, ¿qué más se puede hacer?
Tremont abrió la boca, se interrumpió y la volvió a cerrar.
—No lo sé, Marcia.
Ted McWaid dejó que le corrieran las lágrimas.
—No lo entiendo —dijo, como tantas veces había hecho—. ¿Cómo es que no tenéis nada?
Tremont se mantuvo a la espera.
—Con toda esa tecnología, todos esos avances, Internet…
La voz de Ted se fue apagando. Meneó la cabeza. No lo entendía. Era incapaz. Pero Marcia sí. Las cosas no funcionaban así. Antes de lo de Haley, eran la típica familia americana ingenua cuyo conocimiento de la actividad policial se basaba en toda una vida viendo series de televisión en las que todos los casos se resolvían. Esos actores tan acicalados encuentran un pelo, una huella de zapato o un pellejo, lo colocan bajo el microscopio e, ipso facto, se hace la luz antes de que acabe el metraje previsto. Pero la realidad no era así. La realidad, como ahora sabía Marcia, se encontraba en las noticias. Por ejemplo, esos polis de Colorado que seguían sin encontrar al asesino de una reina de la belleza infantil, Jon Benet Ramsey. Marcia recordaba los titulares de cuando Elizabeth Smart, una preciosa cría de catorce años, fue secuestrada en su habitación a altas horas de la noche. Los medios se habían obsesionado con aquel secuestro, todo el mundo estaba en vilo, todos supervisaban la labor de la policía, el FBI y los «expertos» de la escena del crimen que peinaban la casa de Elizabeth en Salt Lake City en busca de la verdad… Pero durante más de nueve meses, a nadie se le ocurrió investigar a un sin techo desquiciado que se creía Dios y que había trabajado en la casa, ¿y todo ello a pesar de que la hermana de Elizabeth lo había visto esa noche? Si ponías eso en CSI o en Ley y orden, el espectador le arrojaría el mando a distancia a la pantalla, quejándose de que aquello resultaba «inverosímil». Pero por mucho que lo adornes, esas cosas suceden constantemente.
La realidad, ahora se daba cuenta Marcia, era que hasta los idiotas se van de rositas tras los crímenes más abyectos.
La realidad era que ninguno de nosotros está a salvo.
—¿Tenéis algo nuevo que decirme? —amagó Tremont—. Cualquier cosa.
—Ya te lo hemos contado todo —dijo Ted.
Tremont asintió: hoy tenía más cara de derrotado que nunca.
—Hemos visto casos similares, en los que la adolescente desaparecida aparece de repente. Solo quería desfogarse, o igual tenía un novio secreto.
Ya había intentado vender esa moto, previamente. Frank Tremont, como todo el mundo, incluyendo a Ted y Marcia, quería que se tratara de una fuga.
—Hubo otra adolescente en Connecticut —siguió Tremont—. Se lió con quien no debía y se escapó. Al cabo de tres meses, ya estaba de vuelta.
Ted asintió y se volvió hacia Marcia para ver si esta alimentaba sus esperanzas. Marcia intentó poner buena cara, pero no había manera. Ted apartó la vista de su mujer, como si esta le acabara de dar un chasco, y abandonó el salón.
Era muy raro, pensaba Marcia, que fuese precisamente ella quien veía las cosas más claras. Evidentemente, ningún progenitor quiere creer que ha estado tan en la inopia como para no percatarse de las señales que emite una adolescente lo bastante desdichada o desequilibrada para desaparecer durante tres meses. La policía había magnificado cada decepción en la joven vida de la hija de los McWaid: no, Haley no había sido admitida en la Universidad de Virginia, su primera opción. No, no había ganado el concurso de redacción de la clase ni conseguido unas notas muy brillantes. Y sí, puede que hubiera roto recientemente con un novio. ¿Y qué? A toda adolescente le pasaban esas cosas.
Marcia sabía la verdad, la había sabido desde el primer día. Parafraseando al director Zecher, algo le había sucedido a su hija. Algo malo.
Tremont seguía ahí sentado, sin saber muy bien qué hacer.
—¿Frank? —le dijo Marcia.
Y él la miró.
—Quiero enseñarte algo.
Marcia sacó la fotografía de Mickey Mouse que había encontrado en la taquilla de su hija y se la pasó. Tremont se tomó su tiempo. Sostuvo la imagen en la mano. Nada se movía en la habitación. Marcia podía oír respirar al policía.
—Esta foto fue tomada tres semanas antes de la desaparición.
Tremont estudiaba la fotografía como si pudiese contener alguna pista sobre la desaparición de Haley.
—Me acuerdo. Vuestro viaje familiar a Disneylandia.
—Mírale la cara, Frank.
Obedeció y plantó los ojos en ella.
—¿Tú crees que a esa chica, con semejante sonrisa, le dio por escaparse sin decirle nada a nadie? ¿De verdad crees que esa chica se fugó por decisión propia y fue tan precavida que no utilizó nunca el iPhone, las tarjetas de crédito o los cajeros automáticos?
—No —repuso Frank Tremont—. No lo creo.
—Sigue buscando, Frank, por favor.
—Así lo haré, Marcia. Te lo prometo.
Cuando la gente piensa en las autopistas de Nueva Jersey piensa en el Garden State Parkway, con su mezcla de almacenes desperdigados, cementerios descuidados y adosados hechos polvo, o en el New Jersey Turnpike, con sus fábricas, sus humaredas y sus inmensos complejos industriales que tanto recuerdan al futuro de pesadilla de la saga Terminator. Pero nunca piensan en la carretera 15 del condado de Sussex, con sus tierras de labranza, sus viejas comunidades lacustres, sus venerables graneros, sus prados adorables y su antiguo estadio de béisbol de la liga menor.
Siguiendo las instrucciones de Dan Mercer, Wendy tomó la carretera 15 hasta que se convirtió en la 206, torció a la derecha por un camino de grava, dejó atrás el guardamuebles de la zona y llegó al parque de caravanas de Wykertown. Era un lugar silencioso y pequeño, y lucía ese aspecto fantasmal en el que solo falta un columpio infantil vacío y mecido por el viento. Las parcelas estaban divididas en forma de red. La Fila D, Columna 7 estaba en la esquina más alejada, muy cerca de la verja.
Wendy bajó del coche y se sorprendió ante tanta tranquilidad. No había ni un sonido. Las plantas rodadoras no corrían por el polvo, pero puede que debieran haberlo hecho. Todo el parque parecía uno de esos pueblos postapocalípticos cuya población se evaporó al caer la bomba. Había tendederos para la ropa, pero nada colgaba de ellos. Tiradas por el suelo, había un montón de sillas plegables con el asiento roto. Las barbacoas y los juguetes playeros parecían haber sido abandonados en plena actividad.
Wendy revisó el móvil. Ni una barra. Estupendo. Ascendió los dos peldaños de ladrillo y se quedó parada ante la puerta de la caravana. Una parte de ella —la parte racional, consciente de que era una madre, no un superhéroe— le decía que debería largarse y no hacer el idiota. Puede que le hubiese dado algunas vueltas más a esa posibilidad, pero la puerta se abrió y ahí estaba Dan Mercer.
Cuando vio su rostro, dio un paso atrás.
—Pero ¿qué te ha pasado?
—Entra —farfulló Dan Mercer a través de su hinchada mandíbula.
Tenía la nariz aplastada y el rostro cubierto de moretones, pero no era eso lo peor. Lo peor eran las quemaduras en el brazo y en la cara. Una de ellas parecía haberle atravesado la mejilla. Wendy señaló una de las quemaduras.
—¿Te las han hecho con un cigarrillo?
Dan consiguió encogerse de hombros.
—Les dije que mi caravana era una zona de no fumadores. No se lo tomaron bien.
—¿Quiénes?
—Era una broma. Lo de la zona de no fumadores.
—Ya lo he pillado. ¿Quién te asaltó?
Dan Mercer hizo un gesto con la mano para que lo dejara estar.
—¿Por qué no entras?
—¿Por qué no sales tú?
—Caramba, Wendy, ¿no te sientes segura conmigo? Como tú misma dijiste con excesiva crudeza, no eres mi tipo.
—De todos modos… —dijo ella.
—En estos momentos, no me apetece mucho salir —dijo Dan.
—Insisto.
—Pues adiós. Lamento haberte hecho venir hasta aquí para nada.
Dan dejó que la puerta se cerrara mientras desaparecía en el interior. Wendy esperó un segundo, pensando que fanfarroneaba. Pero no era así. Desoyendo las advertencias previas —tampoco parecía que Dan pudiese causarle mucho daño en su actual situación—, abrió la puerta y entró en la caravana. Dan estaba en el otro extremo.
—Tu pelo —le dijo.
—¿Qué le pasa?
El cabello de Dan, que en tiempos era castaño, ahora era de un espantoso color amarillo que solo alguien muy tolerante podría considerar rubio.
—¿Te lo tiñes tú mismo?
—No, acudí a Dionne, mi peluquera favorita de la ciudad.
A Wendy casi se le escapó una sonrisa.
—Ideal para pasar desapercibido.
—Ya lo sé. Parezco recién salido de un videoclip de una banda de glam rock de los años setenta.
Dan se alejó aún más de la puerta, hacia la esquina trasera de la caravana, casi como si quisiera ocultar sus heridas. Wendy soltó la puerta, que se cerró de golpe. Había muy poca luz. Algunos rayos de sol se colaban por la habitación. El suelo era de linóleo muy castigado, a excepción de una esterilla de color naranja que cubría una cuarta parte de la sala y que hasta a la tribu de los Brady se le habría antojado de mal gusto.
A Dan se le veía pequeño en esa esquina, hundido y machacado. Lo más extraño, lo que a Wendy más le indignaba, era que había intentado hacer un reportaje sobre Dan Mercer y sus «buenas obras» un año antes de que la trampa que le tendió dejara al descubierto sus genuinas tendencias. Antes de eso, Dan parecía la más rara de las bestias: un ciudadano bondadoso, un hombre que realmente quería contribuir a que las cosas cambiaran y, lo más sorprendente de todo, alguien que no confundía ese deseo con el autobombo.
Tenía que reconocer que se lo había creído. Dan era un hombre bien parecido, con ese pelo castaño alborotado y esos profundos ojos azules, y tenía la habilidad de mirarte como si fueras la única persona en el mundo. Mostraba sensatez y encanto, así como un gran sentido del humor respecto a sí mismo, y Wendy entendía a la perfección que esos pobres chavales le adorasen.
Pero ¿cómo había sido posible que ella, periodista de un escepticismo patológico, no le hubiese visto el plumero?
Le molestaba reconocerlo, pero había llegado a confiar en que él la invitara a salir. Se había producido una gran atracción cuando la miró por primera vez, una especie de chispazo, y estaba segura de que él también se había dado cuenta.
Recordar todo eso le ponía los pelos de punta.
Desde su rincón, Dan trataba de observarla atentamente, pero ya no se producían chispazos. Wendy ya no le miraba con los mismos ojos. Solo sentía compasión hacia él, pero incluso ahora, con todo lo que ya sabía, su instinto le decía que ese hombre no podía ser el monstruo que sin duda alguna era.
Pero eso era una chorrada. Había sido engañada por un timador: así de fácil. Su modestia había sido una manera de ocultar su auténtica naturaleza. Llámale instinto, intuición femenina o corazonada… Pero el caso era que Wendy se había equivocado.
—Yo no lo hice, Wendy.
Otro yo. Menudo día le estaban dando.
—Sí, ya me lo dijiste por teléfono —dijo—. ¿Podrías extenderte?
Dan parecía perdido, sin saber cómo continuar.
—Desde que me detuvieron, me has estado investigando, ¿no?
—¿Y?
—Hablaste con los chicos con los que trabajaba en el centro comunitario, ¿no? ¿Con cuántos?
—¿Y eso qué más da?
—¿Cuántos, Wendy?
Empezaba a entender adónde quería ir a parar Dan.
—Cuarenta y siete —le dijo.
—¿Y cuántos dijeron que había abusado de ellos?
—Ninguno. En público. Pero hubo algunas insinuaciones anónimas.
—Insinuaciones anónimas —repitió Dan—. Supongo que te refieres a esos blogs anónimos escritos por cualquiera, incluyéndote a ti.
—O a algún chaval asustado.
—Ni tú te los creías, pues nunca les citaste.
—Eso no prueba que seas inocente, Dan.
—Curioso.
—¿El qué?
—Creí que era al revés. Inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Wendy intentó no burlarse de él. No quería ir en esa dirección. Había llegado el momento de darle la vuelta a la tortilla.
—¿Sabes qué más descubrí mientras te investigaba?
Dan Mercer dio unos pasos atrás, hasta llegar casi al rincón.
—¿Qué?
—Nada. Ni amigos, ni familia, ni auténticas relaciones. Aparte de tu exmujer, Jenna Wheeler, y del centro comunitario, tu vida parece la de un fantasma.
—Mis padres murieron cuando yo era pequeño.
—Ya lo sé. Creciste en un orfanato de Oregón.
—¿Y qué?
—Pues que tu historial está lleno de agujeros.
—Me han tendido una trampa, Wendy.
—De acuerdo. Pero apareciste por aquella casa a la hora señalada, ¿verdad?
—Creí que iba a ver a una cría con problemas.
—Eres mi héroe. ¿Y entraste tal cual?
—Chynna me llamó.
—Se llamaba Deborah, no Chynna. Es una becaria del canal de televisión. Menuda coincidencia que tenga la misma voz que tu chica misteriosa.
—Estaba a cierta distancia —se defendió Dan—. Esa era tu trampa, ¿no? ¿Que pareciese que salía de la ducha?
—Ya veo. Pensabas que era una tal Chynna, de tu centro comunitario, ¿verdad?
—Sí.
—Evidentemente, Dan, busqué a esa tal Chynna. Tu chica misteriosa. Solo para poner los puntos sobre las íes. Pusimos a tu disposición a nuestro dibujante.
—Ya lo sé.
—Y también sabes que le mostré ese dibujo a todo el mundo en esa zona, por no hablar de cada empleado y cada residente de tu centro comunitario. Nadie la conoce, nadie la ha visto, nada.
—Ya te lo dije. Me pidió discreción.
—Muy conveniente. ¿Y quién fue el que se coló en tu ordenador para enviar esos mensajes atroces?
Dan no abrió la boca.
—Échame una mano con esto, Dan. ¿Quién descargó las fotos en tu ordenador? Ah, ¿y quién (igual era yo, si hemos de prestar atención a tu abogado) escondió en tu garaje esas fotos asquerosas de críos?
Dan Mercer cerró los ojos, derrotado.
—¿Sabes lo que deberías hacer, Dan? Ahora que eres libre, ahora que la ley no puede alcanzarte, deberías pedir ayuda. Ver a un psiquiatra.
Dan negó con la cabeza y esbozó una sonrisa.
—¿Cómo?
Se la quedó mirando.
—Llevas dos años cazando pedófilos, Wendy. ¿Aún no lo sabes?
—¿Saber qué?
La voz del rincón era un susurro.
—Los pedófilos no se curan.
Wendy sintió un escalofrío. Y fue entonces cuando la puerta de la caravana se abrió de golpe. Pegó un salto hacia atrás y la pantalla de rejilla de la entrada casi la golpeó. Se coló un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas. Llevaba una pistola en la mano derecha.
Dan levantó las manos y dio otro paso atrás.
—No….
El tipo del pasamontañas le apuntó con su arma. Wendy trastabilló hacia atrás, alejándose de la línea de fuego, y entonces, sin más, el intruso disparó. Sin avisar, sin decirle a Dan que se moviera o que alzara los brazos, sin nada de nada. Solo un disparo, conciso y susurrante. Dan cayó de bruces al suelo. Wendy se echó a gritar. Se escondió tras el viejo sofá, como si pudiera ofrecerle la más mínima protección. Desde ahí abajo podía ver a Dan tirado en el suelo. No se movía. En torno a su cabeza se había formado un charco de sangre que estaba empapando la alfombra. El ejecutor atravesó el cuarto. Sin prisas. Tan tranquilo. Como quien da un paseo por el parque. Se detuvo al lado de Dan. Le apuntó a la cabeza con su pistola. Y entonces fue cuando Wendy se fijó en su reloj. Era un Timex con correa flexible. Como el que llevaba su padre. Durante unos segundos, lo vio todo a cámara lenta. La altura, observó Wendy, era la misma. Y el peso también. Solo faltaba el reloj.
Se trataba de Ed Grayson.
Disparó dos veces a Dan en la cabeza, haciendo unos ruidos secos. El cuerpo de la víctima se movió con cada impacto. Wendy estaba aterrorizada. Pero intentaba dominar el pánico. No le quedaba más remedio.
Tenía dos opciones.
Una, hablar con Grayson. Convencerle de que ella estaba de su parte. Dos, salir pitando. Llegar a la puerta, correr hacia el coche, huir.
Pero ambas opciones eran problemáticas. La uno, sin ir más lejos: ¿la creería Grayson? Se lo había quitado de encima unas pocas horas atrás y, de hecho, le había mentido, pues ahí estaba ella, reuniéndose en secreto con Dan Mercer, ese tipo al que acababa de ver como le disparaban a sangre fría… La opción uno no parecía gran cosa, con lo cual solo le quedaba…
Corrió hacia la puerta.
—¡Quieta!
Agachada, se arrastraba en dirección a la salida.
—¡Espera!
Ni hablar, pensó. Salió a la luz del sol. No te pares, se dijo. No dejes de correr.
—¡Socorro! —gritó.
No hubo respuesta. El parque seguía abandonado.
Ed Grayson salió tras ella. Con la pistola en la mano. Wendy siguió corriendo. Las demás caravanas estaban demasiado lejos.
—¡Socorro!
Disparos.
El único escondrijo posible estaba detrás de su coche. Wendy corrió hacia allá. Más disparos. Se parapetó tras el vehículo, como si fuese un escudo. No había cerrado la puerta con llave. ¿Había que arriesgarse? ¿Y qué otra cosa podía hacer? ¿Quedarse donde estaba para que él la encontrara y se la cargase?
Sacó del bolsillo el mando a distancia del coche. Abrió la puerta. Cuando Charlie se sacó el carné de conducir, insistió en hacerse con uno de ellos porque así, durante las frías mañanas de invierno, podían calentar el coche desde la cocina. Wendy, claro está, se había quejado de tanta comodonería, de que ese niño mimado fuese incapaz de aguantar el frío unos minutos. Pero ahora le daba las gracias por ello.
El coche se puso en marcha.
Abrió la puerta del conductor y subió al vehículo con la cabeza baja. Miró por la ventanilla. La pistola apuntaba directamente al coche. Se agachó.
Más disparos.
Wendy esperaba que el cristal se hiciera añicos. Pero no pasó nada. Y no había tiempo para darle más vueltas al asunto. Medio tumbada, metió una marcha y el coche empezó a moverse. Recurriendo a la mano izquierda, apretó el acelerador y condujo a ciegas. Confiaba en no estrellarse con nada.
Pasaron diez segundos. ¿Se habría alejado mucho?
Lo suficiente, esperaba.
Se incorporó y se deslizó en el asiento. El enmascarado Grayson aparecía en el retrovisor, corriendo hacia ella, blandiendo el arma.
Apretó el acelerador, sin dejar de mirar hacia atrás, y condujo hasta que ya no hubo nadie en el retrovisor. Agarró el móvil. Seguía sin haber barras. De todos modos, marcó el número de la policía y le dio a enviar: lo único que consiguió fue un pitido y la frase «conexión fallida» en la pantallita. Continuó un par de kilómetros más. Seguían sin aparecer las barras. Dio la vuelta, hacia la carretera 206, y lo volvió a intentar. Nada. Lo logró al cabo de cinco kilómetros.
—¿Tipo de emergencia? —repuso una voz.
—Quiero informar de un tiroteo.